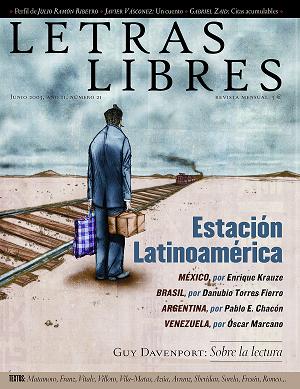Uno de los misterios de la shakespearología contemporánea —casi monopolizada por la bardolatría anglosajona, como la llama su máximo exponente, Harold Bloom— es por qué ha desaparecido de las bibliografías más a la vista el libro Shakespeare, nuestro contemporáneo, clásico en el que el polaco Jan Kott demuestra hasta qué punto perturbador Shakespeare le habla al hombre del siglo XX y, como en una hechicería… ¡de su propia historia contemporánea!
No otra cosa sucede, a otra escala, con la obra de Stephan Zweig y en particular El mundo de ayer. Memorias de un europeo (El Acantilado), libro escrito al comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando a Zweig le faltaba muy poco para, creyendo que su mundo se había perdido, suicidarse. Lo hizo en 1942 (en compañía de su mujer, igual que Von Kleist, por él biografiado), y así terminó en Brasil un exilio iniciado en Inglaterra una década antes.
No sin asombro, pendiente de ver en qué momento se tuerce un paralelismo que bordea la acrobacia, el lector se pregunta en qué extraño poder adivinatorio descansa la magia de que este libro sobre Austria y Europa pueda iluminarnos tanto, un siglo después de lo que cuenta, sobre nuestro tiempo, casi nuestra actualidad.
Es probable que ello se deba a la perspectiva, uno de los múltiples valores que presiden toda la obra de Zweig y que este libro ejemplifica. También lo que teoriza en un capítulo magnífico que podría servirle de columna vertebral a un escritor: la preocupación por centrarse en lo importante y prescindir de lo accesorio, dinamita pura para la generalizada mixtificación de que la verdad se construye y cuenta acumulando datos. La consecuencia es que accesorio, en esta peculiar autobiografía, pueda ser todo el aparato chismográfico que arma la coartada de buena parte del memorialismo de nuestros días. Por no decir, Zweig no dice ni que en cierto momento se ha casado, circunstancia por lo visto irrelevante que debemos deducir. Y nos enteramos de que va a reincidir sólo por la llegada, a la oficina donde Zweig gestiona los papeles requeridos, de la Segunda Guerra Mundial.
Así que documentación de nuestra época… pero a modo de ausencias y nostalgias, como un negativo. Igual que en ciertas esculturas de Pablo Gargallo, más que a saber qué tenemos, su lectura nos ayuda a comprender qué hemos perdido, y a intuir las consecuencias.
Algo por lo demás frecuente con Zweig. Baste recordar que una de las preocupaciones del autor más traducido de la primera mitad del siglo era extraviar su verdadero ser en la popularidad, la abuela de la fama que goza hoy de tan buena reputación, y que, ya muy conocido, no avisaba de su llegada a las ciudades donde se sentía en casa para, por unos días, poder volver a disfrutar, en mirada y pensamiento, del privilegiado punto de vista del extranjero.
El no lejano centenario de Zweig lo rescató del Olímpico Purgatorio al que se suele condenar a los escritores populares —en vida y después, y por razones no siempre confesables—, pero quiso cristalizarlo una vez más en su archiconocido europeísmo. Cierto, sin duda, e igual que la coletilla de “milanés” en la tumba de Stendhal (otro europeo), baste el subtítulo de sus memorias para acreditarlo como tal, aunque no sobre subrayar que las memorias fueron escritas en el momento más dramático del siglo y como única defensa contra Hitler de un escritor sin más armas que sus idiomas, su transparente dominio del alemán escrito y su admiración por Erasmo. Pero una vez demostradas su lucidez histórica e inteligencia política, pues el tiempo ha consolidado sus ideales y confirmado sus análisis —incluido su temor ante el talento de los nacionalismos para el disfraz—, sería un error olvidar todo lo demás, que era, por otra parte, lo que le importaba.
De las múltiples facetas de la vida de Zweig yo me quedo con su juventud, o mejor dicho, con sus valores, que son por otra parte los que arman la energía de toda su obra. Pese a tener su vida solucionada en la rica Viena de finales del xix (pertenecía a una familia de industriales que ya habían encontrado en su hermano al albacea del negocio familiar), en algún sitio se hizo con la suficiente pasión para convertir la literatura en el centro de la vida, con una fe que no sé si conocemos hoy. Sin beaterías, por lo demás, escéptica ante el cartón académico y alerta, en un tiempo veloz, a encontrar el arte allí donde estuviese.
Y pese a una cierta indeterminación que le impidió escribir su Gran Obra, y a ser una personalidad propensa al pacto, que en los años ingenuos llegó a firmar una reprobación a Klaus Mann por dirigir una revista antinazi (también la firmó Thomas Mann), me quedo también con el hecho de que siempre escribiese y viviese como pensaba (o dejase de hacerlo). Esto es, para decirlo con una expresión anticuada, pero rebosante de dignidad, como “un ciudadano del mundo”. Una ambición natural que, por su peligro para el ilimitado negocio de las fronteras y sus variantes, mandarines de toda laya desaconsejan. ~
Pedro Sorela es periodista.