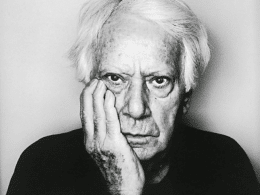Del “ganamos con quinientos mil votos” la noche del 2 de julio, a la proclama popular, a mano alzada, de “presidente legítimo” el 16 de septiembre. Del “siempre soy respetuoso de las instituciones”, de aquella misma noche, a la impostura democrática de la Convención Nacional. Del “extiendo mi mano franca, sin odios ni rencores a los que considero mis adversarios”, de la noche de la elección, al “traidor a la democracia” y “presidente ilegítimo y espurio” que endilgó a Vicente Fox y Felipe Calderón.
De la convocatoria a un “pacto nacional incluyente, en donde estén representados todos los sectores sociales”, propuesto la misma noche del 2 de julio, a la “resistencia civil y pacífica” que devino en la autoritaria ocupación del corredor Zócalo-Reforma. Del candoroso llamado de Manuel Camacho a la “consolidación del triunfo y el diálogo nacional”, al grito de “fraude generalizado”, producto de “la actuación facciosa del IFE”, y la “indignidad de los magistrados” del Tribunal Electoral.
En unos cuantos días –del 2 de julio al 16 de septiembre–, el discurso y los objetivos políticos de Andrés Manuel López Obrador acusaron una de las más asombrosas transformaciones políticas que se recuerden. Ante la derrota en las urnas, pasó de ser el candidato “indestructible” y seguro de que el 2 de julio sería un mero trámite para convertirse en presidente, al revolucionario que mandó “al diablo” las instituciones, convocó “a la purificación” de la vida nacional y por aclamación popular se convirtió en el “presidente legítimo”. Pausa de 76 días en donde la corrosión de la suspicacia malintencionada, la duda infundada y la mentira deliberada debilitaron la inacabada democracia electoral, la confianza y la credibilidad sociales –sensaciones volátiles que sostenían la naciente democracia mexicana. En los días que bastaron para consumar la aparente metamorfosis de López Obrador, también se fueron al caño diez años de experiencia electoral –1996-2006–, de reglas confiables y respetadas por todos, que habían acunado la esperanza de que era realidad la democracia mexicana.
Pero la radical transformación discursiva del candidato de la izquierda institucional, y las semanas en que pasó de un supuesto demócrata a presunto revolucionario, también fueron suficientes para demoler dieciocho años de vida del Partido de la Revolución Democrática, el mayor esfuerzo unificador de la izquierda mexicana, que en décadas de guerras intestinas, persecución y muertos, terminó en brazos de sus secuestradores, ex miembros del viejo PRI, cuando se encontraba a un paso de alcanzar el poder. Pero la aparente metamorfosis sufrida por López Obrador, entre el 2 de julio y el 16 de septiembre, en realidad fue la confirmación de una paulatina mutación que sufrió un sector de esa izquierda mexicana y que, en la década más reciente, terminó por ser asaltada por el viejo PRI, cuyos operadores volvieron al poder del Distrito Federal bajo la bandera del PRD, dieciocho años después de haber ocupado ese poder.
El verdadero rostro
Para una buena parte de sus electores, simpatizantes y compañeros de viaje, López Obrador es el moderno revolucionario, el líder que enfrenta todas las perversidades del poder y de los corruptos poderosos. Para muchos es el nuevo “Marcos”, un reciclado guerrillero que no salió, como aquél, de Chiapas, sino de las aldeas tabasqueñas y del asfalto de la capital del país. Y para una abrumadora mayoría de sus fieles es virtualmente la representación terrenal del “salvador”. Toda esa fuerza social cree que, ante la perversidad del poder, ante el escandaloso fraude, López Obrador hace lo correcto: se bate en la plaza pública por “los pobres”, por “los humildes”, contra los “corruptos de la política” y los “delincuentes de cuello blanco”. Ése es el líder que querían y quieren ver, el que encanta con su mensaje sencillo, coloquial, fácil para “los de abajo”; el que les pega a los potentados del dinero y a los poderosos de la política; los enfrenta, los reta, los vuelve locos.
Y sí, pareciera que tienen razón esos miles de electores, simpatizantes y compañeros de viaje. Ése, el que vimos a partir del 2 de julio y hasta el 16 de septiembre, es el verdadero López Obrador: el autoritario, nada democrático, mesiánico, arrogante y despótico hacia las instituciones. El mismo de siempre, el de los éxodos por la democracia y las caminatas de Tabasco a la ciudad de México; el de la toma de pozos petroleros; el de los acuerdos “en lo oscurito” con Ernesto Zedillo; el de los pactos inconfesables para convertirse en candidato a jefe de gobierno, al margen de la ley; el de la persecución de Rosario Robles y del “parricidio” político contra Cárdenas. El que abrió la puerta para hacer posible el asalto que sufrió el PRD a manos de un sector del viejo PRI.
En realidad hablar de una metamorfosis en el caso de López Obrador –a partir de su derrota del 2 de julio y hasta su proclamación popular como “presidente legítimo” el 16 de septiembre– es cerrar los ojos a una grosera impostura democrática que siempre se paseó frente a los ojos de todos: intelectuales, académicos, conciencias forjadas en la vieja izquierda, periodistas y ciudadanos comunes. Pareciera que quienes, a lo largo de su vida, lucharon por que llegara al poder la izquierda mexicana, quisieran ver cumplido su sueño antes de la partida final. Por eso subieron presurosos y en tropel a lo que parecía el último vagón –en enero de 1994–, pero pronto lo abandonaron decepcionados del mítico guerrillero de “Los Altos” de Chiapas. No tardó mucho en llegar el siguiente convoy, el del carisma, la popularidad y el impacto electoral de AMLO. Y no importaba ni la forma ni el fondo. Lo único y verdaderamente valioso era la posibilidad de acceder al poder. No importaba cómo, a costa de qué y de quiénes, ni siquiera si traicionaban la historia colectiva o las historias personales, no importaba si era a través de la más rancia antidemocracia del PRI. Lo importante era que ya había un caudillo lo suficientemente popular como para llegar al poder. Y había que subirse a ese que, quien quite y ahora sí, podría ser el último tren. Ya después se averiguaría si representaba o no a la izquierda, si su causa era o no democrática, justa, si era o no la cuarta etapa del viejo PRI. Lo único importante era el poder.
¿Qué cambió del López Obrador de casi dos décadas en la izquierda del PRD, al López Obrador del 2 de julio al 16 de septiembre? En el discurso, en el ejercicio de la política y en los objetivos de poder, el de hoy es el mismo López Obrador que buscó el poder estatal en Tabasco –1988 y 1994–, el mismo que, frente al cuestionado mandato de Roberto Madrazo, proclamó “un gobierno legítimo”, en protesta por el fraude; el mismo mesiánico del discurso por y para los pobres. Y sin duda que existen grandes diferencias entre los dos momentos del desarrollo político de López Obrador, pero, en lo esencial, su discurso, su concepción mesiánica del poder y sus métodos son lo mismo. Una de las diferencias es que aquél, el de los éxodos y el bloqueo de pozos petroleros, era un líder social en formación, de alcance local, que no había probado las mieles del poder público y menos la influencia política de ese poder, el que no habría alcanzado nunca sin las reglas del juego que hoy manda “al diablo”. El de ayer era un subordinado del jefe real de esa izquierda en gestación: Cuauhtémoc Cárdenas –incuestionable arquitecto del PRD y de la transición democrática–, a cuya sombra creció y sin cuya tutela AMLO no habría pasado de ser un líder aldeano. El de hoy es un López Obrador que abrevó de su padre político los nutrientes de la popularidad y el control caciquil, para luego desplazarlo y hasta eliminarlo para imponer al PRD su sello autoritario, vertical, de culto a la personalidad.
Pero hay una diferencia fundamental. Y es que, si bien el pensamiento, la práctica política y los objetivos de poder de López Obrador son hoy los mismos de siempre, las reglas politicoelectorales no lo son, como tampoco están las libertades fundamentales en la misma situación de antes. Y en el contraste de esas diferencias se localiza lo más pastoso de la impostura democrática de López Obrador, quien al tiempo que se beneficiaba de la naciente democracia electoral mexicana –sin la cual nunca habría llegado a donde se encuentra–, al interior de su partido, en su gobierno capitalino, en su candidatura presidencial y, sobre todo, en su lucha postelectoral, puso en práctica precisamente todos los métodos de la cultura presidencialista del PRI. Llegó a lo más alto gracias a la democracia, y cuando llegó rompió los cables que sostenían el puente.
Democracia de cangrejo
Tanto o más importante que el cambio de piel que se percibió en López Obrador entre el 2 de julio y el 16 de septiembre es el camino que en sentido contrario a la cultura democrática naciente le imprimió a su desarrollo político y personal. La cultura democrática de cangrejo, de caminar hacia atrás, le rindió frutos desde el momento que salió del PRI y decidió su incorporación al FDN y al PRD. Se vinculó de inmediato a la corriente de Cárdenas, a quien cultivó con los mismos afanes y métodos de la vieja cultura dominante. La del elogio desmedido, el culto a la personalidad, la incondicionalidad a toda prueba, la sumisión. Pronto se convirtió en el “hijo político” de Cárdenas, en el preferido, en el hombre fuerte.
Encarnó una dualidad que en la cultura política mexicana se transforma en virtud harto rentable; la de operador político y ariete contra los adversarios. En todas las batallas de Cárdenas contra sus adversarios de tribu, López Obrador siempre estaba solícito y servicial. En las guerras contra Porfirio Muñoz Ledo, en los choques contra Heberto Castillo, contra los “chuchos”. Y precisamente en 1996 –fecha que marca el inicio de la década trágica del PRD y el despegue del caudillo–, AMLO consiguió de su padre político la gran oportunidad. Porfirio Muñoz Ledo terminaba su gestión como presidente del PRD, estaba en puerta la elección federal intermedia del gobierno de Ernesto Zedillo –la de 1997–, y era el momento para preparar la sucesión presidencial del año 2000. En la pugna por la dirigencia aparecieron Heberto Castillo, el mítico líder de la izquierda, además de Jesús Ortega, el jefe del hoy poderoso grupo motejado como los “Chuchos”.
El aún jefe “moral” y líder indiscutible del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, requería de un peón que operara la elección federal de 1997 –en la que sería electo el primer jefe de gobierno–, y capaz de preparar a favor de Cárdenas la siguiente sucesión presidencial de 2000. Con todo el apoyo de Cárdenas, López Obrador se lanzó no sólo en busca de la presidencia del PRD, sino de una negociación secreta con el gobierno federal en turno. El 10 de junio de 1996 (Proceso 1023, p. 40), Heberto Castillo denunció que, a pesar de que Cárdenas y López Obrador habían repudiado al gobierno de Zedillo, demandado la creación de un gobierno de salvación nacional, la designación de un presidente provisional por parte del Congreso de la Unión, y la convocatoria a nuevas elecciones, ahora le proponían un “acuerdo de unidad y apoyo político”. El origen de esa negociación secreta se localiza en el documento titulado: “La defensa de las instituciones y rechazo a la renuncia presidencial”, que tuvo en su poder Heberto Castillo hasta antes de su muerte, y que fue comentado por el propio López Obrador en una conferencia de prensa celebrada el 2 de junio de ese 1996, en Misantla, Veracruz.
Al respecto, dijo lo siguiente: “Está en marcha un proyecto para deponer al presidente Zedillo, inspirado y promovido desde el extranjero y vinculado a grupos políticos y económicos que traicionan al régimen para apoderarse de las riquezas del país, esencialmente los yacimientos petroleros. Por encima de todo, condenamos cualquier rumor, cualquier intento, cualquier acción cuyo propósito sea debilitar las instituciones nacionales, porque no sólo saldría del poder el Presidente [Zedillo], sino que perderíamos toda la nación.” A su vez, el texto de referencia señala: “No queremos alianzas con el presidente Zedillo. Deseamos acuerdos donde él se comprometa con el pueblo y con la nación, y nosotros a construir una verdadera transición democrática. Queremos acceder al poder, pero no sobre el cadáver de la República. Queremos un nuevo proyecto nacional, pero ello sería imposible si perdemos la nación. Zedillo podrá tener el apoyo del pueblo de México, de nosotros mismos, pero no se la quiere jugar del lado del nacionalismo, de la defensa de los intereses patrios, de la atención a reclamos sociales de justicia, democracia, libertad y paz. Si para salvar a la República tenemos que apoyar a la presidencia, no lo vamos a dudar. Si el presidente Zedillo tiene sensibilidad política, si no se confunde con nosotros, sepa él y sepan los mexicanos que nuestro partido es uno solo para defender las instituciones, porque todos, militantes y dirigentes, somos soldados de la República.” El PRD del tabasqueño era capaz, hace diez años, de declararse junto con su partido “uno solo para defender las instituciones”. Era capaz de negarse a acceder al poder “sobre el cadáver de la República”, y de asegurar que juntos, dirigentes y militantes del PRD, “somos también soldados de la República”. Ese PRD negociador de posiciones, proclive a la “transa” en el reparto del poder, que volvía sobre sus pasos para regresar a las prácticas del PRI –al que decía combatir–, es el mismo partido de la izquierda mexicana que, con AMLO como candidato presidencial, mandó “al diablo” a las instituciones, declaró “traidor a la democracia” a Vicente Fox y “presidente ilegítimo y espurio” a Felipe Calderón. El PRD de López Obrador que en 1996 aplaudió la ilegal validación de su candidatura al DF por parte del Tribunal Electoral local es el mismo que hoy llama “indignos” a los magistrados del Tribunal Electoral Federal. ¿Qué hay en el fondo? Queda claro que la resistencia civil, la postura radical adoptada por la coalición, las versiones sobre un supuesto fraude son un retrato de cuerpo completo de la cultura antidemocrática del caudillo.
La refundación del PRI
Y si la oportunidad de arranque para López Obrador fue alcanzar la jefatura del PRD con la ayuda y el aval de su padre político, los escalones siguientes los subió a partir de la refundación del PRI de Echeverría, Salinas y Zedillo. No sólo tejió redes y alianzas políticas para encumbrase en el partido, sino que sembró la cultura del corporativismo salvaje sobre el que años después fincó su control del partido. Hasta 1997, cuando el PRD se convierte en gobierno de la capital del país, el control aún se mantenía en manos de Cárdenas, pero ya eran visibles los estragos de lo que Joel Ortega Juárez llama “los grupos tributarios” –sectores clientelares que se mueven a partir del control económico y político de los centros reales de poder–, y que fueron insertados por López Obrador desde la dirigencia del partido y luego desde el gobierno del DF. López Obrador trabajó para su causa –que en el 2000 era su candidatura a jefe de gobierno– más que para la de su padre político. A su vez, Cárdenas dejó la responsabilidad del gobierno capitalino en manos de Rosario Robles –al postularse por tercera ocasión como presidenciable–, bajo la consigna de refrendar el gobierno de la capital del país. Al final del proceso electoral de julio de 2000, Cárdenas perdió la elección en medio de uno de los más sonados fracasos del PRD, mientras que López Obrador se alzó con una victoria personal como jefe del gobierno capitalino.
A partir de ese momento se vivió la más feroz batalla intramuros del partido de la izquierda –que entonces tenía apenas doce años, pero que ya vivía los estragos de una desviación profunda de su origen, más que de un cambio generacional. Cárdenas mantenía la hegemonía “moral” del partido, pero López Obrador tenía el control del segundo centro de poder del país –el GDF– y el control de una poderosa red corporativa y clientelar. El siguiente paso era la consolidación de su candidatura presidencial. Para ello requería limpiar el terreno, despejar a los eventuales adversarios y consumar el “parricidio”.
Con el dinero público, López Obrador aceitó los engranes del corporativismo que por décadas mantuvo funcionando al PRI –precisamente en los tiempos de Camacho y Ebrard al frente de la regencia del DF–, y desarrolló una política social basada en el intercambio de lealtades. Sus nuevos aliados serían los grupos clientelares de comerciantes informales, taxistas, precaristas en busca de vivienda, beneficiarios de sus políticas sociales y, por supuesto, algunas “tribus” del PRD, entre las más radicales y las de mayor habilidad para el arte de la “transa”. Estaba en marcha la nueva “revolución democrática”.
Al mismo tiempo, AMLO se dio a la tarea de destruir a sus potenciales adversarios en el partido rumbo a la carrera presidencial, que al mismo tiempo eran los únicos anticuerpos capaces de resistir la invasión del virus priista. Y en esa lucha no se establecieron espacios para el debate, la confrontación de ideas ni menos la exhibición de habilidades a favor de la democracia. Las herramientas para la limpieza étnica intramuros del PRD fueron las mismas empleadas en las guerras míticas del viejo PRI. La primera en sufrir los embates de López Obrador –debido a su cercanía con Cárdenas– fue Rosario Robles, la dirigente que salió del gobierno con una impensable popularidad, pero que desde el propio gobierno de AMLO fue acusada de todo: malos manejos, irregularidades supuestas, que hacían ver a Robles como una ex gobernante irresponsable y corrupta. El golpe fue demoledor. Aun así, Robles sobrevivió al escándalo –al final no le comprobaron nada–, y en una reñida pelea alcanzó la presidencia del partido. Pasadas las elecciones intermedias de 2003, de nueva cuenta fue perseguida hasta que renunció a la presidencia, para luego ser echada del partido en medio de nuevas denuncias, infundadas, de endeudarlo. Los golpes a Robles y su persecución fueron los primeros avisos de que López Obrador preparaba el “parricidio político” que le permitiera apoderarse del PRD.
Al final de cuentas lo consiguió, desplazó a Cárdenas, impuso en la dirigencia a Leonel Cota, al tiempo que también maniobró para convertir en candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal a Marcelo Ebrard. Hizo a Manuel Camacho uno de sus más cercanos, y abrió la puerta para el ingreso de priistas de la más cuestionada reputación, los cuales fueron premiados con candidaturas a puestos de elección popular con el solo pasaporte de la lealtad y la experiencia para acarrear votos. El PRD se convirtió, en la década de 1996 a 2006, en la nueva sucursal del PRI, con sus mismas prácticas, su misma cultura antidemocrática, autoritaria, vertical, de culto a la personalidad y hasta con muchos de sus hombres. El 14 de febrero de 2002 bautizamos ese fenómeno como “El síndrome de Estocolmo” (El Universal, p. 32), porque AMLO y el PRD terminaron, enamorados, en brazos de sus secuestradores.
Los bufones
El 16 de septiembre pasado, se llevó a cabo la Convención Nacional Democrática, una farsa democrática montada sobre los “grupos tributarios” de López Obrador y cuya compañía de bufones recorrerá plazas y pueblos de todo el país para exhibir a trapecistas y payasos, a las fieras siempre dóciles frente a su domador. López Obrador fue declarado “presidente legítimo” en una impostura democrática que vive y vivirá gracias a los casi ochenta mil millones del presupuesto del Distrito Federal, dinero capaz de llenar, si así lo quieren, diez, veinte zócalos de tanto en tanto. Y AMLO ya tiene su fraude, ya tiene su Convención, ya es “presidente legítimo”. Sólo le falta su Partido de los Pobres. Y claro, regresar al México de los años sesenta o setenta. ~