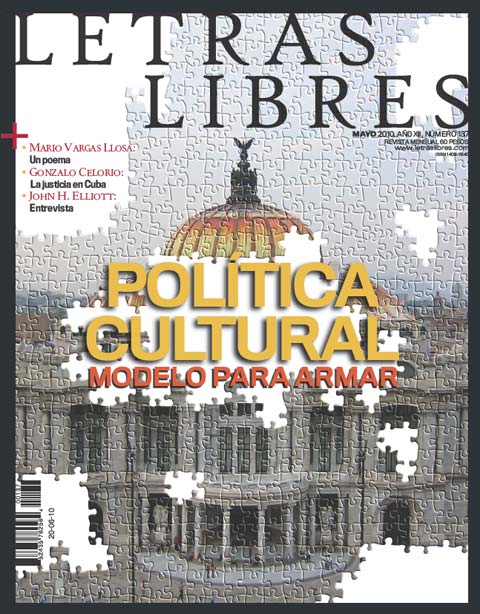A veces los recuerdos eligen aparecerse por las vías más absurdas, que de tener alguna relación con lo que estamos pensando o viviendo, lo disimulan con perfecta arte mimética. Leyendo un libro traducido del sueco, algo me llevó a refunfuñar ante un vicio frecuente en el ramo: disponer de una fórmula y reiterarla por visible pereza. Si la fórmula, además, trasluce una moda que ya se presiente perecedera, el fastidio cubre la lectura como una escarcha, aunque se esté cerca de ese cielo imperturbable que al fin es lo que una busca cuando lee. Más allá de los “lapso de tiempo” –todavía– y de que todas las Dallbogatan o Kirchengatan que voy encontrando lleven un aclaratorio “calle” (recordé una paginita de J.R.J. acerca de las señoras que en Puerto Rico hablaban de la “corriente” del Gulf “Stream”), de pronto me hace suspirar la monotonía con la que los personajes con dudas nunca elijan y siempre se “decanten” por tal o cual cosa. ¿Por qué en ese momento me vi en la Feria del Libro del Palacio de Minería, en la presentación de las Obras Completas de Felisberto Hernández, editadas por Siglo XXI? ¿La necesidad de lo opuesto? Porque nada más alejado del libro sueco, y hasta de ciertas obsesiones de la escritura, que el cada vez menos repasado escritor uruguayo, cuyo purismo sintáctico entraba a veces en colisión con su genialidad imaginativa sin detrimento de esta y cuyo crónico infortunio editorial sin duda nunca previó la errática historia futura de sus libros.
Como sea, el recuerdo viene por un camino imprevisto y centellea entre otros muchos. Le sumo uno, no menos patente, de mis primerísimos días mexicanos, que este, sí, ya tiene su lógica. Vivía en rara flotación en un tiempo en el que no terminaba de asentarme, entremezclando descubrimientos, nostalgias e inquietudes. Sentada ante la televisión de los González de León y mirando sin saber muy bien qué, me interesé en alguien que se estaba colocando unos puños postizos, de perfil, ante la cámara que, al parecer, lo captaba sin que él se diese por enterado. Le encontré un vago aire a Barrault, un pelo ensortijado, unos ojos pequeños y vivísimos. Luego habló, no recuerdo de qué, pero me pareció que improvisaba sobre un guión inexistente que se iba desenvolviendo por gracia de un divertido dominio de quién sabe cuántos demonios interiores. Entonces me dijeron que era Arreola en uno de sus programas habituales.
No lo conocí personalmente, aunque me atreví a intervenir mediante una nota en unas conversaciones que mantenía con Antonio Alatorre, también en televisión, porque ambos trataban de recordar el nombre de un film antiguo y memorable y no lo lograban y yo sabía que era Mademoiselle Docteur y que el de la actriz, también olvidado, era Dita Parlo y se los conté desde El Sol, donde escribía gracias a Emmanuel Carballo. Un día lo vería aparecer fugaz y generosamente en el hotel Montejo, para saludar a Onetti, que estaba de paso y que más rioplatense que nunca, desde un oscuro traje azul habituado a las arrugas y a la ceniza, que de saber escribir sólo hubiera producido viejos folletines con faltas de ortografía, miraba aferrado a su asiento aquella para él incomprensible y danzante aparición, vestida de terciopelo negro, cuyo sombrero paveso era bajado hasta el suelo en un saludo de andaluz dieciochesco, mientras explicaba su atuendo con el argumento de que debía asistir a un campeonato de ping pong. Esto, al uruguayo encerrado en la cápsula invariable de su Santa María pueblerina, debe haberle aumentado mucho la dosis de irracionalidad del momento. Adorable Arreola, que nunca volví a ver –aunque a veces pasáramos por la librería de su hijo, atraídos por la remota posibilidad de encontrarlo entre los anaqueles–, hasta una para mí memorable tarde en el Palacio de Minería.
Don Arnaldo Orfila Reynal me había invitado a integrar la mesa redonda donde David Huerta presentaría la edición de Siglo XXI de la obra completa de Felisberto Hernández. Le dije que quien no podía faltar en ella era Arreola y él me objetó que traerlo de Zapotlán el Grande era casi imposible. Y así llegó la tarde del acto y el Palacio de Minería era un hervidero humano y la salita en que nos reuniríamos en torno al casi ignorado espíritu de F.H. estaba llena de gente, como suele ocurrir en ferias donde, después de dar vueltas, hojeando libros y mirándose unos a otros, muchos terminan por incrustarse, oyente de lo que sea, en el primer lugar que les permita estar sentados. Aunque es posible, siempre lo es, que entre tanto asistente azaroso también hubiese uno que otro legítimo interesado. Lo cierto es que de pronto, en algún punto de la segunda fila, surgió la voz de Arreola, en todo su poder de chamán inspirado, que desde allí no más levantó un himno sorprendente, una pura fábula muy suya, donde se veía a sí mismo y a Felisberto, junto a Julio Herrera y Reissig y a Jules Supervielle y a no sé qué otra figura de nuestro remoto y glorioso pasado literario, quizás Laforgue y Lautréamont, quizás Quiroga, quizás Delmira Agustini o Vaz Ferreira, convocados en un insólito entrevero de tiempos pero en un lugar preciso, el histórico café Tupí Nambá, extraído de la neblina destructiva que reina allí donde nadie protege el corazón del pasado.
Fueron unos minutos de magia sorpresiva, en que apenas si pude pensar que no era posible, que aquello iba a volver a la nada porque nadie lo estaba grabando ni filmando y porque además la mayor parte del público, sin duda desconocedor de los nombres de quienes integraban aquel glorioso desfile ilusorio y atemporal, era incapaz de entender el monumento deliciosamente anacrónico que Arreola estaba erigiendo con el aire más normal y desapasionado. Claro que el absurdo no lo era desde el punto de vista más sutil: el que relacionaba a quienes, claro, no podían haber coincidido en vida en torno a una mesa, pero estaban unidos por la fuerza mayor de sus espíritus, entre ellos y con Arreola. Me dije que los críticos que suelen encapricharse con la pertenencia o no a una generación de quienes son su objeto de estudio, nunca comprenderían el acierto mayor de quienes congregan a los escritores por afinidades menos perecederas.
Creo que ya no atendí a nada, mientras el acto siguió según su plan formal, pensando sólo en que Arreola era capaz de hacerse humo antes de que aquello concluyera. Y sí, aunque logramos hablar con él y decirle cuánto agradecíamos su materialización entre tantos espíritus allí ignorados, él huyó rápido y nosotros, insulsamente educados, dejamos que volviera a ese Zapotlán, sin duda inventado por él en lo que de veras es grande.
Con todo, volví a verlo, otra vez de modo sorpresivo y a distancia. Ya había quedado atrás aquel tiempo primero del Seminario de los Problemas de la Traducción, que Tomás Segovia había inventado, invitándome con generosidad y luego abandonado, con plausible hartura, dejándome librada a las ulteriores mañas del destino. Y no entro en detalles. Pero como yo seguía traduciendo, alguien tuvo la idea de hacerme asistir a un congreso que culminó con una charla de Arreola. Terminó su divertido repaso de accidentes y deslices, algunos de resonancia teutónica, con los que había tropezado en sus trabajos, con un ejemplo de problemas al parecer insolubles con los que todo aquel que ha gozado y sufrido con la tarea de traducir topó alguna vez y recuerda como Catalina, si resucitara, recordaría su rueda. Ya no sé por qué, el ejemplo estaba ambientado frente a una vidriera de París; quizás allí un maniquí recordara el aspecto de un astifilakes o policía griego, más bien de un palikari o de un evzones, cuyas ropas eran más pintorescas. En aquel momento Arreola se había sentido urgido por saber el nombre de la falda del individuo del ejército griego que, como los escoceses, enfrentaba la más agresiva de las funciones del hombre, la bélica, con una falda tableada, a la rodilla, en el caso de los griegos blanca y levemente acampanada, la fustanella, de modo que parecen vestir una corola. A las medias también blancas les cuelgan atrás flecos y los zapatos llevan grandes pompones. Arreola se había encontrado con aquellos nombres y sin duda le había llevado tiempo saber su significado, aunque, obviamente, no tienen traducción, y en ese momento los lanzó al aire, como un sonoro fin de fiesta, seguro de que nadie sabría de qué se trataba. Pero yo tenía la suerte de ser fervorosa lectora de Savinio y no podía ignorarlos. Desde mi asiento no muy remoto y escalonado pude hacer ese gesto como de tocar el piano sobre mi falda, que también servía para sugerir aquel elemento del vestir, pero tableado. Arreola agrandó sus ojos en honesta y pública sorpresa: allí alguien lo sabía. Todo quedó entre él y yo, hasta el día de hoy. ~