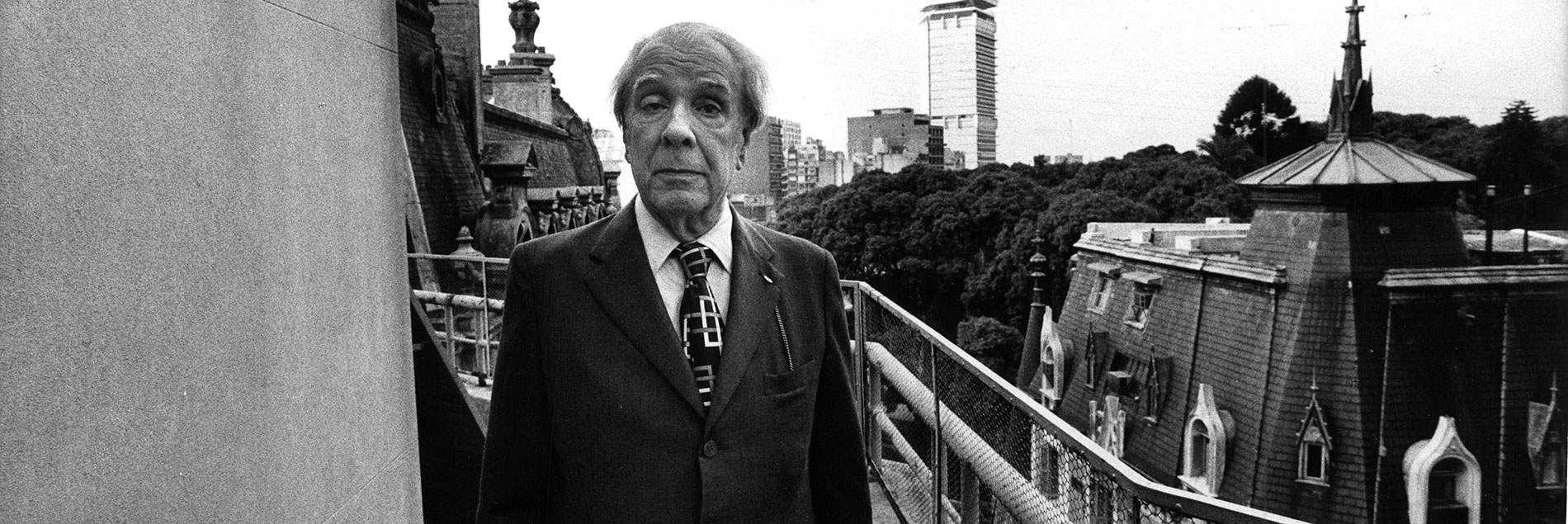Pieza clave en la campaña de José Vasconcelos a la presidencia en 1929 y senador electo por el Partido Comunista Mexicano en 1976; primer museólogo moderno de nuestro país y arquitecto miniaturista de sus nacimientos navideños; agregado estudiantil del gobierno carrancista en Sudamérica y profesor de historia y literatura en la Escuela Secundaria #24 de la ciudad de México; soberbio narrador del Pedro y el lobo de Serguéi Prokófiev y actor fallido de un montaje teatral; bolivariano y eremita, hedonista y franciscano, panteísta y católico, Carlos Pellicer (1899-1977) es la figura que encarna con mayor intrepidez uno de los móviles centrales de Contemporáneos: la fundación de un clasicismo para las incipientes clases vanguardistas en México, partidarias de una cuidadosa irracionalidad del arte.
Aquella voluntad de su “grupo sin grupo”, sin embargo, se cumplió en nuestro autor desde la más auténtica de las vanguardias: el vitalismo. Nada más opuesto a Pellicer que la “inteligencia, soledad en llamas” de José Gorostiza, cultivada en la revelación poética estrictamente necesaria y, en consecuencia, tendiente a la sequía “del poema frustrado”. Nada más distante del oído telúrico de Pellicer que la “voz [que] quema dura” las armoniosas, elegantes e incombustibles páginas en prosa o verso de Xavier Villaurrutia. Nadie más temeroso que Pellicer del daimon aristócrata que poseyó a Salvador Novo, exorcizado a medias con cinismo, autoescarnio y escatología, y que se jactaba de haber prendido “fuego a mi corazón/ y las vocales y las consonantes”, antes de arder por “un segundo su penacho”. Nadie más escéptico que Pellicer del credo de Jorge Cuesta, cuyos favores y penitencias desembocaron en la autoinmolación del ensayista: “Embriagarse en la magia y en el juego/ de la áurea llama, y consumirse luego.” La lumbre aislada de Gorostiza, el hielo quemante de Villaurrutia, el ardor y la causticidad de Novo, la pira funeraria de Cuesta… A todos ellos Pellicer opuso sus fuegos de artificio “con llama que consume y no da pena”. En vez del monólogo de la palabra a solas, el espectáculo público y privado de un lenguaje que, incluso frente al desamor, la cárcel o la muerte, se basa en la pirotecnia del Verbo, su Anunciación y Enunciación, su Epifanía. En vez de la “nocturnidad” característica de Contemporáneos –inconsciente opositora de un Siglo mexicano de las Luces–, una solaridad apacible: mediodía, Estrella de la Mañana; cuando menos, una crepuscularidad impetuosa: noche ártica, Estrella de Belén.
Mucho se ha escrito sobre la torrencialidad y hasta impudicia retóricas de Pellicer. Poco menos en torno a la música de cámara que resuena en gran parte de su obra: desde Hora de junio (1937) y Recinto y otras imágenes (1941), hasta “Nocturno a mi madre” (recogido en Subordinaciones, de 1946) o los sonetos de Práctica de vuelo (1956). Al respecto, el narrador Juan José Rodríguez advierte:
Me decepcionó no encontrar las pirotecnias monzonales que Octavio Paz y otros críticos habían anunciado en medio de jaculatorias y alabanzas. […] Hora de junio ofrendaba sonetos donde el mensaje de un escritor vivo se decantaba: en vez del fuego de un incendio forestal, el verso era la tibieza de una lámpara de lectura, quizás un poco historiada por el vuelo de alguna luciérnaga.
Aunque los títulos mencionados corresponden a lo más significativo de su producción, Pellicer no puede ser tan sólo “la tibieza de una lámpara de lectura” en voz baja, sino el calor emanado por los reflectores de una escritura en proscenio; no es sólo el penitente de su propia condición religiosa, política y sexual, sino el redentor de una naturaleza que perdió terreno frente a la racionalidad –filosófica desde finales del siglo XVIII y, a partir del siglo XX, frente a la abstracción intelectual secuela del frenesí por la “poesía pura” y la imaginería surrealista–; Pellicer, digo, no puede ser tan sólo el “redactor” de Cosillas para el Nacimiento (1978), apéndices de la instalación que cada Navidad montaba en su casa de Las Lomas de Chapultepec, sino el “proyector” de Esquemas para una oda tropical (1933), aportación deliberadamente jubilosa y trunca al poema de largo aliento en las mesas de trabajo de Contemporáneos. Vida sin fin, maitines en que todo se oye, canto a un dios tropical.
Como Walt Whitman, Pellicer fue cantor de las Américas y, en paralelo, rapsoda de sí mismo. En aquella amplitud estriba su urgente novedad: ensanchamiento lírico frente al dolor, prudencia épica frente al arrebato. Paisaje en claroscuro como único espacio de mediación posible para la poesía:
Alguien algo movió, y se alzó el río.
¡Lástima de aquel hondo siempre manso!
Y la piedra lavada y el remanso
liáronse en sombras de esplendor sombrío. ~
(Ciudad de México, 1979) es poeta, ensayista y traductor. Uno de sus volúmenes más recientes es Historia de mi hígado y otros ensayos (FCE, 2017).