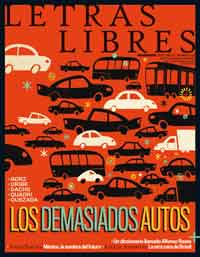De los momentos de gloria del Reintegro, uno de los mayores fue el choque al que lo induje en la zona de Observatorio, allá en el año de 94. Conocido también por el nombre cifrado de Erre, el Reintegro era un Datsun 82 en perfecto estado de descomposición. Del tipo hatchback, era plateado por fuera, azul cielo y amarillo por dentro. Aunque abundaba en detalles, recuerdo dos de especial interés. El primero, que en torno a la palanca de velocidades faltaba el hule, la funda maleable que separaba la atmósfera interior de la exterior. Por el boquete podía descender la vista, apreciar en movimiento las estelas del asfalto, en tanto que, en sentido contrario, el fresco aire nos mantenía ventilados y, en su caso, humidificados. El segundo, que por falta de un soporte el mofle colgaba en toda su parte media y, al modo de entonadas campanas, o de latas, repiqueteaba. “Motor dos litros transversal, escape al piso”, decíamos.
No me extiendo en descripciones. Agregaré tan sólo que en materia de instrumentos, ninguno funcionaba. De los faros, uno tenía años de extinto, dos más eran de baja intensidad y el potente, el busca-ovnis, miraba al infinito. Las ventanillas bajaban, pero sólo si el interesado encontraba en el piso la manija universal que, una vez colocada, ponía a girar el sistema. Finalmente, el difróster debía mantenerse apagado, no fuera que saturara la cabina con densísima niebla, del olor del combustible, como de hecho pasó una vez, llevándonos a designar a la nave con el nombre peregrino de Vaporel.
Contaba yo por aquel entonces 21 años, frecuentaba la universidad y en tales condiciones me transportaba el Reintegro, sin fallarme nunca. En circunstancias normales cogía Reforma de vuelta a casa, pero esa noche dos compañeras, ambas petite, me habían pedido aventón, por lo que tomé mejor el Camino a Santa Teresa. El viaje progresó sin incidentes hasta Observatorio. Veía yo poco, sobre todo de noche, pero de ninguna manera me parecía que necesitara lentes, y la familiaridad con la ruta compensaba sin duda mis dioptrías. Cerca de Periférico, sin embargo, a la noche se sumó singular chubasco, y entonces sí sentí mermar mis capacidades. Hice cambio de luces, eché a andar los espasmódicos limpiadores y prendí, craso error, el difróster, que a la brevedad convirtió al auto en sauna. Bien hubiera hecho entonces, como propone mi hermano en situación de ceguera etílica, en sacar por la ventana un bastón y guiar con él la marcha del incauto Reintegro, abriéndonos así paso por la cerrada noche. No lo hice, empero; muy a pesar de las mermadas condiciones visuales estaba de buenas y en ánimo de inspirar confianza.
De estos y otros asuntos se ocupaba mi mente cuando, al desembocar en Viaducto, el juguetón diseño y trazado de nuestras calles puso a prueba mi capacidad matemática. El planteamiento fue: si un carril de pronto es partido en su parte media por un camellón, ¿resultan de ello dos medios carriles o –capciosa pregunta– dos carriles completos? Descreer de Dios –quien, si tanto había hecho por multiplicar pescados y decalitros, ¿por qué no haría lo propio en materia vial? – y de la Escuela Mexicana de Urbanismo –que con creces ha probado en cuestión de carriles que dos es igual a tres– fue una misma cosa. Pensé: “Ni a madrazos”, y di, intenso, el volantazo. Debo decir, en descargo de la ciudad, que no poco contribuyó el estado del Reintegro a mi cuita: desorientadas las luces, arrítmico y ondulante el fregar de los limpiadores, harto el vapor interior que emanaban mis copilotas y condensaba el parabrisas, el divisor camellón se hizo visible en el último momento.
Ahora bien, yo tenía por rumbo la colonia Nápoles, distante todavía, por lo que me pareció por demás natural –de acuerdo con mi programa de ruta y mi orientación– dar el volantazo a la izquierda, esto es, a los carriles centrales. Cuál no fue mi sorpresa, y cuántos no fueron los brincos de mis colegas, cuando las ruedas prendieron contra el camellón y el Reintegro alzó, ligero, el vuelo. Los autos a la izquierda –porque los había– vieron venir de pronto, de arriba a la derecha, prodigioso proyectil del color de la plata. Huyeron, yo los vi. Llevaron sus metálicas humanidades hasta donde el muro central lo permitió, viré yo el volante en sentido contrario (muy suelto y libre gracias a la falta de contacto con el suelo) y vino la colisión.
Los grandes espíritus se miden en circunstancias extremas. También los pequeños. Fruto de la reflexión, de hondos momentos introspectivos, mi moral me tenía prometido que, ante eventos de esta magnitud, haría lo correcto. Empero, en descubriéndome salvado del infortunio y a no malos cincuenta, cien metros; en percibiendo el suave contacto de los neumáticos con el mojado asfalto, y tranquila la noche, y en contrastando esto con mi idea de la escena del crimen, grata se me susurraba al oído la idea de, simplemente, seguir. No había, además, dónde pararse. Mis compañeras, por su parte, habían pasado del espontáneo insulto al más lívido de los silencios; miraban pálidas al frente y, ante tanta calma, no se sabían si vivos cuerpos o espíritus, lo que me impedía ver en ellas señal ética alguna.
Una visión que nunca olvidaré, sin embargo, me detuvo. Lleno de sí y sereno –con el imperio de la criatura que, habiendo librado singular trance, recorre el solitario valle– marchaba el Reintegro cuando, intempestivamente, de entre los pliegues de la noche, apareció otro auto, y de la ventana del auto, asomada hasta las piernas, la mujer. Con los brazos en alto y agitándolos –el marido, espantadísimo como yo, la apuntalaba como podía–, gritaba fúrica y desencajada: “¡Imbécil, párate imbécil!”, y se retorcía. El auto enemigo rugía y, para mayor efecto, cerraba el espacio considerablemente, de manera que la dama, de apariencia muy fea, me cubría con su sombra. Mis copilotas, por su parte, habían recobrado el habla y, en sentido contrario, exclamaban: “¡Pélate imbécil, pélate!”
Ante invitaciones tan persuasivas –las de la señora, por supuesto, y las más amistosas de mis colegas– tomé la primera salida, muy a la mano por casualidad, y quedé en la lateral. Honor a quien honor merece. El urbanismo chilango trabajó aquí a mi favor pues, tras la maniobra descrita, quedé yo de un lado del camellón, y el enemigo, raudo, del otro. Espantado todavía, pero persuadido, ante semejante despliegue de vitalidad, de lo inofensivo del choque, no lo resistí: palpé en busca de la manija universal, bajé el cristal y, con la vista adelante y sumo placer, sonreí. Sé que la dama me vio porque en ese momento pararon sus gritos y, estoy seguro, se paralizó.
Finalizo diciendo, en detrimento de mi narrativa, que –libre ya de impresiones sensibles– terminé por detenerme, veinte o treinta metros adelante. Los del Dart –pues tal era el auto– metieron larga reversa, tomaron la lateral y, ya mansos, se detuvieron detrás del Reintegro. Pese al estruendo, los daños habían sido mínimos y el agraviado marido se comportó como un caballero. No así mis compañeras, que jamás volverían a pedirme aventón y que, agraviadas, habrán contado lo aquí descrito con justificada indignación primero, y exagerando los hechos después. ~
Es autor de Compás de cuatro tiempos (Cosa de muñecas, 2015) y de cuentos y ensayos publicados en diversas revistas.