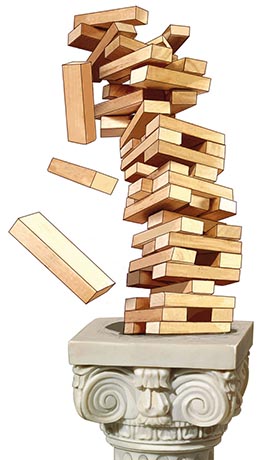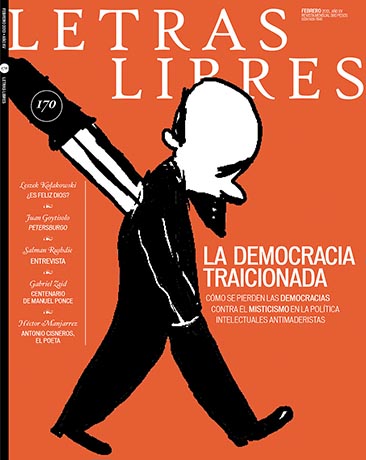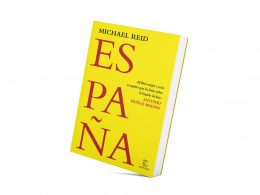Todos los sistemas políticos podrían imaginarse vigentes durante mil años. Excepto la democracia: en su estructura lleva impresa una fragilidad determinada por los azares del tiempo y del espacio. Comparada con los otros sistemas, que se proponen como montañas edificadas, sólidas, completas, invulnerables ante meteoros, la democracia es una choza de palos en una explanada. Su fragilidad inherente requiere constante mantenimiento, cambiar partes, amarrarlas, repararlas. Como la metáfora de la nave de Argos, que después de muchos años vuelve al puerto: la misma nave, pero sin una sola astilla de su madera original.
Tradicionalmente se presenta la democracia griega como una institución que, si bien tuvo interrupciones, fue constante desde Clístenes, en 507 a. C., hasta la victoria macedonia de 321. Algunos autores se admiraban de la continuidad, sin más; otros albergaban dudas, sin poderlas resolver, acerca la perseverancia griega con un sistema político frágil. Pero casi todos daban por hecho que se trataba de un mismo sistema. Y sí, pero no. Desde hace un par de décadas, Mogens Herman Hansen se ha dedicado a reconstruir el proceso democrático de los griegos y, en primer lugar, halla que no se trata de todos los griegos: la democracia es una peculiaridad ateniense; en segundo lugar, que no hay una democracia sino muchas, o, mejor: que se trata de un proceso constante de cambio, reparación, renovaciones y regresos. Es decir: no hay una democracia griega sino un proceso que los atenienses atendían constantemente y llamaron política. No se trata de la atención a un Estado sino de la actividad de una sociedad de pares. El Estado era un producto superviniente, una consecuencia de la vida política, pero no un principio. La única constante es el polités –que casi siempre se traduce como “ciudadano”, pero debiera llevar un enfoque distinto, porque el sentido semántico es inverso: en el modelo latino el término primario (estoy glosando a Benveniste) es cives, que califica al individuo, de donde deriva el vocablo civitas, nombre de la colectividad; pero en griego, el término primario es el colectivo polis, y de ahí deriva polités. Esto “debiera ser punto de partida para un nuevo estudio comparativo de las instituciones mismas”, dice Benveniste. Y, aunque Hansen ni siquiera cita a Benveniste, su labor pareciera surgir de una inquietud semejante: algo no estaba bien descrito, respecto de la democracia griega.The athenian democracy in the age of Demosthenes [University of Oklahoma Press, 1999] es el resultado de sus investigaciones. Se trata de una obra mayor, quizá de la envergadura (aunque con una narrativa y métodos muy distintos) deLa ciudad antigua de Fustel de Coulanges. No tengo indicios de edición en lengua española, y me parece lamentable.
Hansen se tomó el trabajo de reconstruir –desde el cotejo minucioso de los textos, los datos arqueológicos, contando y clasificando fragmentos de cerámica usados en las votaciones, etc.– cada una de las distintas etapas de la democracia ateniense, y de transmitir sus hallazgos con una notable capacidad expositiva y narrativa. Hasta ahora los historiadores no habían reparado con suficiente profundidad en las diferencias entre la era de Clístenes (democracia directa, pero impuesta, y reacomodo de la sociedad, según oficios y productividad económica), y la de Efialtes y Pericles, por ejemplo; las variaciones en los distintos órganos de gobierno ciudadano y su orden de importancia. Por primera vez quedan explicadas de modo suficiente las instituciones políticas más importantes: la Ekklesía (la asamblea popular, compuesta por seis mil o más hombres, que votaba a mano alzada sobre nombramientos, contratos con otros estados y políticas domésticas), los nomóthetai (legisladores –nomos– elegidos por un solo día, para votar sobre leyes y modificaciones a las leyes), el Dikasterion (el tribunal popular, donde los dikastai –responsables de velar por Diké, la justicia– formaban jurados para litigios privados o acusaciones públicas), la Boule (o Consejo de los Quinientos, o Consejo del Areópago), encargado de “la voluntad” general expresada por vía deho boulómenos (el voluntario)… y de pronto sorprende la cantidad de tiempo que un ateniense debía dedicar a la vida pública, y lo complejo de las relaciones institucionales y la pertinencia, constantemente abierta, de la participación del ciudadano.
Desde luego, Hansen requirió organizar no solo su material sino una narrativa que diera cuenta de las transformaciones de un fenómeno que antes se consideraba más bien lineal y continuo, salvo los tropiezos totalitarios que toda democracia tiene que sortear de uno u otro modos. Y se extiende sobre el último periodo, el de Demóstenes, por una razón poderosa: “No hay ni un solo discurso posterior a la abolición de la democracia, llevada acabo por Antípatro, en 322.”
Desde luego, esto es un hito para quien haya leído a Platón (que tanto en el Fedro, como en el Banquete y en La República, repite que el objetivo de una sociedad son “los bellos discursos”, la fórmula por la que entiende algo así como “la calidad de la conversación”), a Tucídides (cuya historia se teje en torno de los discursos; uno de ellos, el discurso fúnebre de Pericles, sigue siendo hasta hoy el primer pilar de la concepción democrática), a Aristóteles (que consideraba la ética como una actividad previa para la política), o las Filípicas de Demóstenes, ante la desesperación de una Atenas ya sorda a las palabras y pronta a la aclamación de los demagogos.
Y este es el corazón del libro: la democracia es una estructura no de piedras sino de palabras –del uso de la palabra y de la voz: el diálogo, el debate, el discurso–, y no solo su enunciación sino su escucha. El polités responde a ideas superiores (la justicia, la equidad, la proporción) pero no a la idea de Estado. Responde, sobre todo, a la justicia. Atenas es la casa elegida por Atenea, y un ateniense no puede ignorar que puede tener una vida domesticada merced al juicio con que esta diosa salvó al hombre de las deidades antiguas y las fuerzas de la naturaleza que “odian al hombre” (Hesíodo). Es el tema de las Euménides: reemplazar la justicia ciega de la naturaleza por la deliberación discursiva de los seres racionales.
La vida política de los atenienses tuvo mil vicisitudes, pero siempre arraigó en la colina Pnyx, a un lado del ágora, donde se instaló el tribunal de justicia. Desde ahí, un foro para debate y deliberación, existe el espacio común, la ciudad. Se dice de modo simple, pero es una concepción radicalmente distinta de las que solemos reconocer en la tradición occidental.
Vuelvo al contraste romano, para mostrar la diferencia radical respecto de las organizaciones posteriores. Roma conocía las elecciones ciudadanas (y el fenómeno demagógico de la aclamación popular como cimiento de la legitimidad y la soberanía), pero a nadie se le ocurre poner a Roma como ejemplo democrático. En cambio, Atenas es un caso singular y originario para todo concepto de democracia.
El secreto es el espacio público. La voz en el espacio público. Un polités ateniense tiene la obligación de hablar entre sus pares. Es su obligación hablar y hacerlo claramente: las ambigüedades eran consideradas defecto moral… El ágora, el Dikasterion, la Ekklesía son lugares donde yo tengo voz. En cambio, las plazas romanas son campos de Marte: lugar para el desfile, las paradas militares, la gloria del poder de Estado: acudo a recibir órdenes y admirar el poderío, o a servir de masa para el demagogo. Pero ahí no tengo voz, nadie espera, ni quiere, la deliberación del ciudadano. Es lugar de poderes y masas, no de individuos. Ese sigue siendo el mayor monstruo de las democracias en los países de lengua española, que comparten un adn jurídico peculiar: el Estado les otorga los derechos; es decir, el Estado existe jurídicamente antes y funciona como primera persona. Mis derechos me son concedidos (cosa contradictoria con los derechos humanos, por cierto).
En eso, Atenas es diferente de las demás civilizaciones: su concepto de ciudadanía no está ceñido por el espacio geográfico (de ahí, por ejemplo, la extrañeza que causa en el lector el discurso fúnebre de Pericles, cuando afirma que Atenas está en los barcos, no en el territorio) sino por el acatamiento de dos criterios: la isonomía y la isegoría. No es que los atenienses amaran su democracia. Amaban su libertad, su isonomía (una igualdad no solo jurídica sino política; es decir, no una “igualdad ante la ley” sino el igual derecho y obligación de ejercer la política) y, sobre todo, su isegoría (igual derecho y obligación de hablar). No podían comprender la justicia sino como asunto entre pares, entre semejantes. No podía ser impartida por el Estado sino por la deliberación del isegoros entre los isónomoi.
Las democracias carecen de sentido si sus ciudadanos no las comprenden, dijo Sartori. Y las sociedades que existen como producidas por el Estado (no las que generan al Estado) suelen no comprender su lugar (jurídicamente de súbditos, por más consentidos que sean) en una vida democrática.
Hay que tener en cuenta los tropiezos que toda democracia tiene que enfrentar. Las tentaciones de aristócratas y las populistas, las oligarquías y las ambiciones dictatoriales de los tiranos, que nunca faltan. La democracia ateniense tropezó con todas sus piedras. Pero se puso de pie y volvió a andar. A fin de cuentas, solo una composición de elementos, muy particular, dispuso su muerte definitiva. Hansen no lo articula de modo simple, pero deja los datos y los indicios de tal modo que su lector queda en disposición de verlo con claridad: si bien los discursos, los debates y las deliberaciones –es decir: el uso de la palabra– son la columna vertebral de la democracia, el exceso y la perversión del uso de la palabra (demagogos y malos sofistas) acaban siendo un enemigo más formidable que las armas, la peste o la pobreza.
Las democracias nacen, viven y mueren con el uso de la voz. La voz posibilita a la democracia. Discurrir es el vehículo de la participación política, y solo se sostiene cuando quien habla se asume como semejante a los otros (por más que en Atenas los semejantes fueran solo los varones hijos de griegos; ni extranjeros, ni mujeres) y en igualdad de condiciones. Todo aquel que es interpelado, debe ser capaz de debatir. La diferencia está en dos cosas, igualmente importantes: en que diga la verdad y en el modo en que la diga (puedo ser claro, seductor, imaginativo, o seco, retorcido, confuso). La lógica de mi discurso es tan importante como la “capacidad de conmover” (Aristóteles) de mi discurso. Cuando Pierre Vidal-Naquet analiza el Filoctetes de Sófocles, recurre a un antiguo rito de paso, mediante el cual un joven efebo accede a la condición de hoplita (soldado portador de escudo; los polités pobres eran marineros); cuando el joven es capaz de discurrir, conmover y convencer de alguna idea propia a un grupo de hombres, pasa de la juventud a la hombría, recibe su escudo y su politéia (a la vez: su condición de ciudadano y su inscripción en la constitución de las leyes). Neoptólemo se vuelve hoplita y polités cuando logra convencer al feroz Filoctetes.
La Atenas antigua libraba una batalla moral, política y de autognosis respecto de la palabra. Platón y su Sócrates entienden la vida lingüística como un fin en sí, un bien. Pero hay quienes ven la lengua como un recurso, una herramienta útil para conseguir los bienes; en general, poder y riquezas. Son los malos sofistas y, sobre todo, los demagogos: elegantes enredadores, seductores y trucadores de palabras, capaces de convencer a un auditorio, o unos discípulos, de cosas inverosímiles. El derecho al uso de la palabra y la obligación de participar de las cosas públicas resultó ser un instrumento difícil de afinar. Nunca faltan los intemperantes y los tontos, pero esos se ridiculizan solos. Platón detestaba a los sofistas y a los demagogos al grado de llevar su rechazo hasta todo aquel que no hiciera uso de la palabra en sentido filosófico. De su República expulsa hasta a Homero y al resto de los poetas: dicen cosas falsas, alimentan la idiotez.
A Karl Popper, con toda razón, le resulta abominable la tentación totalitaria y tiránica de Platón. Pero es, la de Platón, una reacción, exagerada, del mal que mata a las democracias: ya la conculcación de la palabra, ya la devaluación de su uso; es decir: los recursos de la demagogia incuban una tiranía. Ahí estaba Alcibíades, discípulo de Sócrates, que sedujo a los atenienses contra los espartanos, para después de la derrota pasar al lado espartano, seducirlos y atacar su nativa Atenas y, encima, regresar a Atenas entre aclamaciones…
A la larga, resulta mucho más lesiva una devaluación de la palabra que de la moneda. Cuando la lengua y sus modos pierden arraigo y se vuelven veleidosas, la política se transforma en una jungla moral, donde el depredador es capaz de embaucar con falsedades a un público de inteligencia disminuida.
El mismo año terminan la era oratoria de Atenas, la democracia y Demóstenes su propia vida. Por eso el título: The athenian democracy in the age of Demosthenes. No es porque Demóstenes sea un buen recurso académico. Se trata de la calidad del discurso. En la tradición latina, cuando escuchamos la palabra “discurso”, pensamos en voces engoladas, rebuscamiento sintáctico y en una forma del poder: habla quien manda o quien porta un mandato. La democracia ateniense fue lo contrario. Demóstenes tuvo que aprender a recortar su fraseo, emplear vocablos breves, claros y apostar a la concisión. No faroleaba porque su objetivo era ser entendido y convencer. (Vale la pena contrastar la escueta retórica de Demóstenes con la intrincadísima y sofisticada de Cicerón: el senador romano tiene como interlocutor a otros senadores, hombres de Estado, no a los ciudadanos.) Perdió porque hablaba a unos atenienses aturdidos por los demagogos y sus promesas de gloria y revancha. Lo peor de todo: no se trataba tanto del demagogo en turno. Siempre habrá desquiciados que quieran el poder, a cualquier costo. Lo terrible es que los ciudadanos los cobijen, los elijan y quieran servirlos. ~