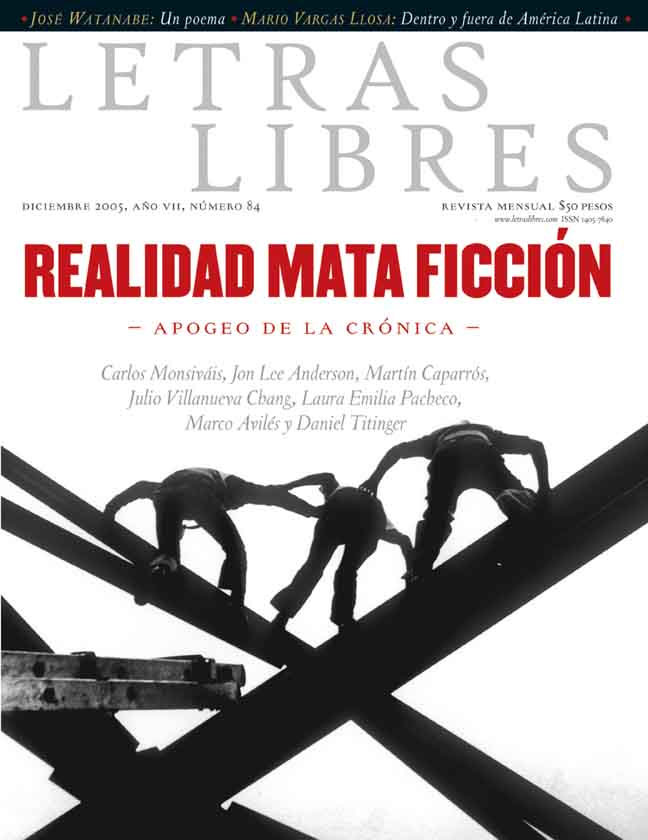No hacen falta explicaciones científicas rebuscadas para convencerme de que una nueva enfermedad terminará por convertirse en la pandemia que ponga punto final a nuestra especie. Me parece de una lógica incuestionable: aquello que se iniciara con un microorganismo habrá de terminar con un microorganismo.
Cualquier noticia —así aparezca en un recuadro diminuto en la esquina de un tabloide que nadie lee— me pone los pelos de punta y me convence: seré el primero en morir bajo el influjo de la cepa recién descubierta. No serán las bombas, ni la escasez de agua, ni el agujero de ozono lo que terminará con nuestra especie. Será un ente diminuto y silencioso el que declare la extinción de los humanos.
Cada tanto despiertan mis fantasmas: científico noruego advierte la existencia de un bacilococo que mata en tres días; descubren en China una bacteria que aniquila en dos semanas, tras una diarrea convulsa e incontrolable; aparece en África una nueva vertiente del ébola, mucho más letal y contagiosa; documentan en El Salvador doce casos de viruela. Durante los siguientes días no me atrevo a salir de casa, me quedo mirando el televisor, esperando el corte informativo que declare la pandemia.
Aunque todas las enfermedades causan en mí un efecto similar, preferiría que el multiasesino fuera un virus y no una bacteria. La mutación servirá como pretexto a una humanidad sepultada por su ignorancia: hayamos la cura pero el virus mutó, fue más rápido que nuestros científicos. Los virus se expanden con gran velocidad y matan con laudable eficacia. Podría decirse que son amables, en ocasiones ni siquiera causan dolor. Con las bacterias sucede lo contrario, sobreviene un tránsito lento, angustioso y horrible, se pudre la carne y el cuerpo exuda líquidos pestilentes y viscosos. La muerte provocada por un virus tiene un dejo de elegancia, la causada por bacterias es de lo más ordinario. Que fuera un virus y no un bacilococo fue mi deseo más hondo durante varios años. Pero ahora me arrepiento, ahora que es un virus el mejor logrado de mis horrores, un adn asesino que mata sin gracia y sin cuidado, tan vulgar que viaja en un escupitajo.
La cepa que hoy me aterroriza se expande por el mundo y nos acecha silenciosa, contagiando una tras otra a las aves del planeta. Qué tragedia las migraciones, ¡qué infortunio las estaciones! El invierno espanta flamingos, el verano asusta patos y gorriones. El sigiloso agente de la muerte viaja en primera clase, chupando los pulmones y carcomiendo las laringes de las aves. Ningún plumífero está a salvo: serán infectados los pingüinos del Ártico, los avestruces de las granjas de Irapuato. El diminuto virus no entiende de fronteras.
¿Y qué pasará cuando no queden más aves?, mutará buscando alimentarse de una nueva especie: los humanos. Esos seres que comiéndose a los pollos han abierto la puerta al implacable asesino, esa especie que por número promete saciar el hambre de la peste. Nacido en el ovíparo más horripilante, el virus se perpetuará en el mamífero más feo de la tierra.
La pandemia será anunciada en cualquier momento. Malditos sean los pollos, siempre supe que acabaríamos mal. ¿A quien se le ocurrió comer un animal de cuyo pico cuelga un moco? No supimos interpretar al oráculo de la fisonomía. ¿A quién se le antojó un ave que tras hervir toma el color de la enfermedad, el amarillo de la fiebre? ¿Qué otro resultado podía traer alimentarnos con un pájaro que crece feliz encerrado en una caja de cartón? Seremos derrotados por el espasmo de un pollo enloquecido, por abrir el envoltorio del engaño.
Se equivocan los expertos, la epidemia no se iniciará en Rumania, el primer caso se dará en México y seré yo el infectado, yo que nunca como pollo, que me dan náuseas las burbujas blancas que flotan en el agua cuando hierve tan desagradable alimaña; yo, que vomito cuando entre mis dientes chirría el nervio pegajoso de sus patas. Qué necesidad había, existiendo la milanesa de res y la de cerdo, de empanizar la pechuga pestilente de un ave de corral.
La pandemia que se acerca, pensándolo bien, no debe ser catalogada como injusta, nos merecemos el fin que se aproxima: nunca debimos relacionarnos con la más tonta de las aves. El miedo lo insinuó y no atendimos su advertencia: la piel de gallina es heraldo de tragedias: moriremos con el pellejo chinito, tiritando, en un escalofrío parturiente. –
(ciudad de México, 1978) es escritor y politólogo. Ha publicado la colección de relatos Arrastrar esa sombra (Sexto Piso, 2008) y la novela Morirse de memoria (Sexto Piso, 2010).