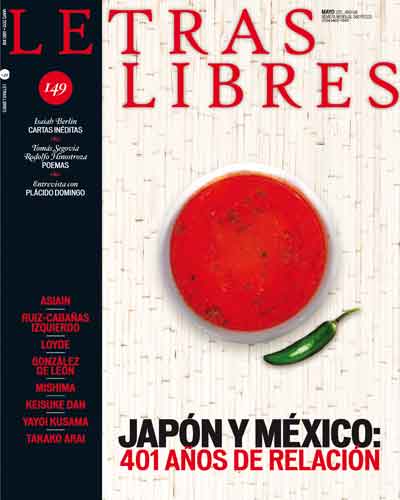Actor y director, es una de las figuras principales del teatro contemporáneo en México. Además de su extensa trayectoria en el cine, ha colaborado como actor en decenas de montajes entre los que figuran Hamlet (J. J. Gurrola) Largo viaje del día hacia la noche (Ludwik Margules), Los enemigos (Lorena Maza) y Roberto Zucco (Catherine Marnas). Entre otras, ha dirigido las puestas en escena de Los perdedores, Rosete se pronuncia, Persona, ¿Estás ahí? y La piedra de la paciencia.
¿Cómo empezaste a hacer teatro?
Yo estudié física varios años. Y la verdad es que me costaba muchísimo trabajo. Un día me comí unos hongos y entendí con claridad que yo no pertenecía al mundo de los cosenos y el cálculo. En esa época andaba con Tolita Figueroa, que iba a unos talleres con José Luis Ibáñez. Comencé a acompañarla como si me hubieran dicho vamos a jugar fut o frontón. Poco a poco, fui involucrándome con el teatro. Entré a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tomé un taller con Hugo Hiriart en el Museo Carrillo Gil. Trabajé un año con él y terminamos presentando una obra muy linda que se llamó Hécuba, la perra, una adaptación de la tragedia de Eurípides hecha con títeres. Esa fue mi primera obra. En esa época, conocí a Juan José Gurrola en otro taller. Él fue mi gran maestro, aunque también aprendí viendo teatro. En la práctica, aprendí mucho de Jesusa Rodríguez.
¿Estuviste en Donna Giovanni?
Entré haciendo iluminación. Estaba viviendo en Italia con Tolita. Jesusa nos invitó a trabajar en la producción de la primera gira. Estaban Ofelia Medina, Victoria Gutiérrez, Regina Orozco, Astrid Hadad, Liliana Felipe. En algún momento, Liliana quiso dejar de actuar y entré a hacer Don Ottavio. Era el único hombre de la compañía, aunque me ponían unas chichis de plástico. La puesta reformulaba el paradigma del seductor haciéndolo completamente femenino. Fue un entrenamiento increíble. Hicimos giras muy exitosas por muchos teatros de Europa y Estados Unidos.
¿Y no volviste a trabajar con Jesusa hasta El concilio del amor?
Así es. Esa era una puesta muy chistosa. Ella hizo una adaptación muy inteligente, donde sustituía la sífilis por el sida. Hacía una crítica devastadora de la Iglesia.
Fue un montaje con mucha incidencia social.
Serrano Limón nos amenazó de muerte, públicamente. En un momento de la temporada, algunos llegamos a cargar pistola, lo cual era, por supuesto, una idiotez. Otros llevaban fierros ocultos en sus vestuarios. El recuerdo de Cúcara y Mácara estaba muy fresco.*
¿Cómo fue que empezaste a dirigir?
Fue medio casual. Estaba platicando con Vicente Leñero. Él hablaba de una obra que había escrito. Y conforme la platicaba, la empecé a visualizar. Sin pensarlo mucho, le dije que me gustaría dirigirla. Y él me la dio. Fue muy generoso.
¿Cómo fue que Laura Almela y tú decidieron prescindir de un director en el proceso de Trabajando un día particular?
No fue algo planeado. Nos quedamos sin director y sin texto. En los ensayos, la vestuarista Cristina Sauza nos decía: “ustedes deberían hacer Trabajando un día particular”. Y hasta de broma, como el proyecto no avanzaba, decíamos “pues sí, hagámoslo”. Al fracasar el plan original, rentamos el dvd y de ahí fuimos sacando el libreto. Armamos un texto en cuatro días. El lema era: no hay obstáculos, no hay escenografía, no hay director, no hay nada más que nosotros.
Desmontaron todo el aparato de producción y solo quedaron dos intérpretes, un espacio y el público.
Y una buena historia. Fue una revolución artística para mí.
Lo que me parece inusual es que hayan acordado desplazar la figura del director porque no la necesitaban.
Laura y yo ya habíamos trabajado juntos. Teníamos una larga lista de lo que nos chocaba de los directores, de los montajes. Entonces, nos propusimos hacer lo que quisiéramos. Como actor, uno acumula muchas frustraciones. De repente piensas en cosas que te gustaría probar y el director no te lo permite. En nuestro proceso nos dimos cuenta de que son poquísimos los directores que nos han dejado algo. Uno o dos.
Pero, más allá de la crítica a la figura del director, construyeron una estética muy libre en la que se permitían rompimientos que generaban otros planos de realidad en el escenario.
Significábamos los espacios dibujando algunas cosas con un gis en la pared. En efecto, nos salíamos de la ficción cuando queríamos. Nos fuimos cuestionando ¿qué es ese momento de actuar? ¿Cuándo estás actuando y cuándo no? ¿Cómo funciona esa frontera? Ese brinquito entre cuándo estás actuando o cuándo algo es un accidente real es muy interesante. Si es real, entonces estoy viendo cómo el actor se dirige hacia la ficción, cómo se sitúa frente a ella. Por esta razón, deliberadamente no nos concentrábamos, que es lo más difícil que he hecho en mi vida.
Claro, porque todo tu entrenamiento está pensado al revés.
Al no tener director, valoramos muchísimo al público. Un director te puede dar la seguridad de que algo está muy bien, le guste o no a la gente. Sentíamos mucho agradecimiento con los que se sentaban a vernos.
La figura del director no se colapsó del todo, porque sigues dirigiendo.
Sí, ahora estoy ensayando un monólogo, La piedra de la paciencia, con la actriz Daniela Schmidt. En realidad, el texto proviene de una novela, escrita en primera persona, por Atiq Rahimi, un escritor afgano que vive en Francia. La acción ocurre en Afganistán. La protagonista tiene al marido con una bala en la cabeza. En un mundo donde las mujeres están condenadas al silencio, el personaje dice todo lo que nunca ha dicho. Afuera está la guerra,
los soldados, unas hijas que luego desaparecen. Hay mucha acción.
Recuerdo tu montaje de Rosete se pronuncia, donde también había una dinámica muy intensa en el escenario.
Fue una puesta donde pensé mucho lo estético, lo plástico. Ese es un texto con metáforas potentes: el viaje mítico de Jonás, un viaje de conciencia que tiene miles de lecturas. Sin embargo, lo que yo hice fue olvidarme del teatro de Hugo Hiriart. Yo les dije a las actrices: no piensen en Hugo, piensen en qué significa esto para ustedes. Y entonces ellas se activaron de una manera muy alucinante. Me obsesioné con la espiral porque la obra parecía ser circular: empezaba donde acababa. Pero al personaje le habían pasado un chingo de cosas a nivel de la conciencia. Todos estábamos sacando personajes de nuestras propias vidas. Lo interesante es que al no pensar demasiado en el texto, este resonaba increíblemente. El lenguaje brillaba de una forma extraordinaria.
¿Cómo se originó el proyecto El Milagro?
Fue en 1992. Lorena Maza estaba harta de las condiciones de producción con el Estado y dijimos “hagamos algo, modifiquemos eso, movámonos”. Mariana Pérez Amor nos prestó una casa. Estuvimos un año, rondando esas paredes, buscando becas, financiamiento, etcétera. A mí se me ocurrió hacer un bar. Roberto Pliego nos sugirió hacer una editorial. David Olguín ya era parte del grupo. Él tomó ese proyecto y eso fue lo primero que caminó.
Me llama la atención el proyecto del Teatro El Milagro. Además de ser la sede natural de sus obras, se está volviendo un espacio de confluencia del teatro contemporáneo de distintas generaciones, incluidos los creadores jóvenes: Gabino Rodríguez, Katia Castañeda, Rubén Ortiz. Hay una coherencia en la programación, un perfil que lo vuelve una alternativa atractiva frente al colapso del teatro en el INBA…
Que ha sido sistemáticamente bombardeado. Creo que mucho del mérito es de David. Ha pasado años leyendo y editando teatro mexicano. Ese editor ahora se ha vuelto curador. Ha trabajado muy duro, junto con Gabriel Pascal, para que nuestro espacio esté funcionando. Son los frutos de dos décadas de trabajo. ~
Notas
* El 28 de julio de 1981, durante la representación del montaje de la obra Cúcara y Mácara de Óscar Liera, dirigido por Enrique Pineda, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM, un grupo de fanáticos católicos golpeó brutalmente a los actores al grito de “¡Guadalupanos, a darles!”.
(ciudad de México, 1969) es dramaturgo y director de teatro. Recientemente dirigió El filósofo declara de Juan Villoro, y Don Giovanni o el disoluto absuelto de José Saramago.