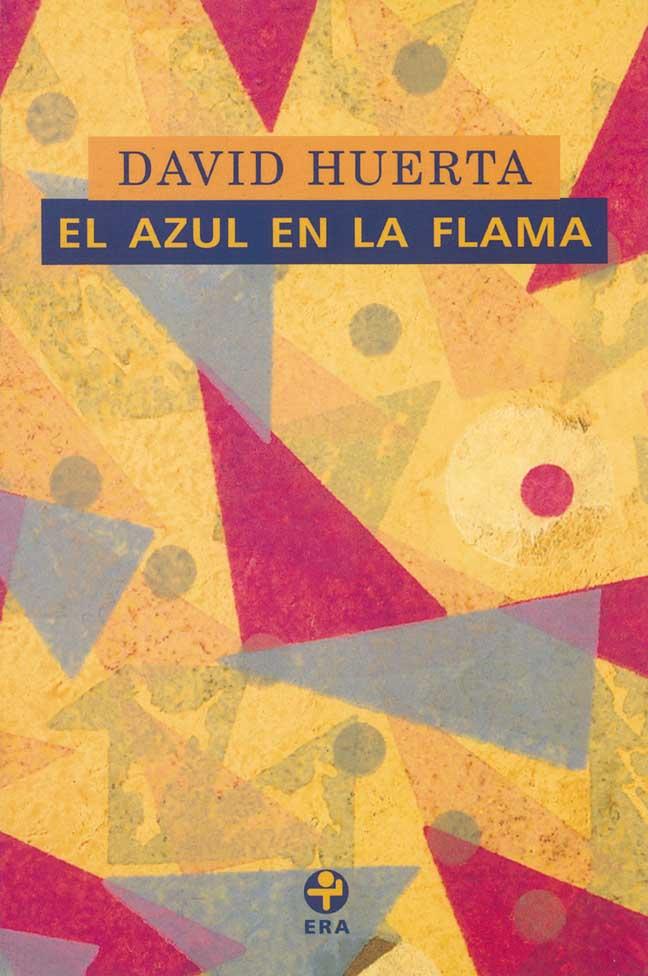Bajo la advocación de Gorostiza
Hubo tantos poetas, y tan buenos, en la primera mitad del siglo XX mexicano que después la poesía nacional quedó un poco eclipsada, como si los primeros hubieran llenado todo el siglo. Muerte sin fin fue la culminación de ese movimiento ascendente. Pero al lado de su autor, Gorostiza, están Villaurrutia y Pellicer, y un poco antes López Velarde, poetas todos ellos excelentes, para no hablar de otros que, siendo buenos, frente a estos cuatro estarían en una segunda fila. Si los de segunda línea —Tablada, Reyes, Torri, Novo, Maples Arce, Leduc— hubiesen aparecido en la segunda mitad del siglo, resultarían de primera magnitud. Octavio Paz, tratando de circunscribir de alguna manera esa hegemonía, dijo en 1951: “Muerte sin fin cierra un ciclo de poesía: es el monumento que la Forma ha erigido a su propia muerte. Después de Muerte sin fin la experiencia del poema —en el sentido de Gorostiza— es imposible e impensable.”
Pero Gorostiza vino después de Sor Juana, y Sor Juana después de Góngora. Las Soledades, el Primero Sueño y Muerte sin fin son tres silvas imposibles de imitar que sin embargo se siguen una a la otra, y hasta puede encontrarse, tanto en Sor Juana como en Gorostiza, testimonios de una filiación deliberada. Góngora había dicho, en un verso de la Fábula de Polifemo y Galatea,
librada en un pie toda sobre él pende
describiendo a Galatea en el momento en que descubre a Acis, cuyo supuesto sueño no quiere interrumpir. Sor Juana, en el Primero Sueño, se las ingenia para decir, casi con las mismas palabras, que el águila de Júpiter, al sostener en una garra una piedrecilla —para no caer inadvertidamente en un sueño profundo—,
a un solo pie librada fía el peso.
Y Gorostiza tercia, en Muerte sin fin, a propósito de la continuidad del sueño de la creación
sueño de garza anochecido a plomo
que cambia sí de pie, mas no de sueño.
Los tres versos, en sólo un pie, velan el sueño de la poesía. Góngora acentúa en la quinta y en la sexta, para realzar el “toda”, que vuelve una plomada inmóvil a toda Galatea; Sor Juana mantiene el acento en la sexta pero añade el de la cuarta y la octava, para dar un ritmo más fluido al verso; Gorostiza, cuya ave duerme también “a plomo”, con la misma métrica de Sor Juana, junta dos monosílabos, en sexta y séptima, para remarcar la cesura después de la sexta y dar un aire argumentativo al verso. Cada poeta es un máximo. Su escritura es lo mejor que se pudo escribir en esa tesitura y, desde ese punto de vista, considerar que otro pudiera escribir igual es desde luego “imposible e impensable”. Pero ningún poeta clausura una manera, una forma literaria. La silva apretada y deslumbrante de Góngora, sujeta a los endecasílabos y heptasílabos rimados, corre suave y ligera con Sor Juana, y en Gorostiza se vuelve más discursiva, libre de la rima y adicionada a veces con versos de cinco y de nueve sílabas. Góngora no detiene a Sor Juana, ni Sor Juana a Gorostiza; al contrario, Góngora hace posible a Sor Juana, y Sor Juana a Gorostiza.
Con todo, los poetas no se distribuyen equitativamente al paso del tiempo. Después de los siglos de oro y de Sor Juana hay casi trescientos años de poesía muy deficiente, como si se hubiera secado el río del idioma, hasta que Darío, a principios del XX, vuelve a abrir las compuertas. Los grandes poetas, españoles y latinoamericanos, ofician de nuevo durante los primeros cuatro, cinco decenios, pero después no pasa gran cosa. Muchos de los posteriores, herederos de formas, hallazgos y recursos innúmeros, pero sin materia poética propia, apenas alcanzan cierta medianía; frente a la abundancia de los primeros no llegan a ser diferentes y desde luego no pueden ser iguales.
En 1990 David Huerta publicó “Historia”, un poema que sostiene la ambigüedad de celebrar la historia de un amor desaconsejable. Es, hasta ese momento, un clímax en la escritura poética de Huerta y el ejemplo de lo que podría conseguirse de insistir en lo mismo. Pero es también, era, un callejón sin salida. El desenfado logra dibujar el cuadro exacto de una relación complicada, real y falsa al mismo tiempo, pero no puede ir más allá; su éxito momentáneo es también su derrota, la prueba de que el camino sólo llegaba hasta ahí. El sustrato no era un verdadero amor, no era verdadera vida; no hay materia poética y la poesía resbala un poco sobre sí misma, gira en el vacío.
En “Bolero en Armagedón” y en “Historia” (el poema de Simonetta), ambos publicados en Historia, Huerta había conseguido una frescura lejana de la reconcentración, buena o mala, de Incurable, como si se hubiese liberado de una trascendencia mortificante para hablar más de cara a los asuntos cotidianos y desde la disolución del antiguo yo poético que enunciaba el poema. Al lograrlo había llegado a un punto de plenitud que significaba una cima y la perfección de una manera. Aunque la cima, con ser más alta que la de la mayoría de los poetas jóvenes de la segunda mitad del siglo XX, todavía estuviese lejos de los mejores modelos de la primera. La desvaloración misma del asunto, el hecho de que la tal Simonetta no diera en realidad para mucho, parecía limitar los alcances de una poesía que por fuerza tenía que hacer demasiada burla de sí misma. Y no tanto de sí misma como del poetapersonajevoz inventado por Huerta —desde Incurable— para decir su descalabrada elegía a cierto tipo de amor “moderno” y en el fondo inauténtico. El resultado era una especie de anticlímax sin clímax previo, porque Incurable, desde la vertiente de una poesía natural, sin concesiones a la composición formal, no sobrepasaba con mucho, si es que con algo, a Historia. Tenía pues, David Huerta, que empezar de nuevo, como si no hubiese escrito nada antes.
La sorpresa de El azul en la flama es que parece un libro juvenil, el de un poeta nuevo que intenta ir más allá de la mera recopilación de imágenes, a la que se reducen muchas publicaciones de la segunda mitad del siglo XX. El libro está dedicado a Gorostiza, como si se colocara bajo su advocación. En ocasiones Huerta lo cita directamente, rindiéndole homenajes obvios: “Como en el poema de Gorostiza…” (p. 20); o “que se doble el espigado / minuto hasta la incandescencia” (p. 42); otras, juega un poco con las fórmulas gorosticianas: “silban, cambian de pie / pero no cambian de costumbres.” (p. 89). Pero por encima de estas señas y reconocimientos hay el propósito, en todo el libro, de ahondar en la materia y las iluminaciones del poema de Gorostiza. En Muerte sin fin, el mundo se precipita hacia la descreación cuando la Forma-Dios se sustrae a la encarnación momentánea del vaso de agua:
un instante, no más,
no más que el mínimo
perpetuo instante del quebranto.
La idea del instante, como minuto, como suceso puntual, como el momento de la unión entre materia y forma, está presente por lo menos en otros diez lugares del poema. Esta intuición sobre la estructura del mundo es uno de los temas centrales de El azul en la flama. La instantaneidad es la marca de lo real: “Boquiabiertos, ojiabiertos”, dice Huerta, “avanzamos / y retrocedemos a la vez. El Hic et Nunc es pura electricidad. / Duramos en la punta de un cortocircuito” (p. 38). Así termina, un poco en broma en serio, la primera parte del libro. Lo “infinitesimal”, lo “diminuto”, es el espacio donde ocurren las cosas, “manchas fugaces”, como dice en otro lugar. La segunda parte avanza hacia la consideración de los fenómenos durante lapsos definidos. Y en la tercera el instante y el transcurrir se aúnan en los poemas de amor.
La primera es la más ardua, porque su materia, al estar limitada a la instantaneidad de los fenómenos, bordea a veces lo particular (“No hay poesía de lo particular” hubiera dicho Aristóteles) y el verso, que quiere ser preciso y diáfano, adquiere un tono concentrado y a veces hermético. Se trata del análisis de cierto brillo iridiscente, al pasar de la noche al alba; de tres atardeceres instantáneos; de una manera de caer el agua al llover; del vuelo repentino de una mariposa. El poema quiere reducirse a la precisión verbal (gongorina por necesidad y por vocación, y por ello mismo difícil), a mostrar la evidencia fantasmal de lo cotidiano, lo único y lo inesperado, la multiplicidad inconclusa de lo real. La realidad es sólo “polvo de fenómenos, / telaraña de metafísica y actos en potencia” (p. 92).
Desde los fenómenos, se avanza en la segunda parte a los procesos. Pero los procesos son igualmente irreductibles: en la cena “cariacontecida”, los fantasmas, llenos de glotonería, se alimentan con los suspiros de los comensales; en medio de una pesadilla de muerte: “Nadie sueña. Nadie es la persona que sueña / la pesadilla. Nadie se va volviendo alguien / dentro de los confines brumosos / de la pesadilla…” (p. 63). Aunque pueden ser también amables, como en “Hacia el fin de semana”, que recuerda felizmente la “Semana holandesa” de Pellicer; o en “Llego”, que hace memoria de las estructuras condensadas de Villaurrutia en ciertos poemas breves de Nostalgia de la muerte.
En la tercera parte hay, en una sucesión compacta, diez o doce poemas espléndidos. Por una larga tradición de la poesía universal, resulta aceptable para todos que en el tratamiento del amor se unan las instantáneas de lo real (de la primera parte) y el transcurrir mismo del mundo (de la segunda), pleno de sentido y continuidad. Unión que en otros temas tendría siempre un resabio de mala metafísica. Quien haya pasado con éxito por la filosofía de las dos primeras secciones del libro entenderá mejor la tercera. Aunque también sería posible empezar por la tercera e iluminar desde ahí el curso de las dos anteriores. Fiel a su arreglo conceptual, el libro va revelándose, conformándose, al paso de comprensiones sucesivas, como si fraguara en las bodas de lo singular y lo permanente. Así, del instante pasa a lo temporal y del amor a la conciencia del mundo.
Es una poesía que ya está ahí, pero que si quisiera podría avanzar hacia otra parte. ~