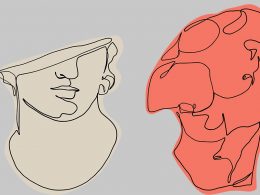Entre la multitud de visitantes que ingresan por decenas, una turista jovencita de rasgos orientales se hace tomar fotografías, alzando los brazos en cruz para imitar la escultura que le sirve de fondo a su retrato: la figura de un santo martirizado, tallada en madera dorada y policromada. Por recargado que haya sido el Barroco mexicano, semejante escena jamás cupo en su guion. A la chica no le inquieta que la escultura represente a San Felipe de Jesús, primer mártir de la Nueva España, crucificado y atravesado con lanzas en Japón. La pieza, que proviene de la Catedral Metropolitana de México, se alza en el falso pórtico de acceso a la sala 26 del Museo del Louvre, que da paso a la exposición México en el Louvre. Obras maestras de la Nueva España, de los siglos XVII y XVII. Dos lanzas atraviesan a este San Felipe, formando una equis en su espalda. La chica se retrata contrahaciendo graciosamente con brazos y piernas el martirio.
Si de barroco se trata, puede leerse en este San Felipe tanto la equis de México como el plan de la muestra: resaltar las singularidades de la pintura novohispana en el contexto del barroco español. Asistimos a la recuperación de un arte considerado periférico, por decirlo en términos tristes y gastados. Por largo tiempo se consideró al arte religioso de la Nueva España como derivativo y, sobre todo, defectivo. Paradójicamente, los tres grandes de la pintura novohispana han sido Murillo, Zurbarán y Rubens, es decir los modelos en que abrevaron los pintores “coloniales” que ya en el calificativo llevaban el estigma de su avasallamiento. Si la equis señala la búsqueda del rasgo novohispano, no es otro el objetivo de montar en dos salas de la colección permanente, al lado del Greco, Murillo, Zurbarán y Valdés Leal, y no lejos de Velázquez y Goya, algunas piezas selectas de la pintura barroca mexicana. Contra el prejuicio trivial que la considera de categoría secundaria, esta muestra ofrece la oportunidad de hacer cotejos y resarcir una deuda. Justo es subrayar que tal prejuicio ha sido en parte producto de la historia europea del arte, que lamentablemente pasó y ha pasado de largo, pero por nuestro costado el neoclasicismo combatió y destruyó el patrimonio barroco por considerarlo decadente, mientras que la modernidad republicana menospreció tanto el pasado colonial como el “colonialismo” consagrado a la historia y cultura de la Nueva España, como engendro reaccionario.
Desde 2007, el entonces presidente del Louvre Henri Loyrette manifestó interés por conformar una muestra de arte novohispano, poco explorado en Europa. Ese año viajó a México Juliette Armand, directora de producción cultural del museo, para evaluar su factibilidad con motivo del previsto Año de México en Francia, y se emprendieron avances que fueron penosamente interrumpidos al poco tiempo, por el desencadenamiento del caso Florence Cassez. No obstante otra muestra, Pintura de los reinos, producida también por Banamex, que viajó al Museo del Prado a fines de 2010, dio pauta para una segunda oportunidad. El eminente especialista en Velázquez y la pintura española del XVII, Jonathan Brown se unió entonces en la curaduría a Guillaume Kientz, encargado de las colecciones españolas del Louvre, y con la contribución de varios académicos mexicanos en la catalogación hoy se presenta esta muestra introductoria, consistente de solo una escultura y diez pinturas. En la sala 26 del Louvre, apenas mediante cédulas discretas se indica la obra de los novohispanos Sebastián López de Arteaga, José Juárez, Cristóbal de Villalpando, Juan Rodríguez Juárez, José Sánchez y Miguel Cabrera. En otra salita contigua, la 31, se alojan tres pequeñas maravillas de Baltasar de Echave Ibía, del mismo Villalpando y Juan Patricio Morlete Ruiz. Acompañándolas, reaparece Murillo con dos piezas muy al caso: Cristo en el jardín de los olivos y Cristo de la Columna con San Pedro, ambas pintadas sobre piedra de obsidiana mexicana.
¿En qué radica lo propiamente novohispano de los cuadros a cuya vera turbas de turistas desfilan casi sin notarlos? Jonathan Brown investiga para el catálogo, a partir de las transferencias de la cultura visual europea a la Nueva España, el desarrollo de un “arte de la diferenciación”. Señala, entre lo peculiarmente novohispano, los biombos, los enconchados, las pinturas murales religiosas de gran formato en tela, y los cuadros de castas, sumando luego temas que fueron obligadamente nuevos como la Conquista y las representaciones profanas de vida y costumbres virreinales, así como las vistas del trazado de la ciudad de México. No alude a los retratos de cacicas, atinentes al mestizaje, pero subraya la diferenciación que, a partir del siglo XVII, los criollos desplegaron mediante el recurso a la formulación de una historia propia frente a los peninsulares, y que se manifiesta particularmente en el culto a la Virgen de Guadalupe y su iconografía. Entretanto hay en la exposición un elemento bien patente que resalta el criollismo, pero parece escapar a los curadores: el color rojo, en específico los rojos de Villalpando.
El artista predilecto de los curadores de México en el Louvre resulta ser Cristóbal de Villalpando, representado con tres obras. Sin duda, la pièce de résistance de la muestra es su gran lienzo mural La lactación de Santo Domingo (1684-1695, 3.61 x 4.81 m.), obra que se hace notar en la sala 26 por la inflamación de sus rojos en el mismo muro donde cuelgan, no muy lejos, dos adustas telas del Greco. Villalpando emerge ahí como una suerte de contrario complementario del griego, como si uno y otro ocuparan los dos centros de una elipsis barroca: las figuras alongadas y los colores mórbidos quebrados por el gris del Greco se carean con las figuras rubicundas y encarnadas del novohispano, que viran su paleta restringida al grado esplendente. Detona ahí lo novohispano, en la pigmentación que parece desplegar concienzudamente todos los tonos posibles del rojo. El cuadro, proveniente de la Iglesia de Santo Domingo, homenajea el fomento del culto mariano en Nueva España por los dominicos. Arrodillado, Domingo de Guzmán bebe leche del seno de la Virgen, y a esta consagración asisten tres nutridos cortejos que llevan ropajes en rojo, blanco y azul-verde. ¿Las virtudes teologales? En todo caso, la alusión al guadalupanismo criollo resulta evidente en los ropajes de azul-verde constelado de estrellas, mientras que una digna alusión a la Nueva España surge de la intensa calidad de los rojos producto de la cochinilla mexicana, el insecto parásito del nopal del que se obtenía la “sangre de tuna”, el colorante llamado nocheztli por los mexicas. Este “carmesí de Indias” fue el pigmento de las telas lujosas, de los terciopelos, satines, sedas y brocados de los monarcas, aristócratas y grandes burgueses europeos a partir de mediados del XVI, y es la sustancia de los rojos del Tintoretto, de Vermeer, Rubens, Van Dyck y tantos artistas posteriores.
Símbolo de distinción ante el mundo, los criollos novohispanos ostentaron con orgullo la grana cochinilla, tal como aparece en el lienzo de Villalpando. En 1777, al redactar su Memoria sobre la grana, José Antonio Alzate expresó que escribía sobre la cochinilla: “por amor de su país y su nación, sola poseedora de tan grande tesoro”, añadiendo que “este pequeño animal fue reservado por la Providencia para la eternidad solo a la Nueva España”.* E inadvertidamente, el rojo mexicano se difunde desde la sala 26 acariciando decenas de telas a lo largo de las galerías de pintura del Louvre. ~
* Cit. por Amy Butler Greenfield, A perfect red. Empire, espionage and the quest for the color of desire, Doubleday, 2005.
(ciudad de México, 1956) es poeta y ensayista. Su libro más reciente es 'Persecución de un rayo de luz' (Conaculta, 2013).