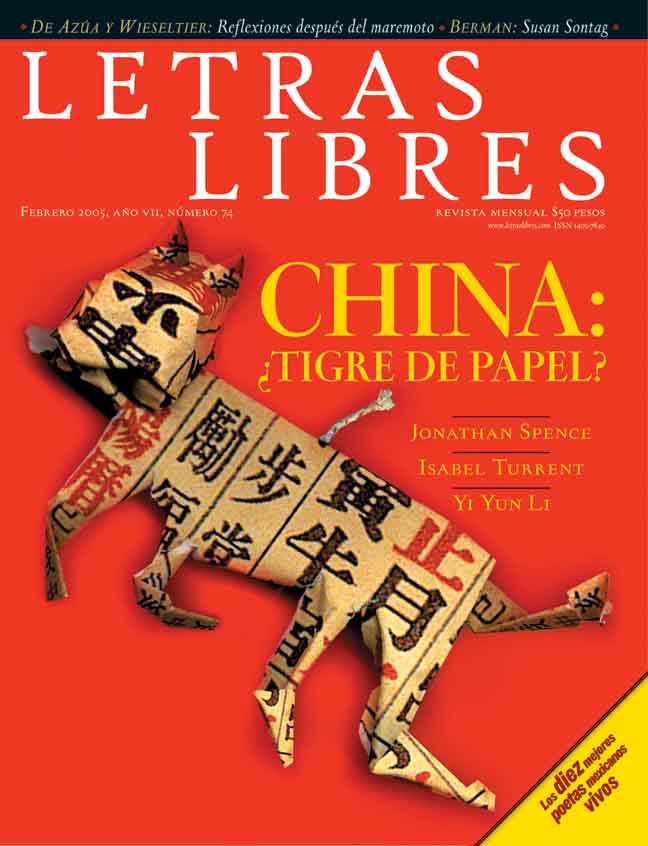¿Sabe usted quién es Stanislav Petrov? ¿Recuerda quizá lo que alguna vez este hombre hizo? Seguramente no, igual que yo hasta hace pocos días. Pero posiblemente gracias a él usted y yo estamos vivos o nos hemos salvado de ser meros sobrevivientes en un mundo espectral, completamente distinto del presente. El acto que realizó Stanislav Petrov —una mezcla de intuición, frialdad, sensatez, cálculo y buena suerte— salvó el planeta de la destrucción nuclear, aunque él esté muy lejos de ser considerado un héroe. De hecho, no recibió ninguna medalla ni premio honorífico o económico, sino más bien una reprimenda de sus superiores. Hoy su historia parece apenas una nota al pie en los anales de la Guerra Fría, y él es sólo un viudo de 65 años, que vive olvidado por todos, achacoso y acompañado por su hijo y un perro en un modesto piso —su mísera pensión de jubilado no le permite más— en un tristón suburbio llamado Friazino, en las afueras de Moscú. De esto y de su historia me he enterado por el reciente reportaje que le hizo el periodista Mark McDonald del Philadelphia Inquirer; no he visto otras referencias en periódicos de circulación nacional, lo que hace presumible que el asunto pasará inadvertido para la mayoría.
Para entender lo que Stanislav Petrov hizo hay que retroceder a los años ochenta, cuando la Guerra Fría entre las superpotencias y sus respectivos aliados o satélites era un constante juego de estrategias, actos de propaganda, provocaciones y amenazas que mantenían el mundo en vilo, siempre al borde de la catastrófica conflagración final. Vivir en ese estado de tensión y jaque generados por Estados Unidos y la ahora extinta Unión Soviética nos parecía normal, parte de la vida cotidiana, y estábamos resignados a que la sorda rivalidad por la supremacía siguiera indefinidamente: era mejor que la guerra misma.
Pero en septiembre de 1983 esa tensión era altísima y todo parecía pender de un hilo: el día primero de ese mes, una aeronave comercial perteneciente a una compañía surcoreana fue derribada sobre territorio soviético (al que aparentemente había ingresado debido a un error de navegación) por aviones de combate rusos, cuyos radares la confundieron con un avión militar espía; las 269 personas a bordo murieron. El grave incidente produjo una crisis, un escándalo mundial e incontables teorías sobre el hecho que iban de la conspiración más siniestra a la más inocente confusión del piloto coreano. El habitual secreto con el que el régimen soviético manejaba estos asuntos, y su negativa a dar explicaciones u ofrecer disculpas, hacía peores las cosas: los nervios se crispaban y el ambiente político internacional estaba más envenenado que de costumbre.
Ése era el contexto en el que, veinte años atrás, se encontraba Stanislav Petrov, quien tenía a su cargo una muy delicada misión: era el comandante y el más alto responsable de un equipo de técnicos y militares especializados que, encerrados en un búnker secreto y sepultado bajo tierra para no ser detectado por los sistemas de contraespionaje norteamericanos, monitoreaba, día y noche, la red de alerta temprana ante cualquier posible ataque de misiles nucleares del enemigo. Petrov no era el prototipo del militar soviético rudo y torpe que las películas y las novelas de espionaje solían pintar. Formaba parte de la más escogida elite castrense: ilustrado y con buena formación, gozaba de respeto dentro y fuera de las filas como teniente coronel, y gozaba también, por cierto, de los privilegios y beneficios del poder. Era el hombre encargado de tomar, en cualquier momento, una decisión suprema: la de oprimir el botón rojo que dispararía los misiles para detener en el aire la agresión extranjera, y los misiles de contraataque sobre suelo enemigo; es decir, en sus manos estaba el poder de comenzar el fin del mundo. Y eso fue justamente lo que enfrentó la histórica noche del 26 de septiembre de 1983.
Poco después de la medianoche, una nueva red de satélites llamada Oko (“El Ojo”) reflejó en las pantallas de Petrov y su equipo algo extraño y temible: lo que parecían cinco siluetas moviéndose a gran velocidad y altura en dirección a Moscú; segundos después los identificó como cinco misiles Minuteman II con cabezas nucleares. El sistema de detección estaba programado de tal manera que, una vez confirmado el inminente ataque, Petrov estaba forzado a respetar las precisas instrucciones de la computadora, seguir un “protocolo” de emergencia nuclear y comunicar de inmediato la situación a sus superiores en el Kremlin; así se eliminaba toda posibilidad de vacilaciones ni debilidades humanas. Una luz roja con las palabras rusas equivalentes a “¡ATAQUE / MISILES!” titilaba en la consola frente a él: el circuito electrónico no le dejaba otra opción que la prevista para estos casos. La situación era todavía más dramática porque todo el proceso, que iba de la detección del inminente peligro hasta la decisión final de apretar el botón que desataría la represalia soviética, tenía que cumplirse en aproximadamente doce minutos.
Enfrentando esas circunstancias apremiantes e irrevocables, rodeado por todo su personal en estado de máxima alerta, pero en el fondo solo, Stanislav Petrov revisó una vez más la información que se desplegaba ante sus ojos. Y observó algo que no le pareció acorde con la lógica ni con sus conocimientos técnicos sobre las armas de largo alcance. Se hizo entonces una pregunta elemental: “¿Por qué sólo cinco misiles?” Bien sabía que, si Estados Unidos había resuelto atacar la Unión Soviética en ese momento (y el caso del avión coreano era un buen pretexto), disparar únicamente cinco misiles era completamente ridículo. Su inmenso arsenal estaba concebido para lanzar una lluvia, una espesa oleada de centenares, quizá miles, de misiles para desarticular por completo al enemigo y superar sus defensas antiaéreas con la simple fuerza del exceso (overkill se llamaba esa fuerza abrumadora de las armas), sin importar si eso producía una victoria o el apocalipsis. Esa deducción le bastó a Stanislav Petrov para tomar una decisión. Tomarla y transmitirla oficialmente a las autoridades en el Kremlin: se trataba de una falsa alarma: nada más.
Lo asombroso es que Petrov adoptó esa posición sin estar absolutamente seguro de que no se estaba equivocando. Era más bien una especie de apuesta de que lo contrario —que se trataba de un ataque verdadero— era algo irracional, insostenible, ajeno a las reglas presentes de la guerra. Y lo hizo sabiendo que, si cometía un error, sería juzgado y ejecutado como un despreciable traidor a la sagrada patria rusa y al no menos sagrado Partido Comunista, o a lo que sobreviviera de ellos después de la hecatombe.
Felizmente para él, y para todos nosotros, Petrov no se equivocó al negarse a aceptar los indicios que le presentaba “El Ojo” como algo irrefutable —ahora tiende a ser una actitud normal la basada en la noción de que la inteligencia artificial es infalible, al revés de la humana. En efecto, los cinco sospechosos puntos que aparecían en la pantalla de Petrov no eran producto de la combustión de los motores de presuntos misiles, sino —aunque parezca increíble— simple reflejo de los rayos solares sobre las nubes que cubrían en ese momento los silos de los Minuteman en Montana. Ésa fue la conclusión a la que llegó una comisión militar que investigó el incidente; el informe permaneció en secreto hasta 1993, el mismo año en el que Stanislav Petrov se retiró, sin pena ni gloria, de las fuerzas armadas, tras lo cual tuvo que trabajar como guardia de seguridad para poder subsistir en la nueva Rusia, donde ha pasado al desván de las ruinas del período soviético.
Esta historia tiene un significado muy aleccionador en nuestros días, en los que hemos dejado atrás los hábitos de la Guerra Fría por los de la “guerra antiterrorista” que trata de eliminar o reducir un peligro cierto y brutal, pero que al mismo tiempo ha creado un estado de histeria general que es parte de la ansiedad y la sensación de vulnerabilidad en la que vivimos todos desde el 11 de septiembre. Hemos tenido que acostumbrarnos a aceptar que a todos nos observan constantemente una serie de complejos sistemas electrónicos y cuerpos especializados, que dependen de esa información para protegernos y para actuar de inmediato; es decir, todos somos potencialmente sospechosos para no ser todos víctimas, diferencia que realmente no siempre controlamos, porque otros son los encargados de hacer la distinción entre apresarnos o protegernos con sus equipos de alta precisión. Si alguien comete un error, si un mecanismo electrónico falla y da una falsa alarma que dispara la esperada y salvadora respuesta automática, ¿habrá siempre por allí un Petrov con su providencial duda, con su misma cabeza fría? Estamos, en verdad, siempre al borde del abismo, envueltos en una guerra en la que se nos ha reclutado, lo queramos o no. Hay algo aterrador en ello, que es quizá la secreta victoria que cada día ganan los grupos radicales y fanáticos sin disparar un tiro ni hacer explotar una bomba
Doy un ejemplo: en Estados Unidos, todos sabemos que hay una orden permanente dada a un escuadrón específico de la fuerza aérea, que tiene la misión de disparar y derribar cualquier avión —comercial, privado o militar— que se desvíe sospechosamente de su ruta habitual y sobrevuele cierta área alrededor de la Casa Blanca o ciertos puntos estratégicos. Los agentes de la guerra contra el terror han hecho un frío cálculo: la vida del presidente vale más que la, digamos, doscientos pasajeros inocentes. ¿Qué pasaría si eso ocurre y luego se descubriese que fue un error de detección, como el que frenó Petrov, o un involuntario cambio de ruta, como el del piloto coreano? ¿Cuál es la consecuencia moral de este dilema que nos plantea a cada minuto el estado actual del mundo? En algo me recuerda el argumento que justificaba el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki como éticamente aceptable, porque la atroz muerte que sufrieron decenas de miles de civiles japoneses salvó la vida de millones si la guerra se prolongaba.
El novelista William Styron concibió una situación basada en esa justificación: la de un hombre que, paradójicamente, le debía la vida a la bomba atómica, pues con la rendición de Japón se había salvado de ir y posiblemente morir en el frente. No se libró, sin embargo, de un agónico sentido de culpa: el de haber sido uno de los elegidos para sobrevivir en un horrible mundo postnuclear, una posibilidad tal vez semejante a la que enfrentó Stanislav Petrov en esa olvidada medianoche del 26 de setiembre de 1983, cuando su escepticismo puso en riesgo a su país pero nos salvó a todos. –
(Lima, 1934) es narrador y ensayista. En su labor como hispanista y crítico literario ha revisado la obra de escritores como Ricardo Palma, José Martí y Mario Vargas Llosa, entre otros.