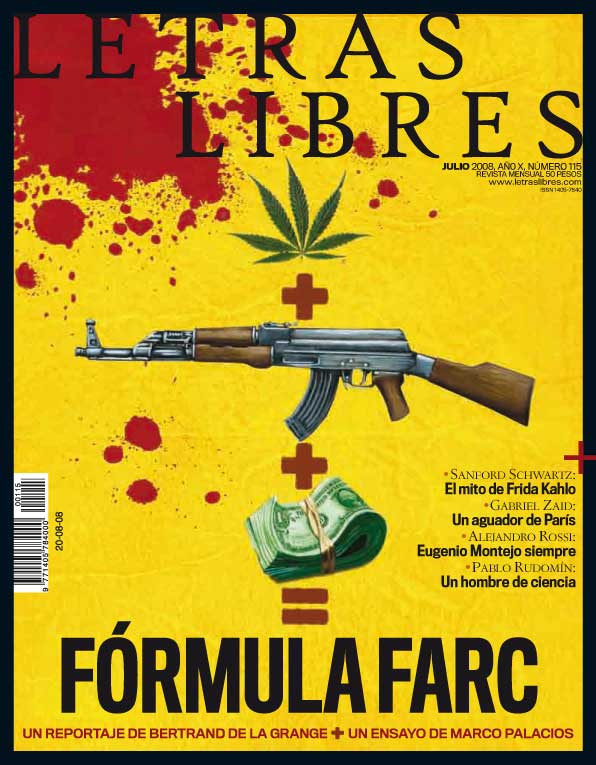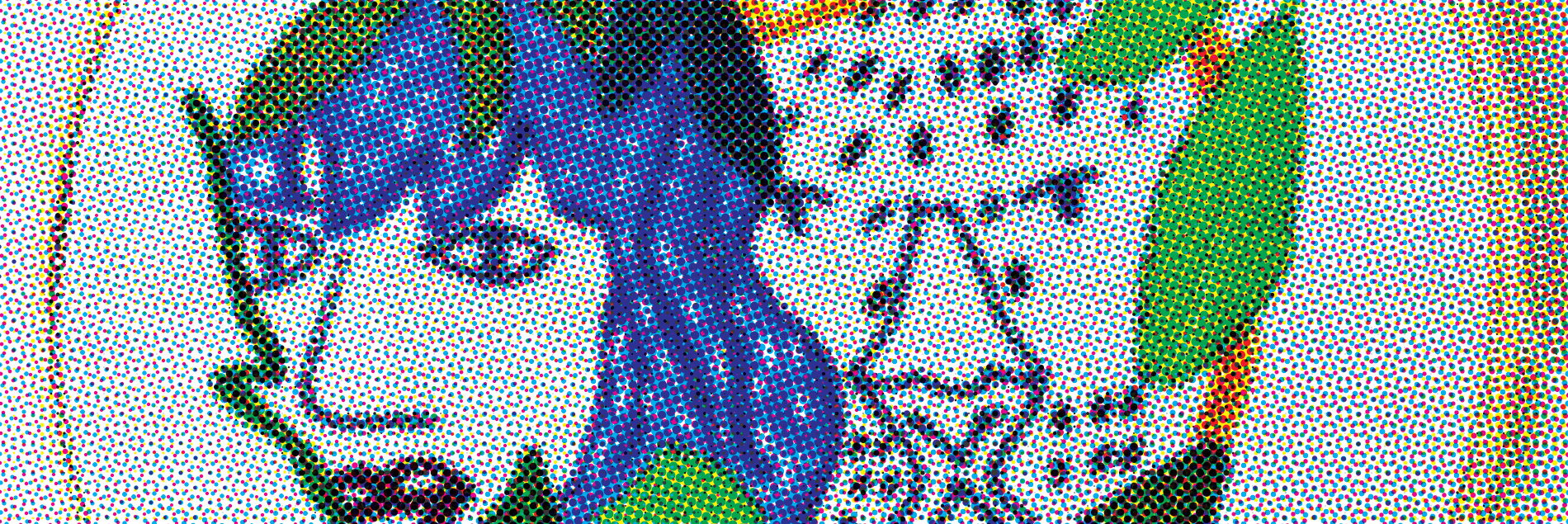A diferencia de algunas voces erráticas, yo no mandaría al ex presidente Carlos Salinas al diván del psicoanalista para despachar La década pérdida, su más reciente y desastroso libro. Si acaso, le recordaría, antes incluso de que empezara a redactar uno más de sus voluminosos opúsculos (recuérdense las más de mil 300 páginas de su entrega anterior, México: un paso difícil a la modernidad), la terrible conclusión a la que llegó Scott McClellan, ex secretario de prensa de George W. Bush, en una inédita confesión que lleva por largo y espinoso título What Happened Inside the Bush White House and Washington’s Culture of Deception: el presidente que cree que la guerra en Iraq ha sido todo un éxito no está loco ni ha terminado engañándose a sí mismo por engañar a los otros. Al igual que a Salinas, le ocurre algo peor: es víctima de su propio spin.
En otras palabras, el asunto no es poner en tela de juicio la validez de algunos de los argumentos y hechos con los que el ex presidente defiende su gestión. Está comprobado que el TLCAN revolucionó el sector exportador y estimuló el tipo de crecimiento económico que el viejo modelo cerrado y proteccionista ya no permitía; y ni qué decir de la reducción de la inflación y del abatimiento del déficit público y la carga de la deuda externa. Ahí están los datos y la masa cuantificable de cambios ocurridos en México entre 1989 y 1994. No, el problema con Salinas está en pretender que él no tuvo nada que ver con las “décadas perdidas” anteriores y posteriores a su mandato; en negar su pertenencia a la larga tradición neotomista de las instituciones políticas mexicanas y su filiación al árbol genealógico que las habita; en obviar el principal escollo de su “relato” e insistir en el carácter excepcional de su gobierno, auténtico sexenio de las luces entre la edad media del populismo y el mercantilismo recalcitrante del neoliberalismo; en encajarle al lector sus divagaciones teoricopolíticas en torno a los males del “individualismo posesivo” y por lo tanto en negarse a sí mismo como todo un reformista borbónico que empujó, entre otros, el cambio en el PRI a través del llamado Movimiento Territorial, con el cual se buscaba pasar del dominio de los cacicazgos y los sectores corporativos a un partido de ciudadanos individuales; en usar el mismo guión y los mismos personajes (el pueblo organizado versus el individuo, los populistas frente a los neoliberales) para referirse al principal instrumento de su política social; en sugerir que el narcopoder y la narcopolítica son cosa de antier y que en sus buenos tiempos de presidente, los hermanos Arellano, “el Güero” Palma, “el Chapo” Guzmán, Juan García Ábrego y Amado Carrillo, “el Señor de los Cielos”, jamás campearon a sus anchas en Tijuana, Culiacán, Guadalajara y Ciudad Juárez.
Vaya que se complica leer sin asomo de estupefacción un libro que afirma en una página que la “década perdida significó la paralización, entre 1995 y 2006, del proceso modernizador de México”, mientras que en la siguiente des-dice lo mismo: “fue así como durante esa década se frenó el proceso reformador del país a favor de la modernización”. ¿En qué quedamos, pues, licenciado? A la manera de quien desesperado e impaciente se brinca la mitad del libro para llegar hasta el final, ¿quería usted modernizar al país sin pasar por su obligada modernización? ¿Me creería si le digo que leí completito su libro sin pasar de las páginas 12 y 13?
Pero, a la luz de todo esto, el más grande y trágico problema de Salinas deriva no tanto de su extravío en múltiples vericuetos históricos y hasta epistemológicos como, sobre todo, en su incapacidad para decir la verdad sin pasar por el engaño. Con la publicación de La década perdida, Salinas pierde una oportunidad histórica: elude ver su imagen reflejada en el espejo de Próspero y opta por reiterar las vaguedades de su proyecto personal, el drama familiar y los entresijos de la intriga judicial en torno al hermano Raúl; peor aún, deja pasar la ocasión para darles la razón tanto a sus exégetas como a sus críticos –sobre todo a estos últimos. El político en retiro y eterno aspirante a estadista se perdió en su propio spin. Le hubiera bastado seguir puntualmente el más reciente y equilibrado libreto de un joven investigador de la Universidad de York, Rob Aitken, cuyo nombre, para mala fortuna del ex presidente y de su libro, no aparece en la bibliografía: “Para bien o para mal, Salinas debe ser reconocido como el padre del actual sistema económico y político de México.”
Por supuesto que dicha omisión, que bien valía un epígrafe, no le resta méritos al trabajo de Salinas. Imaginémoslo laborando silencioso y concentrado, como él mismo describe la escena, en los “amplios salones de lectura” de la British Library. De inmediato vienen a la mente la evocación de Karl Marx hecha por uno de sus primeros biógrafos, Isaiah Berlin, o la de otros distinguidos miembros de la pléyade de exiliados políticos en Londres que de manera vívida retrata Ian Buruma en Anglomania. Censurado por el populismo autoritario y asediado por el neoliberalismo fratricida que lo expulsó del país, Salinas se sumerge en los archivos a la búsqueda de explicaciones que echen luz definitiva sobre nuestro pasado reciente. En Londres llueve y en México relampaguea, pero él, impertérrito, revisa documentos, analiza y selecciona hechos y datos. Sobre todo selecciona –y omite nombres, lo cual en su método de trabajo es tan sólo otra forma de seleccionar. Así funciona la razón absorta y reconcentrada en el estudio de los males que agobian a la patria. Así, por ejemplo, en relación con el papel que habría de jugar López Obrador después de las elecciones de 2006, Salinas impugna las afirmaciones hechas por “el secretario particular del primer Presidente neoliberal”, y para ello recurre a la cita textual de un “comentarista” desheredado al que ya no reconoce como su otrora fiel portavoz. Así, por ejemplo, acusados de máxima traición ya no aparecen los antiguos compañeros de fórmula con quienes el ex presidente cimentó el edificio de la modernidad mexicana (José Ángel Gurría, Jaime Serra Puche, Herminio Blanco, Arturo Warman, Luis Téllez, et al.) pero que luego sucumbieron ante las tentaciones del innombrable enemigo neoliberal al buscar posiciones ajenas a los principios rectores de la lucha por la modernidad. Apenas el malogrado Luis Donaldo Colosio sale incólume (página 244, aunque el índice onomástico consigna la página equivocada) en la aportación salinista a la batalla por las ideas; solamente pueden ser obsequiados con la gracia y autoridad de un nombre quienes son capaces de reconocer las corrientes profundas del pasado que corren paralelas al devenir del presente. Diríase casi que, en la tradición de Bakunin, Herzen y Ogarev estudiada por E.H. Carr, Salinas es un exiliado romántico: mientras los demás, es decir, el Peje, Fox y Zedillo, son agentes del populismo latinoamericano o meros neoliberales del Consenso de Washington, en las buenas y en las malas él mantiene los postulados profundos de las gestas de 1910.
No es fácil vivir lejos. Por eso, insisto, hagamos un esfuerzo, entendámoslo mejor: el hombre no está loco ni demente, no merece diván ni camisa de fuerza. Pasa que Carlos Salinas, al igual que el reflexivo Trotski retratado por Edmund Wilson en Hacia la estación de Finlandia, se identifica a sí mismo con la historia, en este caso con el devenir de la nación mexicana y sus luchas históricas. Quizá sea, mientras no ocurra algo peor, el último nacionalista revolucionario. ~
(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.