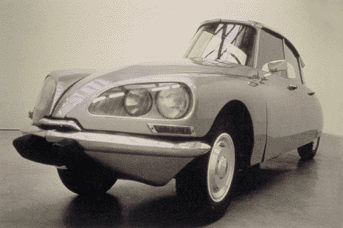En el horizonte del paisajismo universal sobresalen algunos árboles cuyas curiosas ramificaciones han llegado hasta el séptimo arte. El árbol de los cuervos, pintado en 1822 por Caspar David Friedrich, reaparece más de un siglo después en Lo que el viento se llevó (Fleming, 1939). Cuando Scarlett O’Hara jura ante Dios que no volverá a pasar hambre, la cámara retrocede y descubrimos que la silueta de Vivien Leigh está enmarcada por un árbol de torturadas ramas que se alzan al cielo enrojecido como dedos sarmentosos. Es el romántico roble alemán propagando una atmósfera trágica. Solo faltan los cuervos.
En su Jardín de ciruelos en Kameido (1857), Hiroshige nos regala una rama torcida que irrumpe en primer plano cortando en diagonal la estampa. La repercusión de esta imagen fue tan vasta que tres décadas más tarde Van Gogh hacía un pastiche de esa obra confesando que “con ojos japoneses se ve más”. Poco después, en La visión tras el sermón, Paul Gauguin introducía ese mismo tronco inclinado dividiendo en dos la escena. Lejos de ser una rama decorativa, estamos ante un recurso cinematográfico avant la lettre. Es como si Gauguin, valiéndose del tronco atravesado, quisiera contarnos dos historias paralelas: la lucha del hombre con el ángel en el ángulo superior y, abajo, un grupo de bretonas que rezan, tocadas con cofias blancas almidonadas. Este último plano es real mientras que el de arriba es imaginario. Como indica el título, se trata de una “visión”. Gracias a la interposición de la rama del manzano, las fervorosas campesinas asisten a una puesta en escena de lo divino. Además, el forcejeo de Jacob con el ángel está inspirado en Luchadores de sumo, de Hokusai, quien además pintó en 1839 a un flautista que contempla el monte Fuji encaramado en un sauce torcido cuyo tronco también corta el paisaje en diagonal.
En este bosque de imágenes que se bifurcan no podía faltar El pino luna (1857) de Hiroshige. La conífera se llama así porque una de sus ramas se enrosca formando un círculo, como la luna llena, aunque también evoca el ojo de una cámara a través del cual vemos la orilla de enfrente del estanque del actual Parque Ueno. Para estos artistas oblicuos, el alma del mundo reside en un árbol en primer plano. Un árbol que, además, nos enseña a mirar, colocándonos en una temprana perspectiva fotográfica. La visión arbórea de estos insólitos paisajistas pasó al cine occidental adoptando aires sombríos, como en una terrible teofanía.
En el minuto 51 de Fresas salvajes (Bergman, 1957), el profesor Isak Borg sueña con un árbol sobrevolado por una bandada de pájaros nocturnos que remiten a los cuervos de Friedrich. Sentada en la hierba, Sara –la prima del médico– insiste en enfrentarlo a un espejo para que vea cuán viejo se ha puesto. Todo este flashback proustiano es humillante. De ahí que no sea casual que detrás de Sara veamos una tétrica rama seca: descendiente directa del tronco atravesado de Hiroshige reinterpretado por Van Gogh y recreado por Gauguin. Esa rama ya no es un ciruelo en flor, porque en Occidente este símbolo vegetal siempre aparecerá como algo seco, muerto. La prima del profesor corre por el bosque para mimar a un bebé que llora en una cuna debajo de un árbol. Carga al niño y detrás tenemos otra rama tenebrosa. Ella se lleva al bebé a su casa y al poco rato llega el doctor para asomarse a la cuna vacía. La cámara se mueve hacia arriba enfocando la rama seca que ha presidido esta pesadilla.
En 1960, Bergman volvió a echar mano de esa rama caída o inclinada en El manantial de la doncella. Poco antes de la violación, la criada Ingeri observa, sin hacer nada, cómo los cabreros acosan lujuriosamente a Karin, y lo hace escondida detrás de un tronco que atraviesa en diagonal la pantalla. Cada vez que vemos ese tronco torcido sabemos que anuncia alguna desgracia. En el escenario bucólico donde tiene lugar la violación otras ramas ladeadas se interponen en las secuencias. En el minuto 40, cuando los pastores desvisten a la doncella muerta, una larga rama caída cruza toda la toma. Surgen más gajos delante de la cámara mientras los asesinos patean y rompen los cirios y, poco después, cuando el niño le echa tierra al cadáver de la muchacha violada. El director sueco, que no deja al azar ningún detalle, se ha servido de esta nefasta vegetación para metaforizar la caída. El árbol caído simboliza el pecado en que incurren los cabreros.
Prolongando este funesto acervo botánico, Hitchcock nos muestra al final de Los pájaros un árbol lleno de cuervos que es aquel roble alemán de marras devenido en algo siniestro, estirando sus ramas, queriendo atraparnos, como ocurre en Juegos diabólicos (1982) cuando un gajo rompe el cristal de la ventana aterrorizando al niño durante la tormenta.
Esta antología de árboles trágicos desemboca en Madre e hijo (Sokurov, 1997) cuando el joven saca a pasear a su madre moribunda. La lleva en brazos hasta un banco donde la acuesta a la sombra de un tronco curvado que enmarca la escena como un arco vegetal que presagia el aciago desenlace.
¿Será que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza? ~
Nació en la Habana en 1948. Narrador y ensayista. Cuando escribió su primer novela, El Comandante Veneno, Alejo Carpentier le escribió: "Es usted un novelista nato"