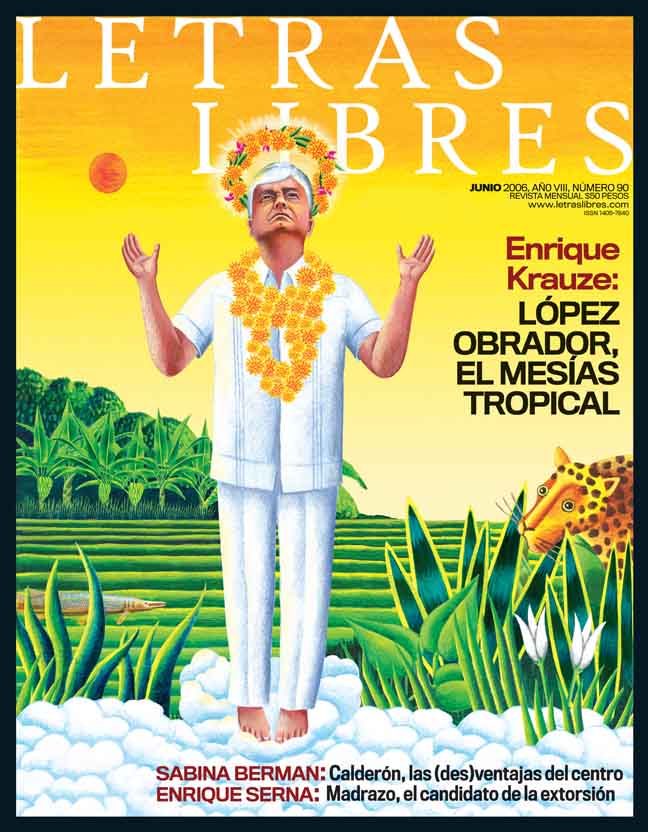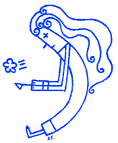El acontecimiento central en la biografía literaria de Jorge Ibargüengoitia ocurrió algunos meses después de su nacimiento, el 17 de julio de 1928, cuando fue asesinado el general Álvaro Obregón, presidente reelecto. El propio escritor consideró fascinantes las circunstancias en las cuales se cometió el magnicidio, de tal forma que, para escribir El atentado (1962), Los relámpagos de agosto (1964) y Maten al león (1970), leyó muchas de las despiadadas, chuscas, solemnes, significativas y absurdas memorias de los generales de la Revolución Mexicana. El crimen, perpetrado por un militante católico que se había hecho pasar por caricaturista, tuvo así, entre sus consecuencias imprevisibles, la obra misma de Ibargüengoitia, cuyo centro está en Los relámpagos de agosto, libro que el epigramista Francisco Ligouri consideró el Quijote de la literatura mexicana.
Esa observación, más tarde corregida o precisada por Gabriel Zaid, en el sentido de que el guanajuatense no había escrito el Quijote pero sí varias novelas ejemplares, sólo es hiperbólica a medias. Si pensamos, al menos durante un momento, en la Novela de la Revolución Mexicana como nuestra novela de caballería, no cabe duda que fue Ibargüengoitia, y nadie más antes que él, quien se echó al camino para parodiar y satirizar la administración institucional de la historia revolucionaria, exponiéndola a los rigores de la intemperie. Pareciera que sólo al humorista le está permitida la potestad de negarse a sí mismo, así que ya no hace falta contradecir a Ibargüengoitia, quien tenía entre sus rutinas descalificar su propia obra como humorística.
En las discusiones, un tanto imprudentes, sobre quién sería el más raro de los novelistas mexicanos que orbitan en torno a 1932, yo votaría por Ibargüengoitia. Mi elección se debe, como ya se sospechará, a que, mientras la feliz obsesión por alcanzar la novela moderna podía rastrearse, dos generaciones atrás, en los Contemporáneos, modernísimos a la francesa y lectores, si no de Proust, al menos de Giraudoux, una aventura como la de Ibargüengoitia, que a la distancia parece el cumplimiento natural de una exigencia de salud pública, partía de premisas menos sólidas y de antecedentes poco prestigiosos. Quiero decir que la obra de Ibargüengoitia, en esencia ajena a la historia de nuestra literatura, pudo no haber existido, mientras que la escritura de novelas como Farabeuf, La obediencia nocturna o El desfile del amor habría podido calcularse.
Ibargüengoitia fue un discípulo tan aventajado de Rodolfo Usigli que hasta se negó a seguir el calvario de su maestro en el teatro mexicano. En cambio, lo imitó en la estupenda manufactura de todo cuanto escribía, así fuera el más circunstancial de los maquinazos, mérito enorme en un articulista tan prolífico como él. Y volviendo al teatro, si atendemos a lo que dicen críticos como Luis de Tavira y David Olguín, y si nos atenemos a lo que han escrito, después de El atentado, dramaturgos obsesionados con la historia de México, como Vicente Leñero, Ignacio Solares o Flavio González Mello, resulta que la polémica carrera teatral de Ibargüengoitia pasó de ser una amarga anécdota a resultar casi un camino de perfección. Ibargüengoitia sería el responsable, si entiendo bien, de habernos llevado de Bernard Shaw a Bertold Brecht.
El gesticulador (1937), de Usigli, es la historia de un impostor que, al faltar a la verdad, delata a toda la Revolución hecha Gobierno, víctima de un fallo moral o un desequilibrio higiénico, mientras que con El atentado el público asiste a una representación un tanto más escandalosa, revisionista: el glorificado movimiento armado de 1910 y sus secuelas aparecen como una farsa sangrienta y lamentable. A su manera acertaba Emmanuel Carballo, ejerciendo como comisario, cuando en 1964 lamentó que los cubanos no hubieran advertido “los alcances ideológicos” de la novela que habían premiado en la Casa de las Américas. Se comprenden, a su vez, las censuras que la novela ha seguido recibiendo a su paso por las cátedras materialistas, dialécticas y estructuralistas. Todavía en 1982, un crítico como José Joaquín Blanco prodigó a Ibargüengoitia, junto con los elogios más justos y entusiastas, la reserva debida a su “fatalismo anarquizante”, probablemente motivado por cierta ignorancia de la “estructura económica y social” que había hecho posible a la Revolución Mexicana. Al consultar El atentado / Los relámpagos de agosto (Archivos, 2002), la estupenda edición crítica que hicieron Juan Villoro y Víctor Díaz Arciniega, se confirma que, de Sergio Pitol a Fabrizio Mejía Madrid, numerosos escritores mexicanos han leído a Ibargüengoitia con provecho y que no somos pocos quienes hemos querido honrarlo al menos con una página inteligente.
El gran invento de Ibargüengoitia, en los términos de la crónica en México, fue la postulación de la vida cotidiana como aventura absoluta. Son siete las colecciones de artículos que se han recopilado después de su muerte y en todas ellas, desde Autopsias rápidas (1988) hasta Ideas en venta (1997), pasando por Instrucciones para vivir en México, La casa de usted y otros viajes, Misterios de la vida cotidiana y ¿Olvida usted su equipaje?, se disfruta a Ibargüengoitia, un cronista que en apariencia sólo habla de sí mismo y a quien seguimos encantados en las circunvalaciones de un “viaje alrededor de mi neurosis” que nos lleva de Coyoacán a París y de El Cairo a Buenos Aires. Y los temas del cronista, en apariencia variadísimos, en realidad sólo son un par: la inagotable estupidez del patriotismo, tanto más imbécil cuando se ejerce desde el poder, y la degradación irremediable de la geografía humana, ese edén subvertido que Ibargüengoitia, estoicamente, se resigna a habitar.
Yo sigo leyendo a Ibargüengoitia con una enorme alegría y muchos de sus artículos me son entrañables, más que por su sentido del humor por expresar un temperamento liberal cuya progresiva extinción ha resultado ser, quién lo habría pensado, una de las características más alarmantes de la nueva vida democrática. Pero no sé si esa parodia general de las cosas de México que escribió Ibargüengoitia, en el viejo Excélsior, que es la verdadera y triste historia de la vida nacional durante el sexenio del presidente Luis Echeverría (1970-1976), conserve su atractivo para los nuevos lectores. Aquel país legal, preocupado por la travesía terapéutica del yate Acalli y arrullado eternamente por el señorpresidentismo, acaso ya sea muy remoto. De las Poquianchis al feminicidio, de Las muertas a las muertas de Juárez, es probable que el México de los artículos y de las novelas de Ibargüengoita remita, como los cartones de Abel Quezada, a una nación un tanto rústica, gobernada con leyes a la vez sencillas y brutales, por héroes a la vez zafios y ridículos.
La obra de Ibargüengoitia, cerrada por su muerte precoz en 1983, permite a su vez la comparación con la todavía inconmensurable bibliografía de Carlos Monsiváis, en buena medida el cronista a la cabeza de la escuela rival. Sin restarle simbolismo al episodio que en 1964 los enfrentó (en el que Monsiváis defiende a Alfonso Reyes del grosero desdén de Ibargüengoitia), saltan a la vista dos maneras antagónicas de leer la misma circunstancia, esas antevísperas del Priato que consumieron un larguísimo cuarto de siglo. No obstante el contraste entre la polisemia interpretativa de Monsiváis y la llaneza casi espartana de la ironía en Ibargüengoitia, ambos cronistas se alimentan de la misma agelastia institucional, como Guillermo Sheridan ha llamado a la solemnidad idiosincrásica de los gobiernos del pri. Pero mientras Monsiváis, el protestante, descifra la promesa democrática en las mitologías populares, Ibargüengoitia conserva el decoro del señorito católico de provincia y apenas disimula el horror que le causa la masa como agente de la fatalidad niveladora y destructiva del progreso. A fuerza de hablar de sí mismo, Ibargüengoitia, el gran desconocido, se desvanece casi por completo y Monsiváis, ocultándose entre la multitud, nos ofrece, como mapa de la realidad mexicana, un autorretrato.
Sheridan, en tantos sentidos el heredero y el relevo de Ibargüengoitia, ha dicho que lo mismo Los relámpagos de agosto que Los pasos de López (1982), esa hilarante revisión de la conspiración de Hidalgo en 1810, sustentaron su eficacia no sólo en la utilización del hombre superfluo como antihéroe, sino en el rechazo de los tiranos metafísicos tan propios de la novela latinoamericana. Ibargüengoitia regresó el género a su origen, al Tirano Banderas (1926) de Valle-Inclán, oponiéndose a los arquetipos nacionalistas que aparecían, ya entonces imperturbables, en la obra de Carlos Fuentes.
Ibargüengoitia dedicó no pocos artículos a lo que él llamaba “el cumplimiento de esa segunda profecía de Quetzacoátl”, es decir, el desembarco, siguiendo al de los españoles, de los indios mitificados, lo neoazteca. Esa empresa de falsificación, que le causaba horror al muralista Orozco, que motivaba solemnes meditaciones en el medio siglo y que ha seguido alimentando las ilusiones de los antropólogos, de los radicales y de los cursis, a Ibargüengoitia le daba risa, ajeno como era a las angustias identitarias. Murió como un distinguido colaborador de Vuelta, pero nunca ocultó su incomodidad ante el lado mistagógico de Octavio Paz, al grado de que encontraba muy chistosa la visión de alguien como Susan Sontag expresando, con un ejemplar de El laberinto de la soledad bajo el brazo, su proverbial estupefacción ante los arcanos de México.
Evelyn Waugh, el novelista inglés que, habiendo escrito un libro tan antipático sobre México nutrió a tres escritores tan distintos como Elena Garro, Ibargüengoitia y Sergio Pitol, lamenta horrorizado el aspecto lunar del país que visitó de muy mala gana y en mala hora, en 1938. En lo lunar no encuentra Waugh, y lo aclara expresamente, ninguna cualidad poética. México, en el prólogo de Robbery Under Law: The Mexican Objet-lesson, es un planeta reducido a polvo, moribundo y resquebrajado.
La civilización, como la lepra, ha carcomido México desde las extremidades, escribe Waugh. Ante el desangelado puterío exhibido en Las muertas (1977), quizá la obra maestra de ese misántropo que fue Ibargüengoitia, me parece que él, a veces, pensaba de México lo mismo que Waugh. No es extraño que haya opuesto, al sentido del humor, la cursilería, que es lo propio de la clase media –según él– pero que en otro siglo llamaban, con mayor precisión, filisteísmo. El humor de Ibargüengoitia, que llamamos negro sólo por convención –y que Zaid encontró nietzscheano en su reveladora dimensión cómica–, fue la forma que el novelista mexicano eligió para poblar lo que a los ojos impíos de Waugh pasaba por ser un yermo. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile