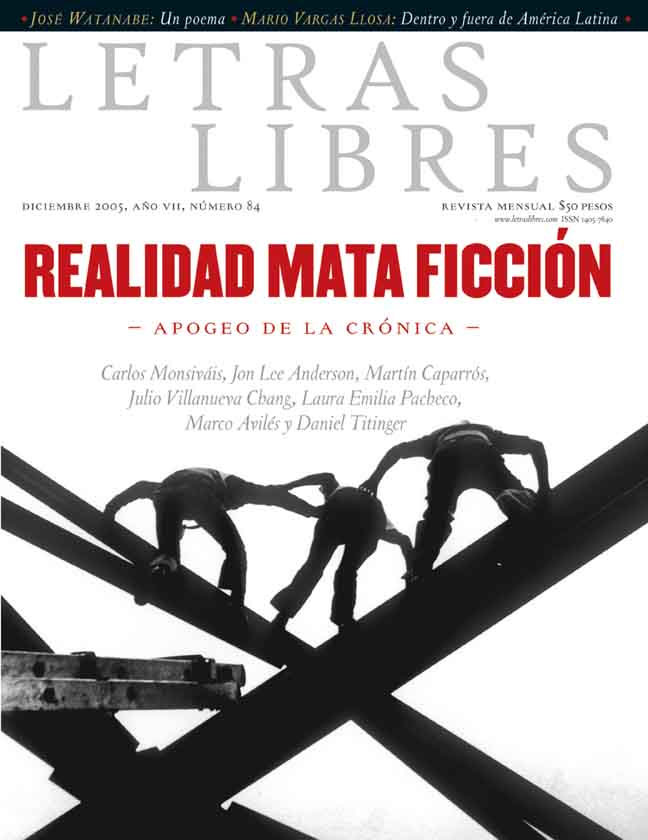Sé que, en vida, fue un perro porque su silueta resalta a pesar de la negrura del asfalto: orejas, hocico, cuerpo, cola, delineados con nitidez. Tantos vehículos lo han prensado que, ya muerto, su momia umbría es una oblea perfecta; la pieza de un collage urbano que recuerda una escena parecida a las que, cada vez con mayor frecuencia —pero también con creciente fugacidad—, ilustran los noticieros del mundo: un domo de peces que se pudre en las aguas tóxicas de un lago; el rehilete concéntrico de cabras fulminadas por el aliento venenoso de un volcán; poblaciones enteras arrasadas por la furia vindicativa de la naturaleza que deja una estampa de aniquilación horizontal. Pero aquí, en el Oriente de la ciudad de México, el cataclismo obedece a otro tipo de siniestro.
"Bienvenido a Iztapalapa", reza un letrero enorme. En lo que en tiempos prehispánicos fue zona lacustre, vergel y punto estratégico para la defensa de la magnífica Tenochtitlan, hoy se erige el "Tianguis de las Torres": un mercado itinerante, auténtico desafío a la capacidad visual. Al raciocinio. Las palabras de los programas urbanos, los discursos sobre justicia, progreso, salud y bienestar se confunden con los remolinos de polvo, con la bruma de propaganda política que obstruye la vista de los volcanes que, implacables, se yerguen en la distancia.
Puntual espejismo, este mercado aparece y se esfuma tres veces por semana en una de las riberas de la enorme avenida que se llama Eje Seis. Resuena a profecía futurista. De alguna manera, lo es: Cuando el Eje Seis nos alcance. Prefiero no pensar.
La oferta de productos es tan misteriosa como la procedencia de las mercancías. Como mástiles de una flota triste y desarrapada, las torres de alta tensión —de ahí el nombre del lugar— sobresalen de entre un mar de lonas. Encallados, esos baluartes metálicos son el único toque de verticalidad en medio del dosel de plástico que ulula con el viento: el techo de cientos de puestos que conforman un cosmos alucinante. Tanto, que podría parecer artificial. Es lo opuesto al idílico rincón de selva brasileña que describe Enrique Vila-Matas en una crónica de El País Semanal. Su paradisíaco Paraty es la excepción en un mundo donde, como en México, cada vez con más frecuencia el del tianguis es la regla.
Filas y filas de puestos dan lugar a calles y callejones ambientados por el color de las lonas que protegen de un sol seco, inclemente. Los pasillos son estrechos y no tienen pavimento. La feroz temporada de huracanes ha sumido la ciudad en una constante lluvia vespertina que transforma el terraplén en una especie de turba tropical: un chapopote prehistórico, no como el de los cuentos nórdicos de Margaret Atwood, sino como la mugre cinematográfica que estelariza los comerciales de detergentes que hacen milagros.
El suelo me remite al caldo de Oparin de que nos hablaba la maestra de biología como si fuera algo del pasado primigenio. Pero está aquí y su presencia en nada disminuye el entusiasmo. ¡Barabara!… ¡Bara-bara-aaa!, vociferan los comerciantes. Todo es barato; se vende a una fracción del precio que tiene en el mercado formal. Eso explica que, desde temprano, una horda abarrote el lugar.
El triunfo del caos
El entusiasmo con que un hombre barre el suelo movedizo me hace tropezar. La empresa que se ha impuesto parece imposible: con un golpe de la escoba disipa el agua y, antes de que repita el movimiento oscilatorio, el líquido turbio anida de nuevo en su charco. Lo repite mil veces. Por su ahínco parecería que está encargado de un hotel fastuoso o que estamos en un boulevard imperial.
Caigo de bruces. Mi rostro queda a centímetros de una sustancia verde y compacta, junto a su escoba. Mi idealismo me lleva a pensar, conmovida, que la fuerza de la naturaleza es tan portentosa que, incluso en este lodazal, la vida triunfa sobre el caos. El sentido del tacto me advierte que estoy equivocada. Igual que el perro en el asfalto, se trata de otra pieza del collage. No es una variedad de musgo heroico sino un trecho de alfombra que, a fuerza de pisadas y escobazos, quedó impresa en el suelo. Pero cumple su función: delimita y da la bienvenida al negocio de venta de equipo deportivo. Las pesas, las fajas, las mancuernas parecen salidas de esos viejos anuncios en forma de cómic de Charles Atlas. El encargado del negocio —a juzgar por su apariencia, no completó el "curso de musculación" del señor Atlas— deja la escoba y se apresura a auxiliarme. Me llama güerita, no lo soy. "Cuidado, güerita." En México todos somos güeritos (en su acepción de persona de cabello rubio, tez blanca) hasta que no se demuestre lo contrario. El vocablo enuncia la fantasía nacional de que por nuestras venas corren plaquetas importadas de otros mundos que parecen mejores que el nuestro. Le agradezco al hombre su amabilidad, su auténtica calidez. Intento volver a mi sitio en la marabunta humana.
Ballet parking
No han transcurrido ni cinco minutos desde que llegué. Siento un golpe seco en la cadera. Como todos los capitalinos, vivo en un sobresalto perpetuo; en un estado de alerta que tiene por objeto pensar —estúpidamente— que cuando me roben, asalten, o me suceda algo más grave, podré hacer algo al respecto. Furibunda, me doy la media vuelta para enfrentar a mi agresor.
El hombre que me pide disculpas lleva camisa y levita blancas. Impecable, a pesar del lodo. Es un mesero ambulante. Su sonrisa de 360 grados me desarma. Empuja un carrito de supermercado que contiene dos filas simétricas de cajas abiertas de cereal. Hay de todas variedades. En el centro, los complementos: leche, yogurt, granola, miel; platitos, cucharas, servilletas.
—¿Desayuna, jefecita? —pregunta con una mirada de grandes ojos negros y cejas arqueadas. Le doy las gracias pero cambio de rumbo para alejarme del carrito asesino que lucha por mantener su carril en el suelo gangoso.
La oferta gastronómica es digna de un pachá. En calderos enormes bullen y danzan grandes trozos de carne. ¿Especie?: quién sabe. Todo se sumerge y tortura en océanos de aceite que matan cualquier microbio. Todo se adereza con laderas de cebolla, chile, limón, salsas de colores; cerros de tortillas, pozos de atole, ríos de refrescos de tonos eléctricos, yacimientos de café que se elaboran con agua de dudosa composición. El aroma es penetrante. El rostro de los comensales, de dicha sin igual. Es la felicidad que dan la fe ciega y la inocencia. Afortunados.
En un extremo, veo lo que podría ser una falla geológica. Una serie de agujeros negros. Parecen cuevas. Cuevas transportables: eso son. Decenas y decenas de camiones de todas formas y tamaños se estacionan con el rigor de un cuerpo de ballet, con la potencia de una coreografía digna de Maurice Béjart. Tienen la puerta trasera abierta de par en par. Son fauces, guaridas de donde sale el botín de todos los Alí Babás. Aunque los rótulos de las carrocerías anuncian "Tintorería", "Pollo fresco", "Mudanza", "Jardines a domicilio", las grutas móviles regurgitan pacas de ropa, atados de juguetes, montañas de calzado, envoltorios con aparatos de sonido, muebles de baño, herramientas, autopartes, juguetes, tenis: millones y millones de tenis. Nuevo o usado. De todo hay.
Sueños de opio
Un parloteo mudo, frenético, distrae mi atención. Es el lenguaje del veloz movimiento de manos con que las mujeres eligen o descartan prendas de vestir. Las extraen al azar de las grandes cordilleras de ropa revuelta. Ya en las colonias de las que provienen, volverán a comercializar la mercancía en un ciclo de venta y reventa que termina hasta que algo o alguien se desintegra.
Las montañas se clasifican por edad, género, alguna característica especial. "Oportunidad": hay piezas de ropa que cuestan un peso (uno). Lo más caro, 150 veces más. Pero hay artículos que ojos entrenados pueden detectar en estos expendios que no se parecen nada a los aparadores de las tiendas de lujo a las que pertenecen plumas y bolígrafos alemanes, relojes suizos, cosméticos franceses, bolsas italianas. Depende de la suerte.
La sección de ropa íntima femenina exhibe llamativos triangulitos de telas plásticas en colores fosforescentes, tétricos. Dolorosas, en más de un sentido, las prendas se reducen a hilos con plumas, holanes y pedrería china de ínfima calidad. Deberían provocar lujuria; encender la pasión de una soirée superbe, pero así, amontonadas, a merced del viento, son harapos. Rinden un pronóstico pesimista de una sexualidad tenebrosa como la que debe ejercerse en alguno de los muchos hoteles de paso que hay por aquí, tan cerca de la Central de Abastos (uno de los mercados de productos frescos más grandes del mundo), lo que asegura un flujo constante de traileros, transportistas, importadores, hombres solos que buscan compañía.
Hotel Tentación, Motel Pegaso, Plaza Vitrales (edificio enclenque de vidrios ahumados), Instituto de Belleza Monarca Plus, Productos Cárnicos Demasié, S.A. de C.V., Liceo Emperadores Aztecas. Sueños de opio para esfumar la realidad.
El principio del Fin
Camino en línea recta. Busco la salida. Oigo una voz omnipotente, omnipresente. La fuerza de las palabras se escucha por encima de todos los demás sonidos, traspasa el volumen infernal de la música, el enmarañado grito de los vendedores, el berrido de los niños, las quejas de quienes obtuvieron gato por liebre, los pleitos entre parejas que se dicen "Sí, amor. No, amor", con un resentimiento asesino. En casos extremos, "amore": "Ya te dije que no, amore."
Me dirijo hacia la fuente de donde emana esa voz salvadora. Parece provenir de lo alto. Se diría casi tiene un origen celestial. Me aproximo. Una luz brillante me ciega. Ya no hay toldos. Ya no hay nada. Únicamente un fulgor blanco que destroza los ojos.
Bajo la vista. En el lodo hay una zapatilla dorada a medio naufragar. Es una señal: indica el camino de ingreso a otra dimensión, a un reino desgraciado, salino. El principio del Fin.
Ahí donde acaba la ciudad de lonas y el estacionamiento de camiones-guarida, empieza otro mercado distinto. La visión de esta planicie desheredada nada tiene que ver con el barniz de los discursos políticos; sentencia con precisión brutal la forma en que se distribuye mucho más que sólo la riqueza.
Como una planta trepadora, parásita, un altavoz se ha encaramado a una de las torres que, en la base, alberga un depósito arqueológico de basura. Más basura. Es de allá arriba de donde se emite una narración cuya cadencia raya en lo místico: Para que se cure de los hongos, de las manchas, de la sarna y de otras infecciones que dan bastante comezón; para usted que es una persona que sufre de granos y espinillas, le estoy recomendando una pomada…
Más claro, imposible.
Hombres de sal
Lo que veo es un desierto poblado por seres que parecen de sal. La fuerza de un tsunami o la furia de un huracán quizás habría tenido más clemencia con la gente. En esta salina humana se venden los desechos de las sobras. Para decirlo de otro modo: la basura de la basura, más o menos agrupada por temas.
Posados sobre el lodazal lleno de mugre, cientos y cientos de "comerciantes" ofrecen lotes de despojos que resulta inconcebible comprar: un solo zapato roto; dos cucharas que no empatan; ampolletas con sueros que podrían curar o matar; cajas de medicinas cuyo efecto nadie conoce; fichas despostilladas de un juego de mesa que se descontinuó en los años sesenta. Algunos platos, fragmentos de juguetes, fotos de familia que ya nadie quiere. Me impresiona un montón de brochas sucias, hirsutas por las costras de pintura añeja. Serían un éxito rotundo para cualquier artista conceptual, pero verlas ahí, como obreros descartados, produce horror.
Un hombre que parece anciano, pero no debe serlo, se sienta a vigilar su diminuto terruño de pares de botas en estado deplorable. Todavía lleva huaraches, sombrero, ropa de manta. Hace poco habría arado la tierra, atendido su parcela pero, por su atuendo, supongo que debe ser reciente su ingreso al mundo del chachareo (la compraventa de cualquier cosa, en cualquier estado; de hecho, la profesión a la que cada día se dedican más mexicanos).
En medio de este hacinamiento que deletrea soledad, una pareja grande termina de inflar una alberca de colores chillones. No tiene agua. No importa. Se sientan en un sofá a besarse, meterse mano y ver la miseria pasar. Muy cerca, un corral improvisado alberga a tres hermosos gallos de pelea. Parece que estuvieran bajo arresto. Si no, ¿por qué estarían ahí? En las siguientes filas, ruedas impares de muebles de oficina, muñecas anticuadas de cabello enmarañado y ojos tuertos, alimentos en descomposición: paquetes de salchichas infladas, jamón lanceolado y verdusco, latería caduca y abollada, videos pornográficos en formato Beta cuyas "coreografías" parecen casi inocentes, a la luz de lo que se vende hoy a plena luz del día, en todos los rumbos de la ciudad.
Para los niños anémicos, raquíticos, llenos de lombrices, que no aprenden, que no estudian; para esos niños enfermos, con debilidad…que se tomen esta auténtica vitamina de jalea real…
Tirado en el suelo, entre cientos de botellas vacías de perfume fino, un libro: ¿Por qué Chiapas?, de Luis Pazos. Alzo la vista. Miro a mi alrededor.
Dos hombres negocian la venta de una maleta, todavía olorosa a la turbosina del avión. El comprador quiere abrirla para ver qué contiene. El vendedor se niega: todo o nada. Es la ley del azar. Detrás de ellos otro carrito, éste doblemente asesino, vende ostiones frescos, a pesar de que el refrigerador más cercano está muy lejos, por no hablar de algún cuerpo acuático, ya sea río, lago o litoral.
Mascotas: tres patos blancos, martirizados por la inmovilidad de una jaula donde apenas cabría uno. Periquitos al borde del colapso, antes verdes y hermosos, ahora deshidratados y cenizos por el polvo. En vez de volar entre la lujuriosa bóveda selvática de donde fueron secuestrados, esperan la muerte en este infierno. Si no hay lo que uno busca, la vendedora se ofrece a conseguir cualquier animal en un lapso de quince días. No quiero ver más.
A usted que siente punzadas en el cerebro,
a usted que le duelen los pulmones,
a usted que sufre mareos, desmayos, que no puede respirar,
a usted que tiene fastidiados los nervios,
a usted que no puede reconciliar (sic) el sueño…
tómese una cápsula de jalea real.
Cuitlahuac en el iceberg
La voz mesiánica apenas permite escuchar la música ranchera que sale a todo volumen de radios viejos, las melancólicas canciones de los Beatles que alguien toca en un LP (en este lado del tianguis no hay compacts). El suelo está plagado de discos rotos. Let it be, let it be…
Me quiero ir. Tendré que desandar el camino. ¿Se podrá? Un camión-guarida acaba de llegar. Con una pala un hombre vacía el contenido como si fuera estiércol. Son libros. Cientos. Rotos, descosidos, deshojados. Estiércol. Ahí está Tolstoi. ¡Tolstoi! Libros científicos, encuadernados, en español, en alemán. Libretas de apuntes. Goethe. Werther. ¿No fue Goethe quien nos recordó que el diablo no es impersonal, sino todo lo contrario?
"Crucero peligroso", advierte un letrero vetusto y me pasa rozando un microbús que dice "Cárcel" escrito en el parabrisas. Va y viene a la penitenciaría de Santa Marta Acatitla que está muy cerca. Con riesgo de mi vida intento cruzar el Eje Seis. ¿Seis? Seis-seis-seis. ¿Será cierto lo que dicen? ¿Que Satanás está en los detalles? Ahí está el perro-oblea.
Me arrepiento. En vez de cruzar la avenida decido subir el puente. Pobre Cuitláhuac. ¿Qué diría el hermano de Moctezuma al ver en qué se convirtieron los huertos, estanques, apiarios, el jardín botánico de su palacio azteca de belleza sin igual? ¿Qué decimos nosotros?
Desde lo alto volteo a ver el mercado por última vez. Me invade una sensación: no es un tianguis sino un iceberg que avanza, lenta pero inexorablemente, sobre la ciudad. Llegará el día en que se la trague. En que la alcance y la incorpore a este collage del que —queramos o no— todos formamos parte. Por ahora, llevo en la mano mi frasco de cápsulas de jalea real. Estaba a punto de tomarme una, pero mejor que sean dos. Ojalá cumplan su promesa y logren hacer que reconcilie el sueño. –