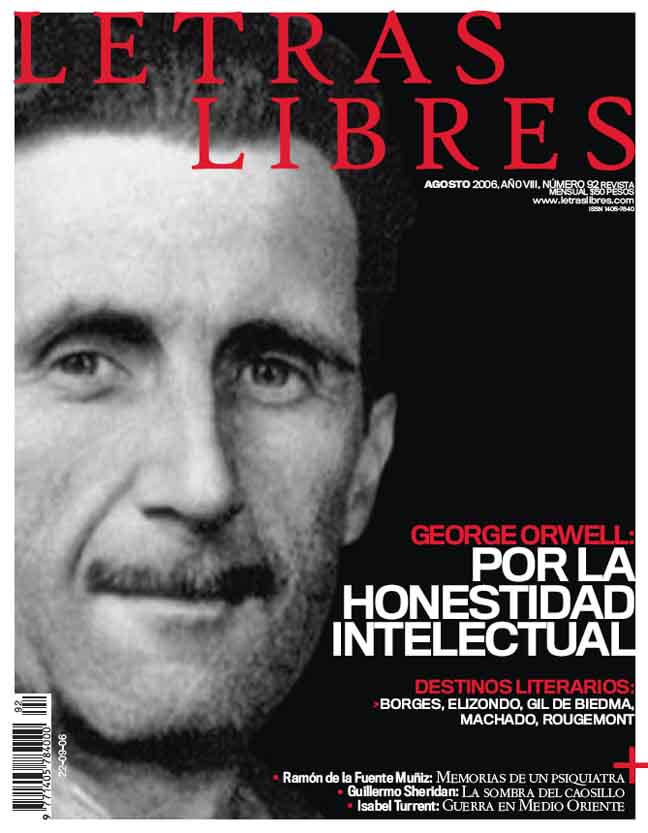En Elsinore, la última novela de Salvador Elizondo, un personaje llamado Salvador Elizondo posee un don: el de percibir, a través de cualquier fotografía, si la persona retratada vive o no. Esta facultad que él mismo atribuyó a su personaje literario cobra un inquietante significado ahora que él mismo ha muerto, pues al mirar las fotos que de él permanecen, me inunda la persistente sensación de que aún vive, no como cualquier hombre, ni mucho menos como cualquier escritor. Hay una respuesta casi banal al enigma: sepultado el escriba, queda tras de sí lo escrito; la grafía, el testimonio, la sombra. Pero la permanencia de Elizondo tras la imagen del nitrato de plata tiene un carácter menos metafórico y más metafísico: como si fuera su muerte tan sólo un ritual, un artificio fraguado para burlarse del mundo y del tiempo.
Mi afinidad hacia el Grafógrafo nació al parejo de una inquietud gemela: la de verter en palabras mi experiencia del mundo. Mientras cursaba –con creciente desidia– una licenciatura en ingeniería química, mi dispar afición por Lovecraft y Kafka, Joyce y Philip K. Dick, Vargas Llosa y Edgar Allan Poe, me condujo hacia un taller de creación literaria. Durante una de mis primeras sesiones, David Ojeda, el coordinador, nos comentó su reciente lectura de Farabeuf, una novela que destrozaba las estructuras convencionales de la narrativa. La polémica fue inmediata, pues algunos compañeros marxistas llamaron “reaccionario” a Elizondo, por el hecho de publicar en Vuelta y de revivir “prácticas supersticiosas” con su literatura –ya que Farabeuf hace referencia a los hexagramas del I Ching y a los oráculos de la ouija.
Salió a mi encuentro La luz que regresa, la antología personal del autor editada por el Fondo de Cultura Económica. Una lectura del primer cuento –“La historia según Pao Cheng”– me reveló una literatura que se cifraba en tortuosos argumentos, atmósferas enrarecidas, anécdotas extravagantes. Es decir, en ese momento me sedujo la precisión del autor para urdir cuentos fantásticos con una erudición digna de Borges y con ensueños tan poderosos como los de Arthur Machen o Lord Dunsany.
El transcurso de los años me permitiría luego matizar mi opinión: tras una lectura más concienzuda de Farabeuf, Retrato de Zoe y Camera lucida, lo que me sedujo fue su profanación de las normas literarias, su malevolencia frente a la moral convencional y la opacidad de sus significantes: al poner en sospecha la transparencia del lenguaje –o sea, la presunta capacidad de la palabra para mostrarnos la realidad sin revelarse a sí misma, como si fuera un diáfano cristal–, sus relatos me condujeron por meandros textuales tan complejos que extraviarse en ellos resultaba fácil, tentador o repulsivo. Mientras que mi generación se regocijaba con los escritores de la Onda, porque desde la contracultura pretendían reconquistar la inocencia –de tal modo que la sexualidad, el alucine y la fiesta pudieran practicarse con libertad y sin culpas–, yo prefería a Elizondo porque permanecía en el turbio sagrario de la cultura y la moral occidentales con el fin de profanarlo ritual y sistemáticamente. Acaso porque presentía que el autor de Farabeuf estaba poseído por una vida interior más intensa, más conflictiva y –por qué no decirlo– más peligrosa.
Y pensé: quizás por ello son tan pocos los que leyeron al soñador de Elsinore. Quizás por ello tan pocos recuerden y valoren su obra. Quizás por ello le negaron el premio Juan Rulfo. Más aún: quizás eso ocurrió porque Elizondo mismo quiso propiciarlo.
Esta última hipótesis me sigue pareciendo confiable: renunciando a las masas, Elizondo ha devenido “autor de culto”, lo cual le ha otorgado otro tipo de persistencia, más secreta pero más fructífera. A propósito de ello, Jaime Moreno Villarreal, me comentó alguna vez, en una conversación informal, que los pocos pero fieles admiradores de Elizondo conformaban una extraña hermandad, una secta con ordenanzas tan estrictas y misteriosas que, en última instancia, ninguno de los iniciados llenaba a plenitud los requisitos para ingresar en ella… Ni siquiera el mismo Elizondo.
La fábula es fiel, y exacta, no sólo porque recrea un motivo de El hipogeo secreto, sino porque las dificultades que impone Elizondo conforman una especie de prueba iniciática. Un rito que selecciona, entre los lectores posibles, solamente a aquellos que merecen indagar las claves de su escritura y de su lectura. El verdadero lector de Elizondo no espera, por ello, alcanzar la felicidad ni la lucidez. Sólo espera por ello leer. Entender. Pronunciar. Escribir.
Eso lo comprendí más tarde. Siete años pasaron tras aquellas lecturas primerizas de Elizondo. Ya para entonces había publicado yo algunos libros de ficción y de ensayo, pero empezaba a descreer de mi escritura. Fue entonces cuando releí Farabeuf, con el corazón en la diestra y la razón en la siniestra. Ante esas páginas pletóricas de odio y amor, de pasión y raciocinio, de demencia y genialidad, renació mi esperanza de erigir una poética a partir de mi propia ignorancia. Es aquí donde Elizondo se vuelve mi amigo y mi hermano. Y también es aquí donde se torna mi enemigo y mi rival.
Quisiera explicarme. Por mi juventud católica y mi ulterior desencanto, siempre me atrajeron los autores que inquirían las paradojas de la fe y del escepticismo. En ese sentido me resultaron apasionantes los autores como Joyce, Bataille y Elizondo, pues en el trasfondo de su ateísmo vislumbré el embeleso por lo sacro, el hechizo del pecado, la redención que acaso nos aguarda tras los caminos del error. Sin embargo, a contrapelo de sus maestros –y de mí, su lector–, Elizondo es natural e instintivamente pagano: jamás en sus escritos se transparenta la culpa, jamás denota angustia ante la transgresión de las normas, jamás piensa en el castigo y en el dolor. Para expresarlo con un oxímoron semejante a los que él utiliza, Elizondo es un infractor inocente, lúdico, impune.
Es tal juguetona inocencia, es tal ausencia de culpa, lo único que me permite distanciarme de su obra. A contrapelo de los críticos que admiran sin reservas a sus autores, he mantenido ante Elizondo una constante dosis de espanto. Siempre he creído que toda renovación literaria debería propiciar una transformación del hombre: por ello me resulta difícil aceptar que un escritor, al tiempo que desmorona todas las preceptivas literarias, manifieste su desconfianza en la capacidad humana para romper sus cadenas.
Esta afirmación, por supuesto, debe constituir un elogio alrevesado para un autor que con cada frase se propone desconcertar nuestras certezas. Pero sólo eso: uno de los pilares de su infractora poética se propone demostrar que una cosmovisión subversiva sólo es verdadera en el interior de la obra literaria, lo cual equivale a afirmar que nuestro autor no desea enseñarnos a vivir, sino incitarnos a leer –o sea, a interpretar con todo rigor el mundo como libro o el libro como mundo. Por tanto, la enseñanza filosófica de Elizondo no radica en su ética, sino en su hermenéutica: hay que aprender a leer(nos) escribiendo(nos) y a escribir(nos) leyendo(nos).
Tras someter a proceso crítico la visión occidental del mundo y la escritura, es aquí donde Elizondo sugiere la verdadera naturaleza de su cosmovisión. Intrigado por la sospecha solipsista –es decir, por la duda acerca de su capacidad para percibir el mundo real, más allá de la subjetividad–, intuyó los múltiples niveles de existencia que conforman nuestra realidad. Elizondo comprendió, tras una exploración literaria de su interior, que estos niveles conformaban en conjunto el mundo verdadero, del cual nuestro mundo fenoménico constituye sólo una fracción. Por tanto el cosmos que habitamos y percibimos es falso, y la literatura tiene como fin denunciar su falacia: la mendacidad de este mundo creado por un demiurgo deficiente.
De hecho, lo más sencillo es conjeturar que esta definición del “mundo como apariencia o falacia” provenía del interés elizondiano por las mitologías orientales, tan aludidas en su obra. Sabemos que los budistas creen en el tiempo cíclico, aconsejan a sus discípulos que exploren su subjetividad, y denominan al mundo fenoménico como Maya: una ilusión –contra la cual nos previene el Libro de los muertos tibetano. Pero esa explicación justificaría sólo los textos donde se alude a tales mitos directa o indirectamente, y excluiría aquellos donde se evidencia más la influencia grecolatina. Por otra parte, imaginar a Elizondo como literato budista implicaría mostrarlo como un creador ortodoxo, que utiliza sus ficciones como ejemplo de sus creencias. Es más seductor suponer que, para configurar su universo mental/literario, Elizondo había amalgamado mitos orientales, platonismo, berkeleyismo, poética mallarmeana, fenomenología y hermetismo, hasta sintetizar una muy personal filosofía, la cual he calificado como pseudognóstica; es decir, una heterodoxia que mezcla las influencias orientales y occidentales de una manera tan individual, que jamás correría el riesgo de volverse ortodoxia.
Al leer, en esa clave pseudognóstica, El retrato de Zoe, El grafógrafo y El hipogeo secreto, se confirmaron mis sospechas… aunque permaneció cierta desconfianza. Basado en su obra, no encuentro argumentos para mostrar que Elizondo fuera lector de los maestros gnósticos, desde Valentín a Arrio, desde Ireneo a Carpócrates. Pero tal sutileza se vuelve innecesaria si consideramos que, pese a la censura católica, el mito gnóstico ha sobrevivido como una influencia legible en la obra de numerosos artistas y filósofos, desde los trovadores cátaros hasta Heidegger, desde los poetas románticos hasta Sade, desde los alquimistas hasta Cioran, desde Nietzsche hasta Bataille.
Esta supervivencia del gnosticismo tiene una causa tangible: ante la existencia del mal y la crueldad, la violencia y las enfermedades, se impone la tentación de sospechar que este mundo no fue creado por un Dios bueno y omnipotente, sino por un demiurgo maligno y omni(im)potente. De ahí proviene la esperanza gnóstica/cátara de conquistar otra vida, plena e integral, más allá de la muerte o más acá de nuestra propia existencia; por ejemplo, tras las grafografías de la experiencia literaria. O, más aún, tras la imagen que la luz imprime sobre el nitrato de plata. Lo cual explica, ciertamente, la vida secreta que parece animar los retratos de Elizondo. Porque acaso al morir ha abandonado este mundo real –esta “cloaca”– para acceder a un mundo verdadero. Porque a través de esas fotografías él puede vernos como manchas blancas y negras sobre un papel sensible a la luz. Como las grafías de un libro que él comienza a escribir, mientras dialoga en silencio con nosotros, sus muertos. ~