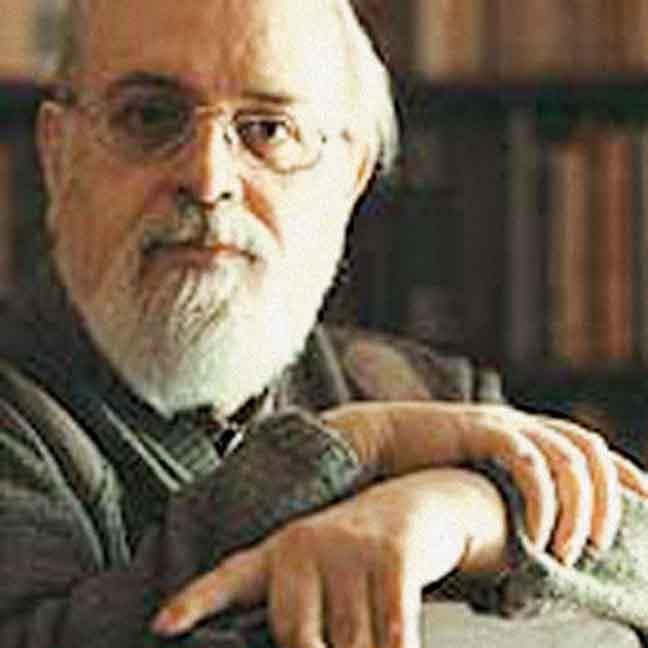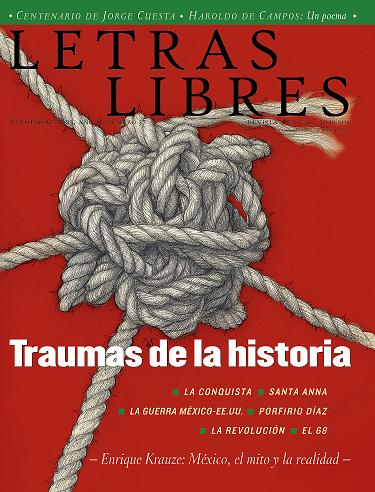En uno de sus numerosos ensayos sobre la traducción, Octavio Paz nos recuerda a un monje tibetano, Marpa, maestro de Milarepa, que ostentó en vida y con orgullo el significativo sobrenombre de El Traductor. ¿Cuántos de nuestros intelectuales modernos, se pregunta Paz, soportarían que se le llamase así: Sartre el Traductor, Beckett el Traductor, Neruda el Traductor? La muerte de Haroldo de Campos el pasado 16 de agosto, tres días antes de cumplir 74 años, deja sin candidato vivo una posible respuesta a esas líneas.
No soy un conocedor de su obra, y lo más justo sería dejar lugar a viejos lectores suyos como Rodolfo Mata, Víctor Sosa, Horácio Costa o Eduardo Milán. Yo lo encontré ya tarde, cuando ayudé a Hugo Gola a editar hace cuatro años un volumen titulado Galaxia Concreta, que, como suele suceder en esos casos, pasó sin pena ni gloria por las librerías defeñas. El compilador y ferviente impulsor de aquel libro fue un amigo argentino, Gonzalo Aguilar, al que le agradezco también dos cajas de fotocopias con casi todas las traducciones de Haroldo y los ensayos que las escoltaban, escolios casi medievales, larguísimas notas al pie que serían de difícil lectura si no estuvieran en el mismo cuerpo de letra que el poema.
Se ha dicho mil veces que para Haroldo la traducción era mucho más que un acto traslaticio, pero me temo que buena parte de su propia teoría sobre la mentada “transcreación” quedó, al final, empequeñecida por el resultado. Cuyas innegables virtudes no son, aventuro, el resultado de ninguna teoría, sino del increíble oído poético de alguien capaz de atreverse a traducir a Maiakovski con sólo tres meses de estudio de la lengua rusa y salir vencedor en la empresa. A pesar de las constantes proclamas concretas sobre las virtudes de lo “verbi-voco-visual”, fue el oído lo que, en definitiva, ayudó a los poetas concretos a diferenciar entre tradiciones vivas y exhaustas.
Como si no bastara con Homero, la Biblia, Dante y Goethe, Haroldo también se atrevió a traducir a los dos Modernos por excelencia: Joyce y Pound. Tras tanto voluntarismo no cuesta adivinar su deseo de refundar una tradición lastrada por anteojeras académicas. El paideuma poundiano, o lo que la crítica ha llamado la construcción de un linaje, resultó, en su caso, uno de los esfuerzos críticos más notables que hayan tenido lugar en la literatura contemporánea. Todos sus ensayos sobre literatura brasileña, desde el Barroco a Machado de Assis, desde Sousândrade a Cabral de Melo Neto, intentan demoler la socorrida idea de que una literatura es la cristalización de un espíritu nacional, una lección que todavía necesitan aprender varias literaturas latinoamericanas, incluso aquellas que, como la mexicana, consiguieron resumir en una figura como Paz el impulso vanguardista de Haroldo y la sofrosine histórica de un Antonio Cándido, por ejemplo. Lo que aquí me interesa es su trabajo de traductor en todas las lenguas, y la manera en la que llegó a ser, como en Pound, una maquinaria casi perfecta, un engranaje incansable del paideuma. Con riesgo de parecer herético, creo que es justamente ese oficio de Traductor (“transcreador” me sigue sonando pedante) la vertiente fundamental de su trabajo, la que no sólo resume sus mejores dotes poéticas sino también sus más interesantes actitudes críticas. (Desde este punto de vista, es posible leer un ensayo fundacional como O sequestro do barroco na formação da literatura brasileira: o caso Gregório de Matos como el esfuerzo por traducir la literatura brasileña al español barroco del Siglo de Oro, librándola de la antigua obsesión filológica por “rescatar” figuras marginales u olvidadas dentro del canon.)
A partir de la edición que antes comentaba, he empezado a sospechar que fueron los concretos el momento más interesante de la vanguardia continental, precisamente porque desde su “plano piloto” se prolongaron en secreto los vericuetos del llamado “alto modernismo brasileño” y se logró corregir el impulso iconoclasta de las vanguardias llamadas “históricas”. Lo cual también podría ser dicho de otra manera: los concretos en general, y Haroldo en particular, dotaron al discurso de la vanguardia de una verdadera teoría de la traducción, la obligaron a reactivar la confianza en lo universal justamente a partir de la confusión babélica.
Esta paradoja adquiere visos de koan budista (la sombra de Marpa, supongo) cuando rastreamos el término con el cual se dio a conocer el movimiento. El título de su revista programática fue Noigandres, un término supuestamente tomado del poeta provenzal Arnaut Daniel, que también alude a su escolio moderno: el pasaje del Canto XX en que Pound pregunta al filólogo alemán Emil Lévy por el sentido del término, sólo para que éste le responda: “Noigandres, NOIgrandres, / hace seis meses ya, / todas las noches, cuando me voy a dormir, / que digo para mí: / Noigandres, eh, noigandres, / ¡qué diablos significará eso!” La casi incontestable autoridad de Hugh Kenner (The Pound Era, p. 116) considera “noigandres” una errata y llega a afirmar que “tal vez esa palabra no exista en absoluto [en el texto de A. Daniel]; los manuscritos se enzarzan en una babel inconexa: nuo gaindres, nul grandes, notz grandes”. Babel y la Errata son, ya se sabe, la Escila y Caribdis de cualquier traducción. Un oficio que, como decía el difunto Haroldo, no tiene otro sentido que ahuyentar el tedio. Aunque en eso, por cierto, también coincide con la Literatura. ~
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).