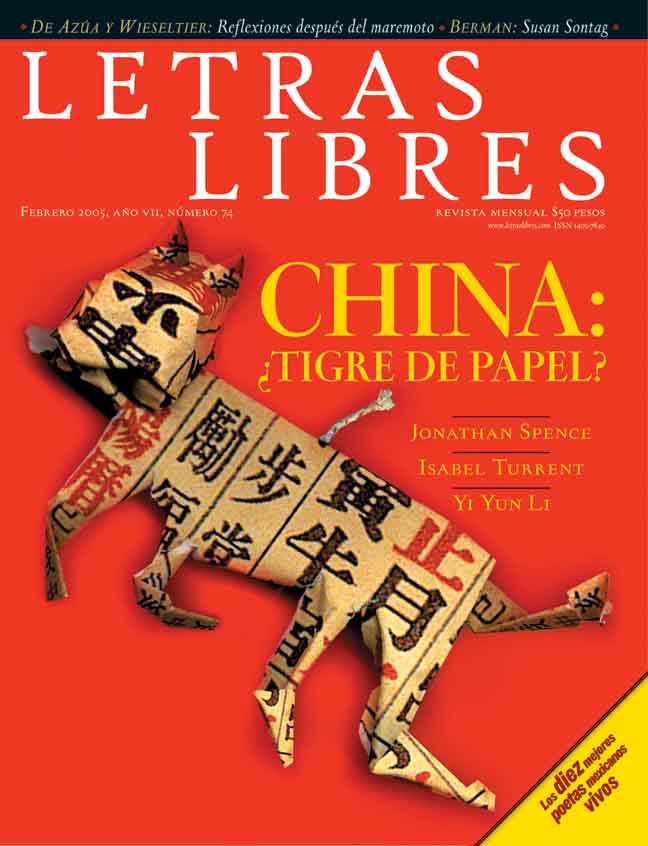Regreso al poderío azteca
Primero de enero en el zócalo de la capital: nada como el masoquismo para propiciar la dicha. ¡Qué pastiche de pasiones! ¡Qué catálogo de entusiasmos! En su lado oriente, la versión mexicana de la NASA catapulta hacia el empíreo, con ligas de nitrógeno líquido, audaces astronautas de plástico. En el sur, en un campamento decorado con el rostro del padrecito Stalin, unos radicales guisan trozos de un mamífero no especificado. En el norte, en un tianguis impromptu, se mercan cirios benditos, pornografía pesada e inditas de popelina.
Pero sobre todo hay aztecas. ¡Cinco tribus diferentes tunden tambores en frenética síncopa! Rebota en los muros vetustos y se amplifica hasta arrasarlo todo. ¡Son los aztecas! ¡Falsos aztecas, vestidos de falsos ropajes aztecas, que danzan falsas coreografías aztecas al ritmo de falsa música azteca que percute brutalmente del falso tambor azteca! ¿Qué importa si lo único que es verdadero en el atavío del vivaracho Caballero Águila, debajo de su (falso) taparrabos, sea una auténtica trusa pirateada de origen Calvin Klein? La experiencia es sobrecogedora, una puesta en escena de decantada esencia gesticulante. Sólo el gesto es verdadero, sólo el gesto aquí. El único ingrediente auténtico de la danza dizque ceremonial es la voluntad de creerla auténtica. Una voluntad más sostenida por los turistas, sobre todo franceses, que por los locales (de hecho, los locales prefieren mirar a los europeos que a los danzantes). Un cándido apetito digitalizable para Solange, que vive aromada de Chanel el Discovery Channel.
El azteca que danza en las plazas desplaza en promedio unos noventa kilos del México profundo. A esa materia prima agrega varios kilos más de utilería technicolor: ropajes hechizos, capa volandera de supermán de tafetán, ajorcas de aluminio, pectoral de canicas, casco de papel maché con radiante plumaje de guajolote, cascabeles de matachín, sandalias con suelas de llanta de tráiler prehispánico y, aderezo definitorio, las calacas. ¡Las calacas que Cacama pepenó con su macana! ¡Mondas calacas capricantes por el Zócalo! ¡Pam pam pam! ¡Pam pam pam!
El atavío es una construcción fantástica de raro sincretismo: en parte Walt Disney, en parte caricaturas tridimensionales de las vestimentas suntuosas que Saturnino Herrán falseó de los códices prehispánicos para el exotismo arnuvó que casaba a Cuauhtémoc con Omphalia en una ceremonia prerrafaelista. Luego, Diego Rivera infló aún más el estilacho en los heroicos guerreros de sus murales que, más tarde aún, se convirtieron en el delirio rajarretinas de los cromos Galas, esos muestrarios sherwin williams de aztecas de vastos bíceps y ojos soñadores que besuquean princesas nahuatlacas calcadas de Rita Hayworth sobre un telón de volcanes enojones.
De pronto, un caballero jaguar logra resoplar en su concha marina, no sin esfuerzo, una larga nota esmirriada que dirige a los cuatro puntos cardinales. Otro, un azteca cuidakilos que porta una calaca en el ombligo, convoca a gritos en expectorante “náhuatl” a Huitzilopochtli y a Coatlicue. Felizmente, no parecen estar disponibles por el momento. Luego, en un marcial castellano de oseas, explica que su misión es expulsar al invasor y restaurar el Imperio Azteca. El público francés aplaude, solidario. Finalmente, pide una cooperación en efectivo, una especie de protection money que cae cascabeleado en un cráneo ad-hoc. Luego, diez minutos de coreografía espástica. La cantidad de polvo que levantan es proporcional al ruido de sus tambores: un polvo cuadrafónico. Cada molécula disparada al cielo se alía a un decibel, a un átomo de copal y a hebras de algodón de azúcar al garete.
Me pregunto si las cinco etnias van a atacarse entre sí a macanazos, como era su uso y costumbre. Me pregunto si no aparecerá un grupo de conquistadores españoles para reeditar La visión de los vencidos. También me pregunto si el carácter obviamente religioso del asunto no infringe las leyes que prohíben la celebración de ceremonias de culto en lugares públicos. Si el carácter claramente militar y la presencia de hachas y macanas no irá contra alguna ley que (supongo) prohíbe andar armado por las calles amenazando a la república y a su legítimamente constituido gobierno. Y, aún más, si las leyes ecológicas no tendrán disposiciones contra la contaminación auditiva, si es legítimo quemar toneladas de copal en la ciudad más contaminada del planeta, si el Servicio Médico Forense no debería analizar las calacas y si ya desaparecieron las leyes que consideraban ofensivo a la moral pública andar en cueros por las calles, zangoloteando las chuletas.
Un trompetazo detiene mis cavilaciones. Son las seis de la tarde, la hora de bajar el lábaro patrio. Los astronautas dejan de despegar, los estalinistas de exigir reivindicaciones varias, los fabricantes de algodón de azúcar pompadour de girar sus manivelas. Cien soldados verdeolivo militarizan el centro de la plancha. Antes de que los espectadores deserten, mareados de ruido y copal, el cuidakilos anuncia que los aztecas también respetan la bandera, pero sólo su escudo, cifra de su pasado y símbolo del regreso del “poderío azteca”. Me compro un elote de pies tatemados. A diferencia de él, no aguanto la tortura. –
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.