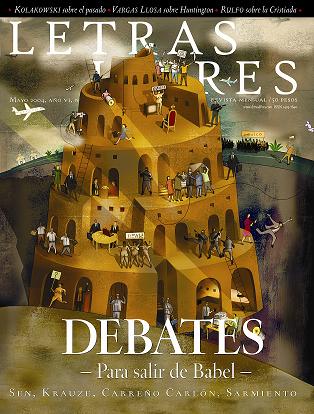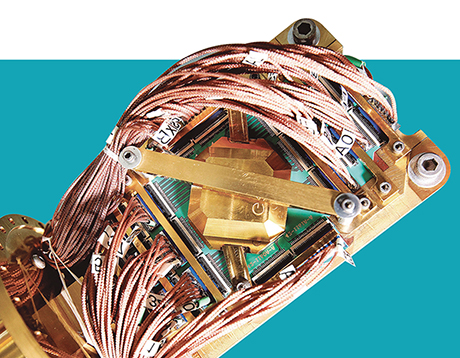Graham Greene nació un 2 de octubre de 1904 y murió en abril de 1991. Era un adolescente al concluir la Primera Guerra Mundial, vivió en su primera madurez la Segunda y la Revolución China; luego, en la plenitud de la edad, las guerras de “liberación” asiáticas y africanas. Pasados los cincuenta años se inició el Concilio Ecuménico Vaticano II, entraron Fidel Castro y Ernesto Guevara en La Habana, para apropiarse el primero del gobierno en nombre de una revolución. Graham Greene, en su vejez, vio el fin de las revoluciones; pudo comprobar que en esto no hubo novedad: la época revolucionaria de la cultura moderna se inició en 1789 y terminó en 1989, o sea, duró doscientos años, lo que, como demostró Ortega y Gasset en su obra En torno a Galileo, es, poco más o menos, lo que han durado los periodos revolucionarios en las grandes culturas. En fin, si empiezo este ensayo con estos datos es porque la obra de Greene es la vía real para conocer el siglo que terminó hace apenas unos pocos años, el que dispuso la puesta en escena con la que ha arrancado el siglo XXI. Y lo ha sido porque el novelista cargó consigo mismo por todos los continentes pero tenía, a diferencia de esos otros narradores incapaces de salir de sí, el don de encontrar el carácter objetivo y dinámico de los lugares y las personas con las que trabó relación, que serían escenario y protagonistas de sus obras. Me explico.
Los críticos han hablado de Greeneland. Lo hacían porque para esos críticos Greene era un narrador de segundo orden, un artesano de la novela, alguien que a través de sus obras desahoga sus obsesiones, para quien la literatura es una vía terapéutica. ¡Qué curioso que uno de los grandes novelistas de aquel siglo, William Faulkner, a quien admiraban los críticos que menospreciaban a Greene, se refiriera a The End of the Affair como “una obra maestra en el lenguaje de cualquiera”! Greene, por cierto, escribió varias obras maestras. Y existe Greeneland como existen el territorio Cervantes, el territorio Balzac, el territorio Dostoievski. Todos ellos son en sus obras, siempre, el mismo y otro, y nadie se puede llamar a engaño. Lúcidamente, escribió André Gide en su Diario:
Un libro sólo me interesa realmente cuando lo siento nacido de una exigencia profunda y cuando esta exigencia puede encontrar en mí cierto eco. Muchos autores que escriben hoy libros bastante buenos podrían escribir otros distintos igualmente buenos. No advierto entre ellos y su obra una relación secreta y ellos mismos no me interesan; se quedan en literatos y escuchan no a su demonio (no lo tienen), sino al gusto del público.
Graham Greene, que bautizó sus dos tomos de memorias con los sugestivos títulos de A Sort of Life y Ways of Escape, era alguien para quien escribir era un modo de vida sin el cual la cotidianidad se le habría vuelto intolerable, de ahí que la literatura fuera para él un camino de evasión, no de sí mismo, sino de una existencia sin sustancia, privada del ejercicio lúdico de la creación de mundos. Siempre atento a su entorno, a su circunstancia histórica y social, leal a su verdad y a las verdades de los otros, desarrolló la capacidad de alienarse, envolver a sus personajes en su sensibilidad dejándolos, sin embargo, ser ellos mismos. Por eso su lejanía con autores como Virginia Woolf que, encerrados en sí, prisioneros del yo, pervertían sistemáticamente una realidad objetiva que, también, existe. Greene nunca le perdonó a Woolf que, a través de Mrs. Dalloway, haya deformado la singularidad objetiva del mercado de Londres; Greene escribió: “Despojemos a Mrs. Dalloway de su actitud para expresar su propia personalidad y dejará de existir no sólo la novela sino también Mrs. Dalloway.” (Collected Essays, Londres, Penguin Books, 1970). Gracias, por tanto, a que Greene tenía un territorio propio y una fidelidad a la verdad que lo emparentó con los grandes periodistas, su obra literaria consigue el doble objetivo de establecer un diálogo y heredarnos un documento de su tiempo. Y, seguramente, nada demuestra con tanta claridad lo que acabo de escribir como el repaso de las dos obras que dedicó a México, el reportaje The Lawless Roads y la novela The Power and the Glory.
Greene llega a México recién casado y recién convertido al catolicismo. Llega en los momentos en que un caudillo tropical ha decidido liquidar, a la mala, la religiosidad de los tabasqueños. Lo importante es tener presente que Greene no ha dicho a su esposa Vivien dónde se encuentra; que su conversión ha respondido a la necesidad, en primer lugar, de casarse con ella. Vivien pertenecía a una de esas antiguas familias inglesas que cultivaban el orgullo de haber resistido a Enrique VIII, a Isabel I, al dictador Cromwell, de haber permanecido fieles a la Iglesia Católica. Por otra parte, Greene había sido instruido y bautizado por el cura que acudió a su llamado cuando tocó a la puerta de un templo católico, un sacerdote alcohólico que no tomó con entusiasmo su propósito y que, desprovisto de cualquier aura de santidad, parecía confiar en el amor de Dios como si el pecado mortal sólo pudieran cometerlo los teólogos. ¡Qué distinto le pareció aquel cura de los protestantes que habían marcado su infancia, que lo habían vuelto un marginal de la religión! A través de las lecturas de autores católicos que el cura le ha dado para su formación, previas al bautismo, encuentra, entre otros, a Pascal. Pascal que le ayuda a cobrar conciencia de sí mismo, y lo reencontrará años más adelante en la obra de Francois Mauriac: “hay un nombre… que debe considerarse al hablar de la obra de Mauriac: Pascal.” Y Graham Greene recorre las palabras de Pascal que impregnan la obra de Mauriac. Citemos dos de esos momentos:
— Los seres no cambian, es ésa una verdad de la que no se duda más que a mis años; vuelven a menudo a la inclinación que durante toda una vida se esforzaron por combatir. Esto no significa en absoluto que acaben siempre por ceder a lo peor de sí mismos. Dios es la buena tentación a la que muchos hombres sucumben al final.
— Nuestro Señor exige que amemos a nuestros enemigos; eso es a menudo más fácil que no odiar a quienes amamos.
Graham Greene concluirá: “Si Pascal hubiera sido un novelista, éste sería seguramente el método y el tono que habría usado.” (Collected Essays).
El caso es que, como Pascal, sumido en la duda racional pero obedeciendo a un oscuro llamado, Graham Greene apuesta a la fe. La fe que se le revela como la luz que ilumina su oscuridad interior; la fe en un Dios de la misericordia que nos reconcilia, por esto mismo, con un mundo que se manifiesta sin orden ni concierto, un campo de batalla y un escenario de injusticias. Quien pocos años antes de su matrimonio había jugado a la ruleta rusa, es decir, a la muerte, quien después de hacerlo en varias ocasiones se puso en manos de un psicoanalista al que se acogió como el náufrago se acoge al madero, jugó entonces a la vida abriéndose a la experiencia religiosa. Pero ésa había sido una apuesta marcada sólo por una premonición. Entonces aparecerá México en el horizonte vital de Greene.
Es paradójico: Graham Greene se encuentra a sí mismo en México, un México del que abomina, un México que le revela lo que hay de más íntimo en él, y que, paradójicamente, ama. Él mismo confesará a la periodista Marie-Françoise Allain (Cfr. El otro y su doble, Barcelona, 1982) que México significó el reforzamiento de su fe, su vivificación al conocer, como nunca antes, quizás por primera vez, la persecución contra el marginal. Aquel señorito británico, hijo de un académico de Oxford que contaba entre sus ascendientes a Robert Louis Stevenson, vivirá en México el espíritu de esperanza y de caridad entre hombres y mujeres perseguidos, muchos de ellos pobres cuando no miserables. He allí un misterio que permanecerá con él a lo largo de su vida. El cura perseguido de El poder y la gloria, aquel que había traicionado el voto de castidad, el alcohólico, cargará sin embargo las culpas de sus prójimos y en la lealtad a éstos conocerá, desdibujadamente, el rostro de Dios. En el fondo del protagonista de esa novela ejemplar se construyó una confianza sin asideras en el amor. Por eso, cuando en una prisión repugnante una mujer maldice a los que en la celda contigua, en un rincón, se entregan frenéticamente a la actividad sexual, el cura le dirá:
— de pronto descubrimos que nuestros pecados tienen belleza. ¡Tanta belleza! Los santos hablan de la belleza del sufrimiento. Bueno, nosotros no somos santos, ni usted, ni yo. Para nosotros el sufrimiento es simplemente horrible. El mal olor y el amontonamiento y el dolor. Pero para ellos eso es hermoso; para ésos del rincón. Hace falta mucha sabiduría para llegar a ver las cosas con los ojos de un santo; un santo llega a tener un gusto muy refinado por la belleza y puede desdeñar los pobres paladares ignorantes. Pero nosotros no podemos.
— Es un pecado mortal.
— No sabemos. Tal vez lo sea. Pero yo soy un mal sacerdote, ¿sabe? Sé por experiencia cuánta belleza se llevó Satanás al infierno cuando cayó…
Y cuando la mujer lo presiona para que intervenga y calle a los amantes, el cura concluye:
— Somos todos compañeros de cárcel. En este momento, lo que más deseo en el mundo es un trago de alcohol, más que al mismo Dios. También eso es un pecado.
Graham Greene es cómplice de los mexicanos perseguidos, hace con ellos la vía dolorosa y, sin embargo, es capaz de ver los horrores de México. Ya en sus últimos años, y a raíz de un último viaje, escribirá: “México ha cambiado también, aunque quizá no en lo esencial, no en las crueldades, las injusticias y la violencia” (Ways of escape, Nueva York, Simon & Schuster, 1980). No cabe duda: Grahan Greene ama y odia a México con la misma intensidad.
Pero Greene había escapado a nuestro país cuando estaba apenas recién casado y la novela que escribiría aquí, El poder y la gloria, la dedica a Vivien, su esposa. Esa necesidad de huir —del hogar, de Inglaterra—, ese sino de los mayores novelistas, quedó plasmada en su primera novela, The Man Within, centrada en un personaje que huye de su padre, de su conciencia culpable, que no le permiten hacer desde sí mismo una vida, pero también enfocada en el alemán que viaja con él de regreso a Europa en el mismo barco, una especie de desertor por oficio, al que han atrapado y devuelven ahora a Alemania, y del que Greene escribe:
Pensaba quizá que se escaparía del barco en Lisboa, pero no le ofrecieron la oportunidad. Se lo llevaron sin remordimientos hacia Hamburgo, hacia la cárcel. La gente era amable con él, como se es amable con alguien que pronto será operado; pero él se pasaba la tarde entera jugando con los niños, y no estaba asustado. Era, simplemente, una cosa más de la que tendría que escapar, porque los escapistas se acostumbran a la cárcel, al hambre, a la enfermedad. A veces uno se pregunta de qué —y con tantas dificultades— escapan. (Caminos sin ley, Buenos Aires, Peuser, 1962).
Graham Greene, en su libro de memorias Ways of Escape, escrito en sus últimos años, ya había dado testimonio de sí en ese sentido: “No sé cómo le hacen quienes no escriben, pintan o hacen música para escapar al miedo pánico inherente a la condición humana.”
Sucede que a los novelistas que crean un mundo propio hay que rastrearlos en sus primeras obras, donde, de un modo a veces excesivo y brutal, dan cuenta del núcleo de su ser al que retornarán siempre, cada vez con mayor hondura y sutileza, con un trazo más fino. Greene apostó a la existencia de Dios, pero sólo se comprometió con la fe cristiana cuando en México vivió que, sin ella, la existencia de los marginales sería una atrocidad. Greene, hijo de un padre riguroso, formalista, rector de la escuela en la que cursó el bachillerato, padeció que éste lo orillara a delatar a sus compañeros cuando, por una causa cualquiera, se imponía descubrir a un culpable, lo que creó en él una doble conciencia y una necesidad de estar en el otro: en la piel del otro, en su mente. Vivió su culpa intensamente y sólo le consolaba la mirada comprensiva de su madre, una mujer que, sin embargo, callaba. Así, le dice a Marie Françoise Allain: “La soledad no me ha molestado jamás. La mayor parte de mis viajes los he hecho solo. La soledad sentimental tampoco me asustaba. He amado y admirado a mi madre precisamente porque no se metía en mi vida privada.”
El adolescente tiranizado por un padre distante, al que busca una y otra vez a costa de sí mismo, asqueado por la práctica indecente de la deslealtad, es compensado por la mirada llena de promesas de la madre. Una madre que no procuraba que él le descubriera su intimidad propició, seguramente, esa necesidad de la mujer, menesterosidad que lo acompañó hasta el fin de sus días. Mujeres que tenían que mantenerse a distancia de cuanto se cocía en su mundo interior, y sin las cuales su vida carecería de sentido. También, seguramente, esa búsqueda de consuelo e inspiración en la mujer lo abrió al catolicismo. En el libro autobiográfico Graham Greene, amigo y hermano, publicado en Madrid en 1996, el autor, un sacerdote, Leopoldo Durán —que fuera el modelo de la novela Monseñor Quijote y una de las dos personas más próximas al novelista en sus últimos años, junto con su amante postrera Ivonne Cloetta—, escribe que Greene le confesó que no podía prescindir de María porque “necesitamos una madre”. En la misma obra, el padre Durán confiesa que Greene le confió que casi todos los días elevaba la misma plegaria: “Señor, te ofrezco mi incredulidad.”
Todos estos datos dan cuenta de por qué Greene —como novelista de raza, más un “emocional” que un intelectual— se sabía condenado a la infidelidad y a la traición. Repetir una y otra vez aquello que lo marcó, obligarse a conocer a los demás desde la perspectiva de los otros, dar relevancia en sus novelas al punto de vista de algún escapista: un europeo sin razón de fondo para vivir en el horripilante —y peligroso— Haití de Duvalier (The Comedians); un inglés vendedor de aspiradoras en la Cuba de Batista (Our Man in Havana); un arquitecto, también inglés, que descubre que su vida ha sido una farsa, que él, el gran constructor de templos católicos, ha perdido la fe, pero lo ha disimulado porque de ella dependían las obras que le encargaban y que, con el pretexto de reencontrar a un viejo amigo, toma un avión que lo lleva al África y, en África, a un leprosorio donde trabaja su antiguo amigo en un franco camino de evasión (A Burnt Out Case); otro inglés que va a Estocolomo para vivir in mente el incesto con su hermana, que había huido a su vez del hermano ligando su vida a la de un industrial sueco (England Made Me); el doble espía que traiciona de un modo abierto, y confía a los rusos secretos de Estado para salvar al pueblo de su mujer, una africana, y de Sam, el hijo de ambos. “¿Traidor a su país?, responde su esposa en un interrogatorio, “una vez, ¿sabe?, dijo que su patria era yo… y Sam” (The Human Factor, Londres, Bodely Head, 1987); el cónsul honorario británico en el Río de la Plata, secuestrado, sin otro deseo sino que sus plagiarios le provean su whisky todos los días (The Honorary Consul)… ¿Habrá alguna novela de Greene donde el protagonista o uno de los personajes principales no escape sin saber propiamente de qué?
Greene vivió marcado por el signo de los escapistas. Buscó huir en la ruleta rusa, encontrar un sentido en el psicoanálisis, que lo despojó de la necesidad de escribir, pues le hizo ver todo demasiado claro, sólo para luego, arrojado a nuevas circunstancias vitales, percatarse de que tenía que valerse por sí mismo, que nadie se cura de sí mismo; buscó luego un sentido en su amor por Vivien, en el catolicismo, en la esperanza y la ilusión de los hijos, pero huyó a México para caer en la cuenta que las cosas sólo tenían sentido si existía ese Dios, ese Padre sólo conocido en Cristo y por Cristo… Y luego del psicoanálisis, recién terminada la guerra del 14-18, se ofrece como espía a los alemanes, que lo contratan. Terminada su misión en el continente, pensó que lo importante era conocer el otro lado, ser espía luego para los franceses, de donde deduce que todo novelista esconde a un espía, a un traidor, y que carga un corazón de hielo. En el fondo, en la raíz, una necesidad de comprender sacrificando, acaso, la propia vida; verdugo de sí mismo, condenado a la objetividad e impregnando sus libros de una atmósfera única, personalísima, esa que los críticos han llamado “greeneland”, que no es sino la nostalgia permanente que acompaña a todo hombre por lo limitado de sus orillas y la infinitud de su pretensión.
En más de un sentido, Graham Greene se identifica con Fowler, el periodista británico de The Quiet American que, corresponsal durante toda una vida profesional en Indochina, concretamente en Vietnam, es jubilado a causa de la edad, pero él se encuentra atado a Saigón por su relación con una joven vietnamita que es su amante, de manera que exige, por enésima vez, el divorcio a su esposa, que le vuelve a decir que no. Este personaje, que había cumplido celosamente su deber de corresponsal, ligado afectiva y racionalmente a Inglaterra y las tradiciones europeas, traiciona en el último momento: un militar estadounidense, agente de Inteligencia, se ha enamorado de su amante vietnamita, y ella de él; Fowler padece, entonces, un encuentro brutal de orden ético entre en su conciencia y la necesidad de sacrificar al joven estadounidense que está dispuesto a casarse con la muchacha. The Quiet American es, también, una novela llena de matices y, como todas las novelas de Greene, un ahondamiento en una situación moral y un reportaje que estructura toda la complejidad de una guerra que duraría todavía quince años más.
Si para Octavio Paz el poeta es el “solitario colectivo”, esta ofrenda de sí a la creación está esencializada en la vida y la obra de Graham Greene. El novelista, como el niño, exorciza sus miedos, sus inseguridades, sus odios, así como sus sentimientos placenteros, su confianza —básica o deficitaria—, sus amores, en la estructura de sus juegos, y no necesita una solución, una respuesta; una vez que se ha puesto orden, lo esencial ha sido resuelto. Vivien vencerá el resentimiento que arrastró muchos años frente a un hombre que le negó el divorcio, al que le reprochaba sus amasiatos, y acabará reencontrándose con él en la amistad, acompañándolo, junto con sus hijos, en la hora final; esa hora final que tuvo que compartir con Ivonne Cloetta. Y, con ellas, los hijos que procreó con Vivien, que cargaban con sentimientos ambivalentes hacia su padre. Greene, como un dios, no había estado plenamente ausente, como si el amor real que sintió por todos ellos hubiera sido frenado por la repugnancia de la posesión.
He ahí un conjunto de tensiones morales que propiciaron una obra compuesta por veinticuatro novelas, tres volúmenes de cuentos, dos volúmenes que constituyen su autobiografía, ocho dramas, una biografía —la de su ancestro renacentista Lord Rochester—, narraciones infantiles, reportajes, artículos, ensayos, crítica literaria. Graham Greene escribió que la ausencia de Dios dio como consecuencia la ausencia de densidad de las obras de Forster, Woolf, Sartre… Apostó por Él con la oscura intuición de que, de no hacerlo, estaba perdido. Apostó por salvar la vida, a su manera, como hacemos todos. Escribir, como creer en Dios, fue para él “a sort of life” y una vía de escape. Y su obra es, como la de los mayores novelistas, el camino real hacia elconocimiento de la existencia. ~
Francisco Prieto ha publicado catorce novelas, entre las que destacan "Caracoles" (Mortiz, 1975), "La inclinación" (Plaza & Janés, 1986), "Campo de Batalla" y "El calor del invierno" (Jus, 2008 y 2014 respectivamente). En teatro, su drama "Lutero o el criado de Dios", publicado por la UNAM, fue montado por José Ramón Enríquez y protagonizado por Jesús Ochoa en la Casa del Teatro.