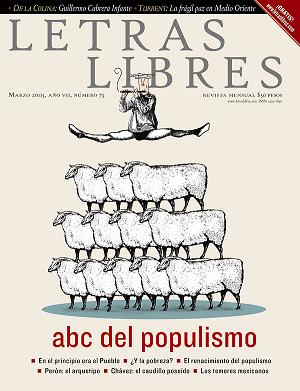Fernando Báez, Historia universal de la destrucción de libros / De las tablillas sumerias a la guerra de Iraq, Barcelona, Editorial Destino, 2004, 387 pp.
Fue en el año 925 cuando los hunos irrumpieron en la biblioteca benedictina de Saint Gall con el afán de robar los metales preciosos y destruirla. No encontraron libro alguno en ésa, la biblioteca más famosa de la región. Tampoco supieron que aquella monja insignificante, con apariencia de eremita, a quien habían vejado y asesinado, había tenido una visión la noche anterior. Gracias a su diligencia, Wilborada salvó los ejemplares de la hecatombe, y desde entonces los amantes de los libros la tienen por patrona. Clemente ii la proclamó santa el año 1047.
La Historia universal de la destrucción de libros de Fernando Báez se suma a la lista de obras que han reseñado estas infamias de la historia. Corrijo: no se suma, compendia las anteriores, las sintetiza, y aun las supera.
Puede hablarse del libro desde hace unos 5,300 años. “Los signos [de las tablillas] llegaron a ser entendidos no sólo como signos sino como sonidos. La escritura se tornó más abstracta y hacia el 2000 a.C. los escribas dotaron a cada signo de una complejidad tal que redujo su número.” Esto parece innegable, aunque exista sólo evidencia indirecta, pues las tablillas más antiguas pueden fecharse entre los años 4100 y 3300 a.C. Esas primeras tablillas sumerias fueron destruidas en guerras, recicladas o desintegradas por el agua y el tiempo. Báez apuesta por un inicio sincrónico de la civilización, la escritura y el libro, e incluso de su destrucción.
La escritura se desarrolló por dos derroteros, siempre trenzados: el de los materiales y el de los signos. De las tablillas de barro se pasó, primero, al papiro, y después al pergamino. Las Etimologías de san Isidoro recuperan la dignidad de Menfis como el lugar donde se inventó el papiro. Fueron largos los siglos del prestigio que los egipcios, primero, y los griegos, más tarde, otorgaron a este material. La primera destrucción oficial de libros censurados o rechazados fue de pergaminos. Se achaca la culpa al faraón Akhenatón, por el deseo de consolidar su personal religión monoteísta. Como venganza, sus sucesores, enemistados con esos propósitos, borraron su rostro de las rocas.
En la Grecia clásica se desarrollaron las primeras ediciones críticas, se inventaron los signos de puntuación, aparecieron los primeros bibliotecarios profesionales, el trabajo editorial, los reconocimientos a autores clásicos, los arcaísmos, las falsificaciones, las más antiguas biografías, los primeros coleccionistas (Estrabón de Amasia, según se sabe), las directrices para el régimen de las bibliotecas, e incluso se recuerda un asesinato dentro de una biblioteca —el de Apelicón de Teos, quien comprara a los sucesores de Neleo las obras acroamáticas de Aristóteles.
El Imperio Bizantino incorporó el uso del papel, ideado en China. Lo llevaron a Grecia y a Constantinopla los árabes, durante semanas y meses a lomos de caballo. Desde entonces, la industria ha mejorado las cualidades del papel, y hoy se reconoce el papel finlandés como el de mejor calidad. Recientemente la tecnología ha amenazado, una vez más, el sentido convencional de libro. Bill Gates ha querido borrar todos los libros impresos en papel, para relegarlos a la arqueología y los museos o, al menos, a los coleccionistas y anticuarios. En julio del 2000 se lanzó el primer e-book; las innovaciones no se detendrán por ningún flanco: muchos autores publican online y en blogs, la industria mejora los dispositivos electrónicos portátiles y, desde finales de abril del año pasado, se puede tener hasta quinientos libros en el nuevo librié, una biblioteca de bolsillo.
La obra de Báez se contorsiona entre paradojas: la censura, la destrucción deliberada y el olvido son inseparables compañeros de la educación y la investigación científica y tecnológica. ¿Escribir más para leer menos?
Shi Huandi (Shi Juan Ti) fue un humanista en el sentido fuerte de la palabra: unificó su país, ideó un abecedario, construyó la Gran Muralla, y fue el primero en organizar una destrucción masiva de libros. El cristianismo también se ha distinguido por la censura —en todos los tonos posibles— de obras científicas y artísticas. Los musulmanes han destruido muchos volúmenes; probablemente sean ellos los responsables de la desaparición de la Biblioteca de Alejandría. Los gobiernos tienen una caterva de culpas similares, desde la moderna Inglaterra hasta las recentísimas campañas militares en Iraq.
La idea de eliminar la identidad cultural como el primer paso para borrar de la faz de la tierra a un pueblo es un diabólico acierto: las razones ciegas, fanáticas, casi fundamentalistas, conmocionan el ambiente democrático moderno. Goebbels diseñó las hogueras de 1933, y las alimentó con las páginas de Mann, Remarque, Brecht, Barbusse, Musil, Zola, Zweig, Marx, Sinclair Lewis, Proust, London, Wells, Kafka y Hemingway, y hasta de Einstein. Los serbios, bajo las órdenes del general Mladic, bombardearon durante tres días enteros la Biblioteca Nacional de Sarajevo, con el deseo de eliminar todos los rastros de un pueblo al que pretendían acabar. Si cualquier destrucción de libros es siniestra, las últimas intimidan aún más.
¿Qué se pretende al destruir un libro? Báez señala las coordenadas de la respuesta más satisfactoria. Estos parámetros se vislumbran mejor entre los regímenes dictatoriales y totalitarios. Hitler, gran lector de Schopenhauer y de Nietzsche, jamás se opuso a las piras literarias. Mao orquestó la Revolución Cultural bajo el auspicio de renovar el país y de purificarlo de las infecciosas enfermedades occidentales: “ninguna construcción sin destrucción.” Y Hussein, otro lector voraz, novelista incluso, controló el flujo de libros a su antojo.
Ésas son las directrices. Matar a un enemigo puede ser suficiente para quitarse un problema de encima. Pero si se pretende instaurar un orden nuevo, matar a los enemigos no basta, aunque sea imprescindible: es preciso devastar las ideas, y éstas se aprenden en los libros. Aniquilar un libro borra las amenazas larvadas, sea para el orden político, religioso, filosófico, económico o sexual establecido, o en proceso de instalación. Como el ave fénix, el nuevo sistema nacerá de las cenizas del antiguo régimen. La receta es tan antigua como la escritura misma; ya el himno sumerio a Iishbierra establecía como baremo de un ataque: “Sobre la orden de Enlil de reducir a ruinas el país […] le había fijado como destino aniquilar su cultura.” (p. 30)
La Historia universal de la destrucción de libros cumple con el cometido de llamar la atención sobre los biblioclastas, y sobre los libricidios perpetrados desde la aparición de la escritura. Lo logra de una manera ejemplar. Abunda en citas, en anécdotas, en buenas y pésimas noticias, en erudición. Ofrece una bibliografía vasta y multilingüe; sus más de quinientas cincuenta notas jamás distraen al lector si no es para enriquecerlo. Quedan muchas cosas entre cendales, como los escritores réprobos de sus propias obras, los libros bomba, o los gusanos, las aduanas, las inundaciones y naufragios, así como los ignorantes y los perversos, la humedad paulatina, la negligencia, los accidentes o el descuido. La Historia no parece ofrecernos tregua alguna; leer esta historia es mirar los ojos de la infamia.
Tras 5,300 años de literatura escrita, comprobamos nuestra incapacidad para valorarla. Con su tino vocacional escribió alguna vez Thomas Carlyle: “La Historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que también los escriben.” Sólo habríamos de temer que algún dios desee incendiar uno de estos días el libro de Carlyle. –
Doctor en Filosofía por la Humboldt-Universität de Berlín.