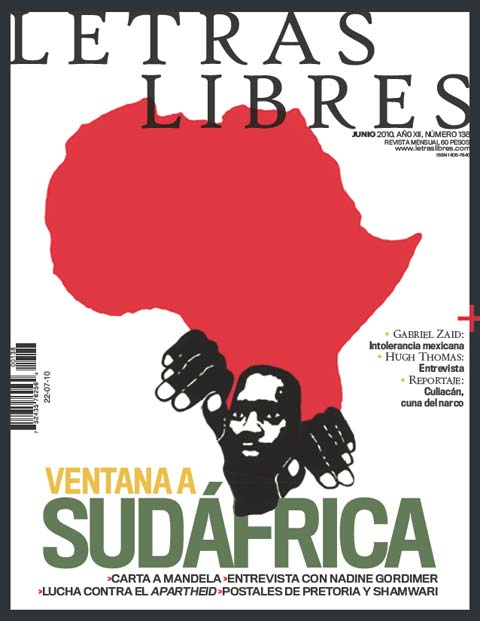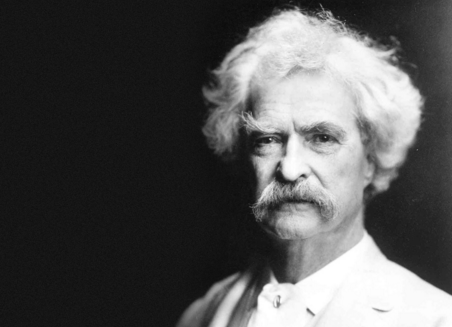En todos los países hispanoamericanos hubo querellas entre liberales y conservadores. Sólo en México decidieron matarse, en vez de escucharse, para acabar con las opiniones contrarias. Sólo en México desapareció el partido conservador. Sólo en México se impuso el liberalismo como pensamiento único. Sólo en México la palabra mocho adquirió un significado que nunca había tenido: la descalificación de una persona que se identifica con las posiciones del clero.
No hace falta añadir que si la victoria militar hubiese favorecido a los otros, habrían hecho lo mismo. Sería normal desde la perspectiva de los conservadores integristas. Lo anormal es que el liberalismo triunfante haya adoptado la visión de los vencidos. Imponer el liberalismo como pensamiento único es lo menos liberal del mundo. Lo liberal es la tolerancia y la aceptación del pluralismo.
Justo Sierra vio la contradicción de los liberales en el poder: “Impulsaron en nombre de la libertad absoluta un movimiento que sólo pudieron hacer fecundo (sublimes inconsecuentes) violando una a una todas las manifestaciones de la libertad” (carta a Ignacio Manuel Altamirano del 9 de octubre de 1880, Obras completas XIV). Pero no vio su propia inconsecuencia: “Para paliar procedimientos perfectamente antiliberales”, impulsó un liberalismo moderado por la ciencia como “religión de la patria”. El credo positivista se impuso desde el Estado como religión oficial, con procedimientos supuestamente científicos y perfectamente autoritarios. Frente al integrismo liberal y al credo conservador opuso un integrismo positivo, creyendo superarlos.
El integrismo padece la nostalgia de comunidades donde todos comparten los genes, la lengua, las creencias, las fiestas, las formas de vivir y las maneras de pensar. Se volvió una utopía, pero fue una realidad del mundo nómada y campesino durante milenios. Hay comunidades indígenas que todavía hoy expulsan a los que se convierten a otra religión. Y, en la Europa del siglo XVI, la Paz de Augsburgo impuso la misma solución en los principados alemanes, para acabar con los conflictos entre luteranos y católicos. Todas las familias tuvieron que adoptar la religión de su príncipe o emigrar, según el principio cuius regio, eius religio (de tal reino: de tal religión). Cada quien con su cada cual.
El integrismo reapareció en Europa con formas de expulsión más radicales: la guillotina de los integristas jacobinos, el gulag del integrismo soviético y la cámara de gases del integrismo nazi. Extrañamente, los nuevos integrismos fueron vistos como un progreso revolucionario que justificaba su imperialismo.
En pleno siglo XXI, el integrismo reaparece disfrazado de laicismo. La Francia cosmopolita, que presenta la ropa más inusitada en sus desfiles de modas, prohíbe el velo, chador o burka en las escuelas públicas. Además, aunque rechazó la mención del cristianismo como antecedente histórico de los países miembros (en la fallida constitución europea), se opone al ingreso de Turquía a la Unión, sin declarar abiertamente que un país musulmán no debe entrar al club. El Sacro Imperio Romano renace como laica Unión Europea.
El laicismo es un cristianismo que no osa decir su nombre, ni reconoce sus orígenes, pero se pone en evidencia en ciertos casos: El Estado es laico mientras no vengan los musulmanes a practicar la poligamia.
Se cree que el laicismo nace como una afirmación del Estado frente a las religiones, pero es de origen religioso, no estatal. Se cree que nace contra los cristianos integristas, pero nace de los cristianos contra el integrismo. Las otras religiones no tuvieron laicismo: lo importaron de la cultura occidental.
El laicismo empezó contra el integrismo de Roma, cuyo emperador era también el sumo pontífice de la religión romana. El primer laico fue tajante: Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (Mateo 22: 21, Marcos 12: 17, Lucas 20: 25). Esta posición era inconcebible en el mundo antiguo. Todas las sociedades eran integristas, y desde luego el Imperio.
Los cristianos fueron perseguidos porque se negaban a adorar al emperador. El integrismo parecía tan natural que, cuatro siglos después, cuando el emperador Constantino, en vez de perseguirlos, consagra el cristianismo como nueva religión oficial, empieza a actuar como sumo pontífice con la mayor naturalidad. Ordena la celebración de un concilio en Nicea para superar las divergencias teológicas que habían estado apareciendo. Impone un credo común: el credo de Nicea. Muchos obispos se resisten a la integración política y los cristianos más radicales se apartan por completo: se van a vivir al desierto. Así aparecieron las ermitas, los cenobios y, finalmente, los conventos cristianos.
Las regresiones integristas, como la de Constantino, se explican por el peso de la tradición. Apenas estamos saliendo del neolítico. Todavía no encontramos una buena solución para el deseo profundo de comunión social en lo mismo. Integrar un Estado nación para cada etnia es una aspiración natural, aunque ahora resulte problemática. Las migraciones casi no han dejado poblaciones homogéneas. No hay tal lugar donde una minoría vaya a poner integrismo aparte. Forzar la integración, expulsión o exterminación de minorías diferentes es monstruoso, y siempre sale mal; pero sigue intentándose (Turquía, los Balcanes, la India, Palestina, Tíbet, Cambodia, Sudáfrica, Rwanda, Darfur).
La solución menos mala sería el Estado agnóstico, que no sabe ni se mete en cuestiones religiosas o de valores, que se reduce a mera administración. Destronaría al Estado como culminación de todo lo humano y se llevaría de paso el integrismo. Pero no sería una solución popular, políticamente viable. Dejaría insatisfecho el deseo profundo de comunión en un nosotros público, eso que Habermas y Ratzinger llamaron “Los fundamentos prepolíticos del Estado democrático” (Letras Libres 78, junio 2005).
Para satisfacer de algún modo ese deseo, después de la Revolución francesa (que entronizó a la diosa Razón como religión universal y le ofreció sacrificios humanos), el Estado inventó una nueva religión oficial: el nacionalismo, que aprovecha la nostalgia del integrismo y le da una salida práctica, de utilidad política.
El nacionalismo original fue espontáneo entre los nacidos, nativos o nacionales de esa patria chica que es la familia extensa o la pequeña comunidad homogénea. En cambio, el nacionalismo del Estado se cultiva para integrar a todos los que comparten un pasaporte o cédula de identidad en una comunidad política, independientemente de sus genes, lengua, creencias, usos y costumbres.
El nacionalismo del Estado no se limita a los pasaportes: sería demasiado racional. Viene del siglo XIX y aprovecha la rebelión de los románticos contra los excesos universalistas de la Ilustración. Consagra un Nosotros de origen mítico, la épica de una identidad que lucha para afirmar su independencia hasta alcanzar pleno reconocimiento en el concierto de las naciones. Vuelve sacramentales la bandera y el himno, los héroes, el santoral de fiestas patrias que recrean la historia sagrada, las peregrinaciones, desfiles y depósitos de ofrendas en los altares del honor y la gloria. Establece la no pequeña obligación de luchar y hasta morir por la patria, en caso necesario. Exalta las canciones y refranes, la lengua y los modismos vernáculos, la ropa y la cocina típicas, la belleza de su tierra y sus mujeres, los monumentos históricos o artísticos, la emoción de ganar o perder partidos de futbol.
Cuando se retira a Dios, algo toma su lugar –dijo más o menos Malraux (que no era creyente). El vacío de la fe es insostenible. Quizá por eso las soluciones integristas del Reino Unido y los Estados Unidos, que fueron anteriores a la Revolución francesa, pero la tuvieron presente, llegaron antes a la democracia plural (con terribles tropiezos). El Reino Unido es una monarquía cristiana liberal, donde la reina encabeza la Iglesia y el Estado. Los Estados Unidos son una república cristiana liberal fundada en el nombre de Dios. Eso no impide que sean demócratas y plurales.
El catolicismo liberal no llegó a tener ese papel en los Estados europeos, a pesar de figuras eminentes como Lamennais, Chateaubriand, Montalembert, Lacordaire, Rosmini, Manzoni, Lord Acton y el cardenal Newman. A pesar del ilustre antecedente de Erasmo. A pesar de que los valores proclamados por la Revolución francesa (libertad, igualdad, fraternidad) son valores cristianos. A pesar de que el Concilio Vaticano II reivindicó valores como la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de conciencia, absurdamente condenados por el papa Gregorio XVI en su encíclica Mirari vos de 1832. El Vaticano, acosado por la Revolución francesa y sus tropas imperialistas (que lo invadieron, lo saquearon y se llevaron al papa Pío VI, que murió en prisión), se había replegado a una posición defensiva y negativa. No vio la oportunidad del catolicismo liberal.
Casi todos los caudillos liberales en México fueron católicos, y desgraciadamente integristas. Ignacio Manuel Altamirano, que tardíamente aprendió a ser conciliador, de joven fue fanático: “El gobierno desterró a los obispos, en vez de ahorcarlos, como lo merecían esos apóstoles de la iniquidad”. “Nosotros debemos tener un principio, en lugar de corazón. Yo tengo muchos conocidos reaccionarios; con algunos he cultivado en otro tiempo relaciones amistosas; pero protesto que el día en que cayeran en mis manos les haría cortar la cabeza, porque antes que la amistad está la patria, antes que el sentimiento está la idea, antes que la compasión está la justicia.” (“Contra la amnistía”, discurso del 10 de julio de 1861 en la Cámara de Diputados.)
Siglo y medio después, no parece resuelto aquel viejo conflicto entre “católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de la época terciaria que se odian los unos a los otros de buena fe” –como dijo López Velarde. Pudo añadir: Que se odian porque son semejantes; porque, tanto unos como otros, son integristas que tratan de imponer su credo. De buena fe, porque confunden la tolerancia con la indiferencia, porque temen que convivir y cooperar con los que piensan de otra manera termine en traicionarse, corromperse, aceptar otro credo o aceptar que finalmente los valores no valen, que todo da igual y nada tiene importancia.
Hace algunos años estaba de moda recetar: “Empecemos por definir qué país queremos”. Es decir: “Antes de tomar decisiones prácticas para resolver este problema o aprovechar aquella oportunidad, empecemos por remontarnos a los grandes principios doctrinales en los cuales nunca estaremos de acuerdo”. Es decir: “Lo importante es la manifestación pública de nuestra fe, aunque en eso nos quedemos estacionados por los siglos de los siglos”.
Los resultados están a la vista, por ejemplo en las políticas económicas. Así como hay mochos clericales y mochos anticlericales, que se escandalizan por esto y por aquello; revanchismos cristeros y revanchismos jacobinos en pie de guerra a la menor oportunidad; devotos papistas y devotos castristas; también hay fanáticos liberales y fanáticos antiliberales cuya prioridad es verse ondeando la bandera correcta, no mejorar las políticas económicas. Cualquier reforma que no sea integral es despreciable.
Se pueden tener principios y también corazón y también sentido práctico. Se pueden tener amigos que traigan cosas raras en la cabeza, y tratar de entenderlas sin cortarles la cabeza. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.