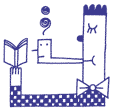Un tenue desencanto ocultaba Joaquín Diez-Canedo tras una ironía sigilosa y vigilante. ¿Escepticismo? Más bien el reconocimiento de que, en efecto, como quería Leibnitz, vivimos el mejor de los mundos posibles. ¿Conformismo? Muy al contrario: Diez-Canedo fue, con las mayores certidumbres, un hombre creador. Insatisfecho, no raramente malhumorado —según recuerdan algunos de los que lo conocieron cercanamente—, conocedor de los límites y de cómo memorable, no pocas veces erróneamente, era imposible dejar de salvarlos, tuvo casi siempre buen ojo literario, un abierto sentido del riesgo, un orgullo recoleto, como resignado y a la vez socarrón, gusto fino que guardaba para sí y compartía con los demás. Era don Joaquín para los mexicanos muy español sobre todo en el hablar, cerrado, como tropezado en masas del tabaco desprendidas de su pipa infaltable, como proferido para que lo entendiera quien de veras tuviese interés, y no poca paciencia, un hablar que recordaba al de Ramón Xirau. Su estampa inmediatamente remitía a la imagen de un elegante inglés: su angulosa delgadez adornada por camisas de seda, corbatas sobrias y estrechas, impecables sacos de tweed… Una sonrisa cómplice iluminaba unos ojos breves y vivaces. Siguió la trayectoria editorial como una suerte de destino: por el ejemplo y el legado de su padre, el ilustre Enrique Diez-Canedo, y con una alegría que mal disimulaban sus refunfuños y sus continuos lamentos. Siguió esta trayectoria en un medio de tradición ilustre y escasa. Había estudiado letras en su natal Madrid y desplegó los conocimientos escolares y sobre todo los que recibió en su casa y entre amigos en las duras tareas editoriales. Comenzó como atendedor en el Fondo de Cultura Económica, donde ascendió hasta cumplir el primer trecho notable de su rica carrera: la colección de Letras Mexicanas, donde —como se ha repetido por estos días— aparecieron obras excepcionales, como la novela y los cuentos de Juan Rulfo, La feria de Juan José Arreola, las primeras novelas de Carlos Fuentes, La estación violenta de Octavio Paz, El bordo de Sergio Galindo, El solitario Atlántico de Jorge López Páez y otras obras fundamentales. Se trata de un catálogo de veras excepcional en la historia de nuestra literatura, que incluye también libros ya inconseguibles, como algunos de Guadalupe Dueñas o de Emma Dolujanoff. Además Diez-Canedo logró entonces lo que sería su sello en su larga trayectoria posterior e independiente: libros de breve formato, elegantes y sobrios en su sencillez. En 1962 —y bajo el nombre compacto con el que recibía correspondencia de la España franquista: Joaquín M(anteca) Ortiz, los apellidos de la abuela— estableció, en un local de la pequeña calle de Guaymas, acceso a Romita, la editorial Joaquín Mortiz, motivo de sus mayores alegrías y de sus crecientes zozobras. Orientada a la publicación de obras literarias, Mortiz alcanzó los necesarios excedentes con textos de psicología y de sociología, primero, y luego merced al lanzamiento de los últimos libros de Daniel Cosío Villegas. Así logró Diez-Canedo hacer del lujo —el lanzamiento de nuevos narradores sobre todo, en la Serie del Volador, y la edición de poesía en Las Dos Orillas— la marca permanente. Los conflictos financieros comenzarían ya en los años setenta, como reflejo de la crisis nacional, el soslayamiento de apoyos a la industria del libro y, como sostenía con alarmada sonrisa el propio Diez-Canedo, la casera mala administración. Don Joaquín sería un gran editor, hasta que no hace mucho se desprendió de la editorial, que quedaría en manos de hábiles comerciantes. Al contrario de ellos, ese editor excepcional, de buen gusto y feliz audacia, sería un mal empresario. –
Ensayista y editor. Actualmente, y desde hace diez años, dirige la revista Cultura Urbana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México