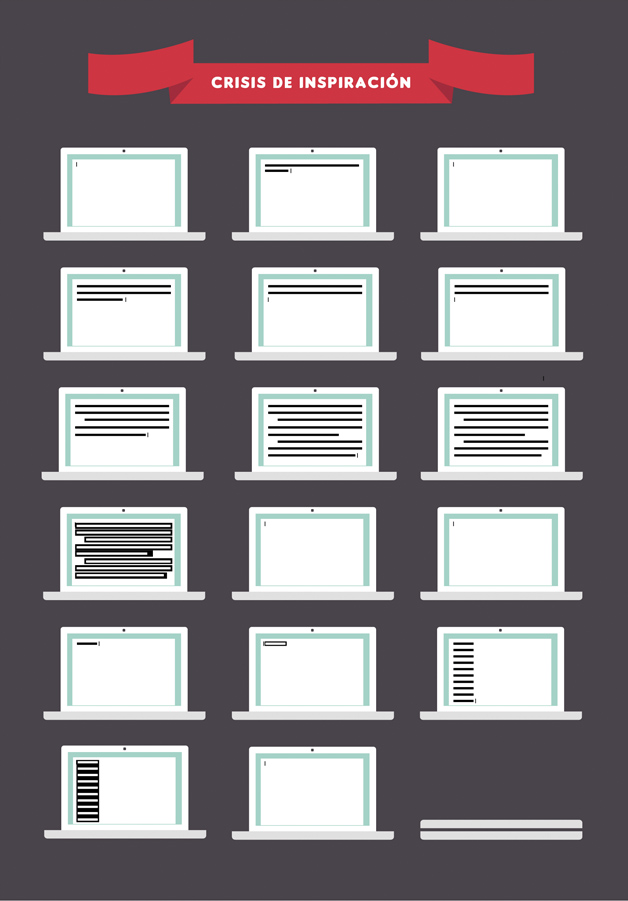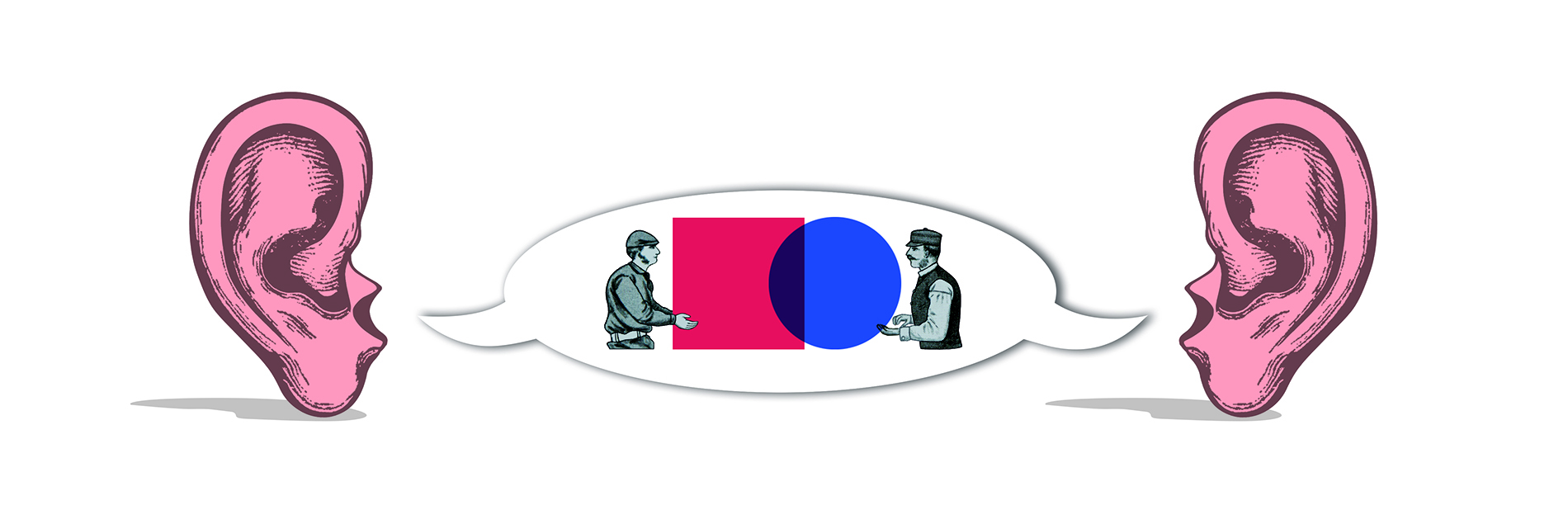En mayo de 1974, por razones vinculadas a sus quehaceres de ingeniero de caminos (una profesión que lo llevó a construir puentes, canales, túneles y presas, acaso como un desdoblamiento o una prolongación de su maniática arquitectura literaria), estuvo tres días en México. Lo fui a ver, con José de la Colina, al hotel María Isabel Sheraton, en el Paseo de la Reforma. Su corpulencia esbelta y estilizada, y el vuelo comilón de los brazos largos, apenas parecían contenerse en las estrechas dimensiones de la habitación. Su equipaje más pesado eran los dos gruesos volúmenes de la biografía de William Faulkner de Joseph Blotner que acababa de editarse en los Estados Unidos. Desde aquel entonces, y hasta su muerte, nuestro trato fue frecuente y afectuoso, especialmente en los primeros tiempos de mi permanencia en España. Me recibió en el aeropuerto de Barajas, me hospedó en su casa de Madrid, en el barrio de El Viso, y conocí a sus hijos y a Rosa Regàs. Juan podía ser festivo y muy ocurrente, y a la vez oscuro y acre, con una suerte de tracción neurótica que al accionar no dejaba títere con cabeza y habilitaba repentinos caprichos y mudanzas de humor en su persona. Como todo auténtico insatisfecho, llevaba escondido un legislador que querría imponer su ley. Así, previsiblemente, las reuniones con amigos se volvían porfiadas peticiones de principios y buscaban fermentar, hasta donde era posible entre individualidades fuertes, el espíritu de cuerpo militante, sofisticado, en el gran estilo rotundo que era el suyo. En esas fechas la compañía amorosa de Rosa parecía enjuagar las asperezas y activar con entusiasmo su ánimo vital. Los fines de semana, cuando ella llegaba de Barcelona, las cosas entraban en una dinámica simpática y Juan, burlón y contento, se mostraba en su mejor plenitud. Muchas veces lo descubrí, hundido en un sofá de la sala que se abría al jardín, con un vaso de whisky en la mano, siguiendo encantado los despliegues carismáticos de Rosa…
Recurría en él una idea negra de la Guerra Civil Española, una idea que a mí, joven bisoño, me impresionó por su quebranto de lo convencional. Hijo de esa contienda (tenía nueve años cuando se desencadenó), la padeció primero al vivir entre los dos bandos del conflicto, enseguida con el fusilamiento de su padre y, más tarde, como una obsesión perdurable. Era consciente de que las imágenes que de ella recibió marcaron la construcción de su persona y de su imaginario y que, en su mayor parte, el corazón de su obra literaria, sobre todo el de la narrativa, venía de esa fuente. Pues bien, la Guerra Civil fue, según Juan, una guerra de atrición, un trance truculento deliberadamente calculado para durar y dañar (y el franquismo, que instrumentó la guerra por otros medios, no la canceló sino que la dilató) y su envenenado clima moral se forjó en la repentina revelación, común a todos cuantos la vivieron, de su hechura humana torcida y beligerante, enemistosa, de alma generadora de miedos hacia adentro y hacia afuera, suprema responsable de la catástrofe. Por ese entonces dio a conocer en La Gaya Ciencia, en la Biblioteca de Divulgación Política pergeñada por la propia Rosa, su Qué fue la Guerra Civil. El librito exponía sucintamente esta visión inbenevolente y no ideológica de la Guerra Civil; y exhibía su pasión por el análisis de la táctica y la estrategia de las operaciones militares, un ángulo de aproximación que en sus páginas se carga de elocuencias sugerentes. ¿Sabía, o intuía, que la Guerra Civil estuvo determinada, en gran medida, por la creciente militarización de la política y por la cultura de la muerte que el siglo XX hizo suyas en aquellos años?
Tenía la figura de un monje medieval. Alto, delgado, el cabello lacio y ceniciento (del que caía, sobre la frente ancha, un mechón díscolo), las cejas tupidas y una mirada enérgica y nerviosa que centelleaba al observar recto a los ojos ajenos o al extraviarse en la miscelánea cotidiana. Tenía, también, los atributos de un monje medieval. Vivió la escritura como un oficio —al que había que velar con templanza— noble y penoso, repudió las medias tintas y los consensos forzados y era capaz, español al fin, de treparse a absolutismos altivos que maniataban la tolerancia. Y se había creado un personaje a su medida, al que mimaba con disciplina ritual. Marchaba en un lustroso automóvil inglés, usaba unos folios de extensión fatídica —una costumbre que surgió cuando inventó un rodillo de papel continuo para escribir Una meditación, en 1969—, vestía una coquetería displicente y hosca, se regía por hábitos meticulosos (y entre ellos, me figuro, era capital su siesta, cabeceada en una chaise-longue y con música de Brahms de fondo). Se había creado, además, acaso para remediar su desacomodo y su disgusto con una realidad propia y colectiva que lo hería mucho, un mundo literario muy suyo: Región. En ese lugar inventado (comarca en la que habitan odios, ignorancias, resentimientos, rivalidades y lealtades que son otros tantos rasgos de la Guerra Civil) transcurre casi toda su producción narrativa, huérfana de protagonistas y envuelta en una atmósfera densa de caracteres que se intercambian para, en última instancia, hacer resaltar la preeminencia del entorno —no encuentro, discúlpeseme, otra forma de decirlo— metapersonal. Allí, en efecto, al levantar el telón de su teatro privado, en el que la ambig&#uuml;edad es una figura dramática principal, y al desplegar la escenografía en que lo sitúa, Benet encaja unas presencias fantasmales que sólo cobran volumen, como si se tratara de un coro de identidades difuminadas que se enroscan y evolucionan hasta morderse la cola, a medida que las palabras las representan. Juan quiso ser impávidamente fiel a una idea de la literatura en la que, sin renunciar a un hiato radical entre una y otra, teoría y práctica literarias se entrelazan, se comentan y se ilustran, en un sistema de vasos comunicantes, como una forma de respetar tanto a las enigmáticas y a veces maléficas fuentes del frenesí creador del artista como a la anatomía retórica y racional de su producto. En Del pozo y el numa (1978), por ejemplo, reúne en aparejamiento híbrido un ensayo y un relato: el primero es doctrinariamente explicativo y el segundo está mágicamente compuesto, uno se presenta como la disección de un cuerpo específico y el otro entrega en su resultado final una anatomía nueva. De ahí que, inseparable de los desplazamientos que la trazan y la configuran, la obra benetiana se desenvuelva y encarne como lo hacía el bailarín con respecto a la danza en el famoso poema de Yeats: una articulación en la que los mecanismos echados a andar se imbrican y se incendian por el funcionamiento de su propia energía. Existe allí, altivo, un movimiento de vida que se fragua a sí misma y se retroalimenta; existe, también, una andadura literaria con vocación de sobrevivencia y que fía en la esperanza de contrarrestar el tiempo y forjar universos alternativos. Que tal esperanza entraña arrogancia y vanidad es algo que ya Auden, precavido, denunció ante la tumba de Henry James. Que a la vez porta, como aliadas, unas resonancias de soledad y desamparo no es menos verdad. De todas estas nobles maderas estaba hecho el temple de Juan Benet. –
(Rocha, Uruguay, 1947) es escritor y fue redactor de Plural. En 2007 publicó la antología Octavio Paz en España, 1937 (FCE).