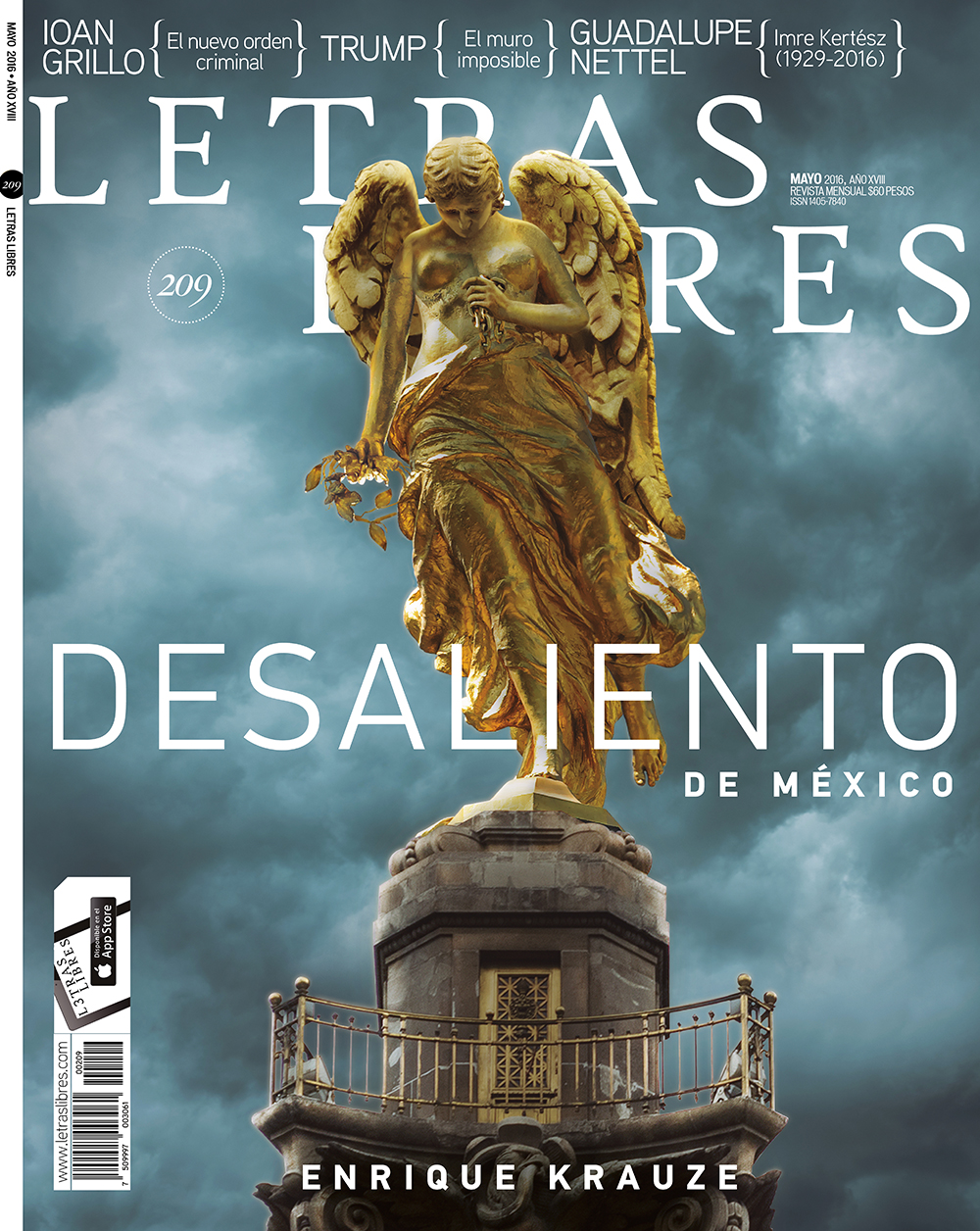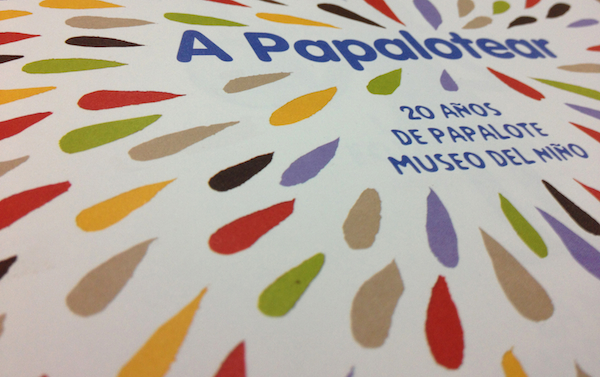Que la muerte haya alcanzado, tan viejo, a Michel Tournier (1924-2016) ya bien entrado nuestro siglo dice mucho sobre el cambio de época que estamos viviendo. La errática Academia sueca, tras castigar a los franceses por el rechazo de Sartre en 1964, solo ha premiado al pétreo y solemne Claude Simon en 1985 y recientemente a un par de novelistas franceses bastante menores, al grado que el último, el modesto Patrick Modiano, se preguntó azorado: “¿Por qué a mí?”, sabiendo que no merecía el Nobel. No sé si habrá pensado que quien lo merecía era Tournier (o el poeta Bonnefoy), condenado el narrador a la muerte civil pero autor de una novela capital sobre la Segunda Guerra Mundial, El Rey de los Alisos (1970), solo comparable, en el otro lado del Rin, a El tambor de hojalata (1959), de Günter Grass. Confrontar ambas visiones tan empáticas ante el horror histórico, la del niño neoténico contra el ogro que personifica la perversidad polimorfa del nazismo, en el caso de Tournier, habla de la esencia del novelista fallecido el pasado 18 de enero.
Tournier era hijo de germanistas. Del mismo modo en que lo había hecho durante el período de entreguerras el gran crítico alemán E. R. Curtius (que había pedido que el Tratado de Versalles no se aplicara a la cultura en abono de la paz), el joven agregado en filosofía –en fecha tan temprana como 1946– cruzó (y no era fácil hacerlo como estudiante) la frontera del imperio derrotado para impedir que Europa perdiese lo mucho que debía a la Alemania verdadera, refugiándose en la universidad de Tubinga. Había visto nacer el nazismo ante la mirada llena de estupor de sus padres y, a diferencia de tantos intelectuales franceses que hicieron de su germanofilia colaboración con el régimen de Hitler, Tournier estaba vacunado: “Nada bueno traen las masas cuando desfilan cantando.” Observó en el nazismo, desde el principio, la más vulgar perversión de los para él sagrados valores del romanticismo alemán. En El viento paráclito (1977), una autobiografía intelectual tan valiosa como la de Steiner o la de Marcel Raymond, Tournier explica, con su rarísima manera de ver el mundo, a la vez medieval y deleuziana, mitológica y escéptica, las diferencias genéticas entre ambos totalitarismos, pues el novelista fue de los que se negaron a formar filas entre los estalinistas victoriosos en 1945.
Admirador de Sartre, se negó a apoyar a los comunistas; discípulo de Gaston Bachelard, no convirtió (el riesgo metodológico de esa poética) al espíritu científico en un recetario útil para analizar todo texto según el elemento natural presocrático que lo compone, desarrollando una teoría genética del totalitarismo que habría provocado lo mismo el interés de un pretotalitario como Léon Daudet que de, por supuesto, Hannah Arendt. Escribe Tournier en El viento paráclito (que como El laberinto de la soledad es uno de esos extraños casos en que un proyecto de novela se transforma en un ensayo): hay tiranías creyentes en el poder de la herencia (como el nazismo, por ello obsesionado por la limpieza de sangre) o tiranías mesológicas (es decir, convencidas de que el medio ambiente determina y corrige al ser humano, como el comunismo soviético). Su pasión por matar tenía orígenes diversos: Hitler asesinaba para limpiar su espacio vital mientras que Stalin lo hacía para amedrentar y reeducar a los sobrevivientes. En el nazismo, un verdadero ateísmo, la muerte es la solución final. En el comunismo, una pedagogía del escarmiento. El totalitarismo alemán, endógeno, estaba condenado a la implosión, mientras que el soviético, exógeno y centrífugo, se proponía, tras liquidar a los irrecuperables en cifras de seis ceros (Bujarin dixit), convertir al mundo en un campo más de reeducación que de exterminio.
Es notorio que Tournier miró el siglo xx de una manera muy peculiar y fue de la metafísica a la novela, pues en esta encontró el espacio donde desarrollar sus ideas y ello lo hizo célebre en años liberacionistas como los setenta, tan ocupados en debatir el cuerpo y sus pulsiones. Tournier, como Bachelard, fue un freudiano heterodoxo. Su visión, sobre todo de la homosexualidad, lo mismo en Viernes o los limbos del Pacífico (1967), la reescritura de Robinson Crusoe que lo hizo famoso, como en El Rey de los Alisos o Los meteoros (1975), era más cercana a Proust que al movimiento gay. Tengo buenos amigos a quienes no les gusta Tournier, lo encuentran empalagoso y murmuran, porque eso ya no se puede decir en público, “que es demasiado gay”, lo cual, más que una blasfemia, es solo un equívoco. No sé qué pensaba Tournier de la normalización civil y legal de la vida homosexual en Occidente, pero al menos en sus novelas, “el uranismo” sigue siendo, como para los médicos y estetas de fines del siglo XIX, una perversión de la cual los antes llamados invertidos deberían sentirse orgullosos pues su diferencia es una señal entre iniciados.
En un planeta donde lo homosexual aspira a su plena normalización, alguien como Tournier es un anticuado, cuyas teorías (nunca dejó de postularlas como el eterno estudiante de filosofía que siempre fue) son biologicistas y, a su manera, sospechosas en la actualidad. Para él la genitalidad es el núcleo de lo humano como leemos en Los meteoros, la historia de dos gemelos que comparten hasta su erotismo, una masturbación mutua capaz de inundar el mundo. La comunión se rompe cuando uno de ellos, perseguido por el otro, pretende escapar hacia el mundo de lo singular y casarse, ante la mirada corifea (pues dirige el “coro” de la novela) de un tío acaso exageradamente perverso. Tournier acepta con “simpatía griega” la pederastia o la pedofilia. Contra Freud, un Tournier empático con sus contemporáneos Foucault y Deleuze cree que niños y adolescentes han sido confinados socialmente a ocultar su sexualidad latente, cuando esta es su mayor don, el eterno juego, aquel que nunca dejarán arrumbado en la infancia y los acompañará hasta la muerte. Asiduo a las excursiones homoeróticas al Magreb, tradición francesa inaugurada por Gide a fines del siglo XIX, Tournier, como el autor de Los monederos falsos, se arriesgaría a caer preso por corrupción de menores según las leyes actuales.
Tras ese Tournier posestructuralista se oculta un nostálgico de la Edad Media y de sus leyendas, amante de los mundos cerrados, perversos y crueles en su sacralidad. Del cristianismo le horrorizaba el crucificado, pero se confió al Espíritu Santo, el viento paráclito que hace a la meteorología, divina. Así, Robinson y Viernes están encerrados en su proverbial isla, a la cual fecundan mientras Jean y Paul, Jean-Paul, viven en la esfera perfecta de su gemelidad. Y en Gilles y Juana (1983), la santa y el sádico pecan agustinamente en la búsqueda de la santidad, ella a través de la purificación por el fuego que le brindará la hoguera y él, su mariscal bretón, vertiendo la sangre de los inocentes. Gaspar, Melchor y Baltasar (1980), altísima obra de arte en el género del escolio, nos dice que reescribir la Biblia, incluso en el caso de un spinozista como Tournier (acaso lo fue también Deleuze, su gran amigo), es una actividad interminable para todo aquel que crea, gracias al escepticismo metodológico, que “todo está lleno de dioses”.
Espero que muerto Tournier, y habiendo pasado el último cuarto de siglo en un purgatorio pre-póstumo, su obra reciba el indulto. Hombre de radio, no le hizo el feo a la reescritura de su obra para jóvenes y fue un crítico literario de primer orden. Nadie ha escrito textos tan breves y luminosos sobre Jünger, Klaus Mann o Jules Verne como Tournier. Pueden leerse en El vuelo del vampiro (traducido al español por el poeta José Luis Rivas) de 1981. Sus Lecturas de juventud (2007) fue su último gran libro. Solo hasta su madurez conoció la fantasmagórica Prusia Oriental, invitado por un aristócrata arruinado desde que su familia se involucró en el fallido atentado contra el Führer en 1944. Así se lo cuenta a Helmut Waller, su mejor amigo alemán, en Lettres parlées à son ami allemand, 1967-1998 (Gallimard, 2015), titulado de ese modo porque el par de amigotes intercambiaban, hasta que la tecnología les aligeró el trance, aparatosas cintas magnetofónicas donde se contaban sus vidas.
En aquella Prusia, la de Kant, hoy parte de Polonia y de Rusia, se ocultaba Hitler y cazaba Abel Tiffauges, el memorable ogro de Tournier. Como Borges, amaba Suiza, porque era Alemania sin la maldad de Alemania que tanto hizo sufrir a su generación, según decía Tournier. Escucha monomaníaco de Bach, El rey de los Alisos se lo ocurrió no gracias al célebre lieder de Schubert sino oyendo un himno de Stockhausen. Le horrorizaba vestirse de colores naturales. Junto a Julien Gracq, y con mucho, fue el gran narrador francés de la segunda mitad del siglo pasado. Además, un crítico impecable y un hombre políticamente limpio, esa especie tan rara: “Nunca han existido las brujas. Solo han existido los cazadores de brujas.” Si se busca un clásico, yo propongo a Michel Tournier. Si se busca un europeo, ahora que escasean en su dimensión de grandeza, lo postulo también a él. Cuando sus gemelos se separan, lo dice explícitamente en Los meteoros, es porque Berlín, en 1961, había sido dividida. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.