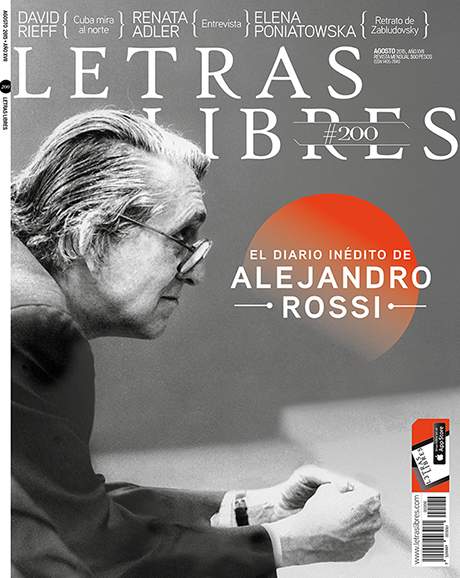En 1504 Miguel Ángel y Leonardo compitieron frente a frente. No sería descabellado imaginar que haya sido Nicolás Maquiavelo quien concibió poner al servicio de la república de Florencia la rivalidad de los genios. El gobierno republicano los convocó para retratar las guerras patrióticas en el Salón de los Quinientos del Palazzo Vecchio. Maquiavelo creía que la virtud cívica nacería de la contemplación de esa pedagogía de heroísmo y guerra. Para aprender a competir por la patria, atestiguar una contienda de artistas. Un muro correspondería a Leonardo, quien habría de pintar la batalla de Anghiari. Miguel Ángel pintaría la batalla de Cascina en el muro de enfrente. La firma de Maquiavelo puede leerse en el contrato celebrado con Leonardo.
No perdura ninguno de los frescos de aquel duelo. Se conocen bocetos y comentarios de quienes vieron dibujos y trazos. Ellos permiten apreciar las ideas contrastantes de la guerra: Miguel Ángel pintó el heroísmo de combatientes desnudos; Leonardo dibujó el infierno. Para Miguel Ángel, el combate era una fiesta del cuerpo, una celebración del músculo y la valentía. Para Leonardo, la guerra no era otra cosa que una locura. Algo de la rivalidad de los genios puede apreciarse hoy en las exposiciones en el Palacio de Bellas Artes: Miguel Ángel Buonarroti: un artista entre dos mundos y Leonardo da Vinci y la idea de la belleza.
Leonardo era veinte años mayor que Miguel Ángel. Florentinos protegidos por Lorenzo de Médici, eran personalidades artísticas opuestas. Leonardo era un cortesano elegante y sutil, un sabio admirado por todos; Miguel Ángel era, por el contrario, un misántropo tosco e impulsivo. El anecdotario de su rivalidad es abundante. Las ideas sobre el arte también los separaban. Para Leonardo el arte y su forma suprema, la pintura, era fuente de la ciencia. Al observar con detenimiento al mundo, el pintor podría comprenderlo todo. La pintura, “más bella y más rica en recursos”, era la reina de las artes. La única ventaja de la escultura era su duración. Veía en la producción de los volúmenes una rudeza irritante. El escultor trabaja a golpes entre ruido y polvo. El pintor por el contrario, se planta ante su obra con tranquilidad y en silencio. Viste bien y mueve con ligereza el pincel que ha mojado con colores. La tosquedad frente a la sutileza. Miguel Ángel, por el contrario, creía que pintar era quedarse en la preparación de una escultura. Los desafíos del escultor frente al mármol eran, a su juicio, infinitamente mayores que los de un pintor frente al lienzo. Por ello creía que el arte sudoroso de la escultura era más admirable que la pintura.
Las exposiciones paralelas en Bellas Artes permiten identificar el contraste del ojo. Leonardo estudia, cataloga, compara. Miguel Ángel se asombra, admira, celebra. El universo de uno es la máquina: máquina el orbe, las aves, los caballos y el hombre. El universo del otro es el cuerpo: todo es muslo, pecho, músculo. Leonardo estudia el vuelo de los pájaros y descompone todos los elementos de su anatomía: huesos, plumas, carne. Observa la relación entre las alas y los vientos y compara el desplazamiento a través del aire y del agua. La observación, naturalmente, prepara el artefacto volador: aprendiendo de los pájaros, volaremos. El hombre de Leonardo es matriz de pi: la anatomía humana traza, como compás, la perfección del círculo. Miguel Ángel escapa de ese dictado de exactitud. La expresión llama a la desproporción. De ella se burlaba Leonardo al contemplar sus esculturas. Muchos lo han visto: el David tiene manos enormes y una cabeza demasiado pequeña. Si la virgen de su Piedad se levantara sería un gigante para su hijo. El cuerpo que emerge de la piedra es siempre voluptuoso. El cincel de Miguel Ángel logra que hasta Cristo aparezca como un atleta. Su tema plástico, dijo Barnett Newman, “no era medieval –construir una catedral– ni griego –construir un hombre que fuera como un dios– sino hacer una catedral a partir del hombre”.
William Hazlitt se detuvo en esa fuerza expresiva de Miguel Ángel. En su ensayo sobre el entusiasmo estético escribió:
Las formas de Miguel Ángel rebosan entusiasmo. Por todos lados imponen un sentido del poder sobre el ojo. Sus miembros trasmiten una idea de fuerza muscular, de grandeza moral, de dignidad intelectual, incluso. Son firmes, imperiosos, despejados, macizos, capaces de ejecutar con soltura los enérgicos propósitos de la voluntad. Sus rostros solo tienen la expresión de sus cuerpos: poder consciente y voluntad. Tal parece que no pueden pensar en otra cosa más que en lo que han de hacer, con la confianza de que pueden hacerlo. Por eso se dice que su estilo es duro, masculino. Es lo contrario de Correggio, que es afeminado. Esto es: el entusiasmo de Miguel Ángel consiste en expresar la energía de la voluntad sin una sensibilidad proporcional.
Arte “anatómico”, lo llama Leonardo, con obvio desprecio. La carne para él es envoltorio, a veces hermoso, a veces grotesco, de un mecanismo descifrable. Los pechos y las piernas no son para él órganos del poder y del deseo sino guiños de un código universal de proporciones. Encontrar ese estatuto que gobierna insectos, edificios y glúteos era clave, no solamente para tocar la belleza, sino también para encontrar la verdad. El observador veía en cada forma una idea. El movimiento del pelo, escribió el observador, es idéntico al del agua. Todas las cosas del mundo, a fin de cuentas, abstracciones. ~
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).