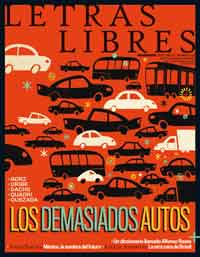El futuro es incómodo y peligroso. Provoca intensas discusiones y amargos enfrentamientos. Algunos, incluso, se matan por el futuro. El texto clásico sobre el futuro, la novela 1984 de George Orwell, ha provocado intensas polémicas. Orwell describió en 1949 un futuro socialista terrible, capaz de aniquilar cualquier esperanza. Cuando 35 años después llegó la fecha fatídica, ya era evidente que el horror pronosticado por Orwell efectivamente había encarnado en el socialismo realmente existente. Así lo vio entonces Julio Cortázar, que, en un ensayo sobre la novela de Orwell escrito a fines de 1983, criticaba la situación de Cuba y Nicaragua y aclaraba que lo hacía por esos procesos liberadores y no contra ellos. Se distanciaba de la crítica contra los procesos socialistas y aclaraba: “¿cómo echar en saco roto las críticas de un Octavio Paz, de un Mario Vargas Llosa? Personalmente comparto muchos de sus reparos, con la diferencia de que en mi caso lo hago para defender una idea de futuro que ellos sólo parecen imaginar como un presente mejorado, sin aceptar que hay que cambiarlo de raíz”.1 Pero en realidad fue el presente socialista, que no mejoraba y que, por el contrario, empeoraba, el que no tenía futuro: fue cambiado de raíz menos de diez años después. El futuro que vislumbraba Julio Cortázar no llegó. El socialismo se derrumbó y dejó maltrecha a la utopía. En algunos pocos lugares, como en Cuba, quedaron maltrechas las ruinas del quimérico experimento, como un recuerdo de un pasado que se malogró.
El futuro es díscolo y engañoso. Gracias a los trágicos griegos sabemos que el camino hacia el destino está empapado de sangre, crueldad y violencia. El futuro es indócil y no obedece el mandato de los profetas. Nos presenta una cara, pero cuando llega ha cambiado y tiene una faz diferente. Cortázar en sus reflexiones críticas sobre el año 1984 abordó el tema del “hombre nuevo”, ese ser futuro que los ingenieros de almas debían comenzar a construir. Cortázar se preguntó: “¿en qué medida puede gestarse el hombre nuevo? ¿Quién conoce los parámetros? Hay un esquema ilusorio que rápidamente deriva al sectarismo y al empobrecimiento de la entidad humana: el querer crear un tipo revolucionario permanente, considerado a priori como bueno”. Esta idealización, dice Cortázar, significó en Cuba “la condena del temperamento homosexual, del individualismo intelectual cuando se expresa en actitudes críticas o en actividades aparentemente desvinculadas del esfuerzo revolucionario, y puede abarcar en su repulsa al sentimiento religioso considerado como un resabio reaccionario”. En aquella época Cortázar estaba convencido de que el futuro corregiría esos vicios. Cortázar murió muy poco después, precisamente en 1984. No pudo comprobar cómo los estragos malignos de esa amenaza que encarnó en el año 1984 como símbolo acabaron derrumbando el futuro que imaginaba y que deseaba.
He querido iniciar estas reflexiones recordando a Cortázar, el gran escritor que tanto admiro, porque con el ejemplo de su contradictoria y angustiosa relación con el socialismo podemos comprender que para muchos el futuro proyecta inquietantes sombras sobre el presente. El futuro socialista en el que pensó Cortázar imprimió en su vida las oscuras sombras del 1984 orwelliano. Si retrocedemos medio siglo, llegamos a un texto cuyo título he retomado para bautizar estas reflexiones. Me refiero al libro de Johan Huizinga, el gran historiador holandés, publicado en 1935: Entre las sombras del mañana. Huizinga era conocido por su maravillosa exploración del pasado en El otoño de la Edad Media (1919). Su sombrío libro de 1935 advierte contra la barbarie y señala que la cultura está empapada de un espíritu que exalta el mito por encima del logos, y que confiere a la existencia el primado sobre la inteligencia. El subtítulo del libro es revelador: Diagnóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo.2 Podemos suponer que Huizinga está influido por los triunfos de Hitler y del nazismo en Alemania, aunque no hace en el libro ninguna referencia directa a ello. Él no pudo pronosticar que moriría prisionero de los nazis diez años después de la publicación de su libro, unos pocos meses antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial.
El libro de Huizinga nos permite entender que no podemos explorar el futuro. Lo que podemos estudiar son las sombras que el porvenir proyecta en el presente. Huizinga afirma que como historiador sólo puede vaticinar “que nunca se produce un gran cambio en las relaciones humanas que vaya a parar a las formas pensadas por los que le anteceden. Sabemos positivamente que las cosas llevan un curso distinto del que podemos pensar”.
Las sombras que ve Huizinga son similares a las que han contemplado muchos pensadores en tiempos de crisis. Observa síntomas de decadencia, cree que se vive una crisis cultural, que se atraviesa por un proceso de intenso y radical desequilibrio que pone en duda los fundamentos de la ética. Se trata de una enfermedad que eleva el valor de las ocurrencias frente a los valores científicos, que impulsa un exceso de palabras impresas o lanzadas al aire y que enfrenta a la humanidad a retos intelectuales para los cuales el organismo, lleno de angustia, no está preparado.
Cuando observamos las sombras del futuro podemos explicar su presencia de diversas maneras. Estas sombras pueden ser producidas por la intensa oscuridad del mañana, que se proyecta sobre el iluminado presente. El futuro es negro cuando se observa que se expanden los males del presente y se avistan pocas esperanzas. Es lo que hizo Huizinga: observar las enfermedades que afectaban a la cultura de su época y advertir sobre los peligros que amenazaban a la sociedad.
Hay otra explicación, señalada por el perspicaz sociólogo chileno Norbert Lechner en un libro que tiene casi el mismo título que el de Huizinga: Las sombras del mañana, publicado en 2002. Lechner afirmó allí: “No sólo el pasado echa sombras, también el mañana. Son las fuerzas que nos inhiben a imaginar lo nuevo, otro mundo, una vida diferente, un futuro mejor.”3 Aquí la luz del futuro es interpuesta por obstáculos cuya sombra se extiende hasta nosotros. Podría pensarse que, para vislumbrar el futuro, bastaría remover esos obstáculos, esas fuerzas que inhiben nuestra imaginación.
▀
He querido citar estas ideas sobre las sombras del mañana porque nos recuerdan el tono triste de quienes miran el futuro en momentos de inquieta transición. Y México está pasando en estos momentos precisamente por una difícil transición que estimula la sensación de que vivimos al borde del derrumbe, sumidos en una profunda crisis y ante un mañana oscuro y amenazador. Una de las obsesiones que suele expandirse en momentos críticos es la idea de que el país está perdiendo carácter e identidad. Con la llegada de la democracia y la derrota del nacionalismo revolucionario el país estaría supuestamente deslizándose por un declive, empujado por la derecha política hacia una pérdida de carácter, hacia una fusión con valores extranjeros anglosajones. Ante esta crisis del carácter nacional surgen tendencias de derecha que apetecen un retorno del pri al poder, con la esperanza de que restaure los perfiles supuestamente auténticos de la República. Otras tendencias, igualmente conservadoras pero orientadas hacia la izquierda, impulsan un populismo que fortalecería los rasgos nacionales de lo que llaman una “verdadera” democracia.
Esta misma inclinación conservadora que se alarma ante la pérdida de carácter ha surgido en varios países europeos y en Estados Unidos. El crecimiento impetuoso de la población de origen extranjero y el flujo de emigrantes ha provocado que fuerzas de derecha pongan el grito en el cielo. Temen que sus perfiles nacionales se desdibujen por la marea invasora de emigrantes. En México se teme la invasión de valores culturales extranjeros que penetran por los poros que abre la globalización.
No deja de ser inquietante que apenas diez años después de iniciada la transición democrática una mayoría de las fuerzas políticas organizadas se oriente hacia una restauración de la cultura nacionalista propia del antiguo régimen autoritario. Algunos políticos invocan esa manoseada frase de Heráclito, y exclaman: “carácter es destino”. Si no hay carácter, dicen, no tendremos futuro. Hace mucho que Walter Benjamin explicó que si hay carácter el destino es constante y por lo tanto no hay destino. Por ello es importante separar claramente carácter y destino. El primero pertenece a la comedia y el segundo a la tragedia.
Cuando México tuvo carácter, vivíamos inmersos en la comedia revolucionaria: no había destino, todo estaba institucionalizado en el eterno retorno del autoritarismo. Ahora, con la democracia, tenemos un destino: pero vivimos sin conocer el final de la obra.
En la época de la comedia revolucionaria dominaba el carácter autoritario de una identidad nacional permanente. Con la llegada de la tragedia democrática aparece una multitud de caracteres contradictorios y cambiantes, pero nadie sabe en qué terminará el barullo político, y muchos temen que no habrá un happy end.
Me parece que los mexicanos han ido paulatinamente abandonando el carácter nacional que la comedia política les había asignado. Desde que escribí La jaula de la melancolía pensé que la crisis del patrioterismo arcaico tarde o temprano provocaría el final del autoritarismo y el advenimiento de la democracia política. Ello efectivamente ocurrió –más tarde que temprano– y ahora México se encuentra en una incómoda situación en la cual la legitimidad del gobierno ya no se basa en la vieja tradición nacionalista, pero todavía no se consolida una nueva cultura cívica democrática que estabilice el sistema. Por ello el futuro nos proyecta largas e inquietantes sombras.
¿Qué alternativas de izquierda podemos encontrar ante esta situación crítica? Desde luego, tenemos las viejas recetas, comenzando por las más visibles en el horizonte político latinoamericano: el populismo y el proteccionismo estatista. Estas alternativas lanzan siluetas sombrías desde el pasado y amenazan con sus peligros al futuro inmediato. Son las sombras de Hugo Chávez y sus socios en la opaca empresa socialista bolivariana.
Aunque tienen la bendición de Fidel Castro, esta nueva edición del populismo no está intentando implantar el modelo cubano, que es uno de los pocos vestigios que quedan del socialismo dictatorial del siglo pasado. Se trata más bien de un estatismo autoritario vagamente anticapitalista que intenta fortalecer gobiernos reguladores e interventores, con una estridente pero ineficaz vociferación antiimperialista y nacionalista.
La derecha mexicana, por su parte, se encuentra inmersa en los intereses de las élites y carece de la imaginación e inteligencia necesarias para hacer otra cosa que dejarse arrastrar por las tendencias globales, escogiendo a trompicones entre las alternativas que se presentan. En lo que sí la derecha persiste con machacona insistencia es en denunciar los males de una creciente crisis moral. Esta crisis se revelaría en el menosprecio a la autoridad de leyes éticas de validez absoluta, inspiradas en valores católicos considerados inamovibles. La señal más evidente de la crisis moral que alarma a la derecha sería la disfunción o fragmentación de la familia como núcleo aglutinador de la sociedad, lo que ocasiona la masiva proliferación del crimen, del narcotráfico y de la violencia. A partir de esta tesis se desprende el ideario conservador que quiere limitar la educación laica y rechaza los anticonceptivos, la despenalización del aborto y las uniones de personas del mismo sexo. La derecha con frecuencia establece una relación causal entre la erosión de valores éticos y la disolución del carácter nacional, ya que supuestamente la moral católica está profundamente enraizada en una identidad mexicana esencial.
Otra gran sombra que se proyecta sobre la sociedad mexicana es la de un retorno al poder de los herederos del antiguo régimen autoritario. Estos herederos están en todos los partidos e incrustados profundamente en la cultura política. El PRI es visto como una alternativa para los sectores sociales cautivados por el populismo pero desencantados de una izquierda perdida en sus guerras intestinas y su corrupción. También es visto como una tabla de salvación por los grupos empresariales y financieros que se encuentran desorientados en el laberinto de la nueva democracia. Hay que reconocer que el pri es un ramillete de contradicciones, un espacio muy fragmentado. Yo lo veo como un desierto agrietado donde las ideas se han secado y donde crecen como si fueran cactáceas las actitudes pragmáticas que unen a sus dirigentes y barones.
La situación política en el México de fines de la primera década del siglo XXI es ambigua y contradictoria. La derecha panista en el poder está convencida de que navega en la cresta de las olas más avanzadas del proceso de democratización y globalización. La izquierda, por el contrario, cree que el país vive una terrible decadencia ocasionada por el grupo en el poder, constituido por un pequeño conjunto de políticos corruptos y de pseudoempresarios que no son más que traficantes de influencias. En el PRI tratan de presentarse en la sociedad como si siempre hubieran defendido la democracia y, libres de corrupción, hubiesen llegado para salvar a México de los conservadores y los populistas que han sumergido al país en un caos. En los huecos que separan a los tres grandes partidos habita una runfla de partidos parasitarios cuyo oportunismo sólo es superado por su incoherencia y su corrupción. Por supuesto, estos son los extremos, pero ciertamente revelan que la vida política mexicana se encuentra profundamente fragmentada, y que cada fragmento parece provenir de un planeta diferente.
Creo que esta peculiar situación puede definirse con la fórmula que el sociólogo argentino Gino Germani usó para referirse al peronismo y a otros fenómenos populistas en América Latina. Germani decía que esas peculiares situaciones políticas provenían de la “singularidad de lo no contemporáneo”, es decir, del abigarrado conjunto de situaciones incongruentes que proceden de épocas diferentes. Sin duda retomó la expresión que Ernst Bloch hizo famosa para caracterizar a la Alemania de la época del nazismo: la “simultaneidad de lo no contemporáneo”.4 Bloch usó esta expresión en un libro titulado La herencia de nuestro tiempo, publicado el mismo año que el libro de Huizinga, en 1935. Entre paréntesis, hay que recordar que en los años treinta Bloch hizo públicamente apologías de Stalin y justificó abiertamente los famosos y siniestros juicios que condenaron a muchos comunistas a la muerte en aquella época. Pero ello no debe impedirnos ver que la expresión de Bloch refleja tensiones importantes que inquietaron a intelectuales y políticos de su tiempo y que nos siguen inquietando hoy.
Ernst Bloch dijo en su libro que la izquierda en Alemania se había equivocado al condenar a los grupos sociales “no contemporáneos”, al no comprender que de estos segmentos precapitalistas emanaban esperanzas utópicas. Este error había permitido que el nazismo monopolizara las imágenes utópicas capaces de atraer a las masas. El éxito de los nazis se sustentó, creía Bloch, en las supervivencias desproporcionadas de actitudes e instituciones anacrónicas, de manera que las tendencias irracionales heredadas del pasado llevaron a las masas populares a identificarse con Hitler. Gino Germani creyó que en Argentina el peronismo era un fenómeno similar.
Ciertamente, podría decirse que en México hemos sufrido la simultaneidad de planos premodernos, modernos y posmodernos que se entrecruzan en un espectáculo fascinante. Como dijo Bloch: “No toda la gente vive en el mismo Ahora.” Y por lo tanto no todos imaginan el mismo futuro. Ello ha propiciado que en México arraigara profundamente una cultura política populista. Hoy en día México vive todavía una fragmentación profunda y una amenazadora simultaneidad de situaciones no contemporáneas, lo mismo que otros países latinoamericanos.
Yo diría que en México confrontamos una situación extraña. Las estructuras socioeconómicas se han ido homogeneizando, en la medida en que el capitalismo se ha extendido, el mercado ha penetrado en todos los rincones y la urbanización crece con brío. Sin embargo, mientras la globalización penetra en los poros de la economía, en la vida política observamos grietas y fracturas que van más allá de las diferencias ideológicas que separan a los partidos y las corrientes. La política mexicana no ofrece ese panorama propio de las democracias modernas, donde el sistema de partidos funciona con una cierta coherencia y una relativa armonía. En estas condiciones avanzadas las fuerzas políticas son contemporáneas, es decir, comparten los rasgos de la época en que viven, conviven en el mismo Ahora.
Se me disculpará que exagere para expresarme con brevedad. Los partidos y las fuerzas políticas en México constituyen hoy un manojo incongruente de actitudes disparatadas. No es que cada burro jale para su mecate, ya que es comprensible que cada partido puje de acuerdo con sus postulados e intereses. El problema es que los partidos y las fuerzas políticas también son incongruentes internamente y están atravesados por enormes fisuras.
Los componentes del sistema político mexicano coinciden simultáneamente en la lucha electoral e ideológica pero no son contemporáneos. Uno de los aspectos fundamentales de la política democrática radica en la habilidad y el hábito de contemporizar, en el sentido de saber vivir en la misma época, de saber vivir en el mismo tiempo. Contemporizar es también, por lo tanto, adaptarse, transigir y avenirse. Pero si hay algo que caracteriza a muchos políticos mexicanos es que son desadaptados, intransigentes, poco avenidos y muy advenedizos. Digamos que un político priista corrupto de Puebla o Guerrero no es contemporáneo del presidente de la República. Televisa no es contemporánea del EZLN, ni los líderes sindicales lo son de los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda. Los dirigentes empresariales no son contemporáneos de los maestros rebeldes de Oaxaca. Los dueños del partido ecologista no viven en la misma dimensión que la derecha católica de Guanajuato o de Jalisco. Los populistas del PRD no contemporizan ni con los dirigentes de su propio partido. Los caciquillos de Iztapalapa no son de la misma época que un presidente municipal de un estado norteño.
Y no obstante todos forman parte del mismo sistema y viajan en el mismo barco. Pero con sus corrupciones, intransigencias e intolerancias podrían averiar seriamente la nave y provocar un naufragio. Quiero subrayar que no estoy simplemente diciendo lo obvio: que los políticos deben negociar, pactar y establecer alianzas. Es evidente que lo deben hacer y que lo están haciendo, aunque con excesiva frecuencia las negociaciones van acompañadas de corrupción.
Lo que me parece fundamental es lograr que las fuerzas políticas más importantes sean capaces de vivir en el mundo de hoy, que comprendan los códigos de nuestro tiempo y que desde posiciones contrapuestas sean capaces, no obstante, de leer el momento histórico en que les ha tocado coincidir. Pocas cosas hay peores que un político que no sepa leer las líneas que definen el mundo que le rodea. Un político analfabeta es incapaz de convivir en el mismo mundo con los demás, no puede comprender a sus adversarios y entender que no son sus enemigos. Si un político de derecha considera que sus adversarios de izquierda son en realidad peligrosos conspiradores subversivos, que constituyen una potencial amenaza comunista o terrorista embozada, será muy difícil que conviva con ellos sin tratar de exterminarlos. Por otro lado, si un político de izquierda cree que la derecha es cuasifascista, esencialmente abusiva y absolutamente incapaz de ser moderna, que no es más que un complot de los ricos para vender el país al extranjero, no veo cómo podrá aceptar que gobierne sin intentar derrocarla. Se tendrá también que comprender que el PRI no es simplemente una maquinaria autoritaria completamente podrida que sólo puede retornarnos al pasado autoritario, que es incapaz de reformarse y de convertirse en un partido que acepte el juego democrático. Es más, hay que aceptar que los partidos enanos que yo hace un momento he despreciado podrían sufrir mutaciones que los conviertan en alternativas.
La madurez de un político moderno radica, entre otras cosas, en su capacidad para entender que el adversario no es un enemigo. Por supuesto, las cosas se complican cuando en las filas de los partidos anidan posiciones políticas que sí consideran al adversario como un enemigo que es necesario eliminar.
Cuando esto ocurre, como es el caso en México, aparecen las fracturas que impiden que los partidos políticos sean verdaderamente contemporáneos y ocupen un mismo espacio en la simultaneidad de nuestro presente.
Desde luego, se puede decir –siguiendo a Reinhart Koselleck– que no existe la singularidad de un tiempo único, sino que hay diversos ritmos temporales propios de las unidades políticas y sociales, de los hombres concretos que actúan y de las instituciones y organizaciones. Así que no hay un solo tiempo histórico sino muchos tiempos superpuestos unos a otros.5 Ello no quiere decir que en la sociedad no cristalicen espacios de experiencia y horizontes de expectativa, para usar los términos de Koselleck. El problema en México es que los espacios de experiencia con frecuencia se limitan al municipio, al estado (y en ocasiones a la nación) y a fracciones del partido o de la institución. Para decirlo de manera más cruda: muchos políticos no ven más allá de sus narices. Lo mismo sucede con el horizonte de expectativas: no va más allá de las próximas elecciones presidenciales. La complejidad del mundo y la imagen de un futuro un poco lejano se le escapan a la élite política mexicana.
¿Por qué la clase política mexicana se encuentra sumergida en la incongruencia precisamente ahora que por fin hemos transitado a una condición democrática? Norbert Lechner, a quien ya he citado, nos ofrece indicaciones importantes hechas a partir del retorno de su país, Chile, a la democracia, después de la larga dictadura de Augusto Pinochet. Encuentra que al proceso político le falta un mapa mental para orientarse. El nuevo paisaje democrático resulta desconocido: “un mundo que nos era familiar –dice Lechner– se viene abajo y nos encontramos sin instrumentos para orientarnos”.6 En México, durante la última década del siglo XX la élite política estuvo tan inmersa en las tensiones que sacudieron al sistema que no se dio cuenta de que el mundo había cambiado. Aunque fue la época de la inserción del país en una especie peculiar de comunidad económica con Canadá y Estados Unidos, el arrollador proceso político –salpicado por asesinatos espectaculares, el alzamiento zapatista, el auge del narcotráfico y una fuerte crisis económica– llevó a México hacia una sorpresiva transición democrática que abrió paso a la alternancia en el año 2000. Ni siquiera los principales actores de la transición se percataron plenamente de lo que estaba sucediendo en el país, y mucho menos entendieron que la transición había ocurrido en un contexto mundial nuevo. La derecha que llegó al poder no tuvo la inteligencia suficiente para elaborar un nuevo mapa mental del espacio democrático. El autoritarismo nacionalista se encontraba al borde del colapso y no podía creer que había perdido la presidencia. La izquierda no acababa de digerir el hecho de que la democracia había llegado por la derecha.
Me temo que la clase política, en lugar de elaborar un nuevo mapa, está reciclando la vieja cartografía. Pero cada grupo, cada partido e incluso cada dirigente reconstruye un mapa diferente: ninguno de los planos parece haber salido del mismo atlas. Se podría pensar que las diferencias ideológicas que separan a los partidos, las fuerzas, los líderes y los intelectuales explican esta fragmentación. No es así. La lucha política democrática suele oponer a grupos con visiones a veces muy contrapuestas y que ofrecen soluciones divergentes ante los dilemas que se pueden ubicar en un mismo mapamundi. Pero cuando predomina la incongruencia de grupos no contemporáneos, cada uno responde a dilemas y problemas que pertenecen a épocas y mundos muy diferentes. En México se confrontan quienes piensan que la democracia ya existía desde hace mucho tiempo, quienes creen que la democracia llegó a fines del siglo XX, quienes creen que la democracia todavía no llega y quienes simplemente no creen en la democracia. Así, mientras unos creen en un cierto retorno a un antiguo régimen que –dicen– no era tan malo, otros quieren un ahora sí “verdadero” cambio revolucionario. Y otros más están convencidos de que México ya encontró el buen camino y que sólo necesitamos perfeccionar los mecanismos políticos y económicos. Pero los primeros no saben a qué quieren regresar exactamente: sólo saben que su grupo quiere de nuevo el poder. Los segundos no tienen ni idea de qué clase de revolución desean. Y los terceros quieren permanecer en el gobierno y dejar que el camino los lleve no se sabe dónde.
▀
Pero en todo esto hay un problema. Como ha sido reiteradamente observado, a lo largo del siglo XX la contracultura y el vanguardismo han trabajado para erosionar los viejos cánones unificadores propios de la sociedad capitalista, que giran en torno del progresismo científico, el humanismo nacionalista, la igualdad política y la ética burguesa. La propia evolución de la sociedad industrial ha contribuido a esta erosión al estimular la globalización, la pérdida de sentido de los estados nacionales y la precariedad del trabajo. Nos guste o no, este proceso de deconstrucción del antiguo capitalismo se encuentra muy avanzado. Me pregunto: ¿es deseable o siquiera posible la generación de espacios y horizontes coherentes con el fin de que las élites actúen en el escenario globalizado sin tropezar constantemente y parlotear sin sentido? Aquí quiero que se me entienda bien. No estoy pugnando por una reconstrucción de los espacios de coherencia total a los que ha aspirado el espíritu ilustrado desde el siglo XVIII. No estoy proponiendo un retorno a la coherencia impulsada por el nacionalismo revolucionario, que ha sido la cristalización mexicana de la tradición burguesa moderna.
Lo que creo que es necesario impulsar es el crecimiento de una esfera de coherencia que contenga a los partidos y las fuerzas políticas. No se trata de unificar a toda la sociedad, sino de desarrollar una cultura cívica que encierre a la política en una esfera que los partidos no puedan fracturar fácilmente y, con ello, derramar sobre todos el fango de sus contradicciones, sus balbuceos, su corrupción y su inconsistencia. Es necesario encerrar a los partidos en un circuito civilizador, pero cuidando al mismo tiempo que la sociedad civil no quede atrapada en la órbita de la política. Fuera de esa esfera la sociedad debe mantener una saludable fragmentación que impida la unificación totalizadora de acuerdo con patrones determinados por los círculos del poder. No estoy describiendo una utopía: ello ya está ocurriendo en muchos lugares del mundo más desarrollado económicamente, donde hay sistemas políticos democráticos coherentes encapsulados en una esfera que no abarca su contorno, un entorno social que Zygmunt Bauman llama “líquido” y que está preñado de peligros y riesgos, como lo ha señalado Ulrich Beck.
Por supuesto, no alabo la idea de una esfera política impermeable y aislada de la sociedad. Ello significaría la decadencia y la putrefacción de la política. En cierto sentido esto es lo que ocurrió durante la larga época de autoritarismo que se ocultó tras la llamada “institucionalización” de la revolución, y que en realidad fue el endurecimiento de un quiste político cada vez más aislado de la sociedad. Al cabo de los años el quiste se fragmentó y todavía sufrimos las consecuencias de este rompimiento. No se trata de auspiciar el crecimiento de una esfera cerrada a las tendencias de la vida social. Se trata, más bien, de impulsar una nueva cultura política que civilice al sistema de partidos e impulse la pluralidad en la sociedad civil.
¿Qué alternativas podemos vislumbrar? Estamos ante la posibilidad de que retornemos a un pasado populista, nacionalista y nebulosamente revolucionario, de la mano de un PRI aliado a una izquierda minusválida y apoyado por sectores de la derecha social. No sería un verdadero retorno, sino más bien la penosa prolongación de una cultura política enferma y atrasada que se extendería ante la ausencia de nuevas alternativas. Sería hipotecar el futuro a una opción que nacería muerta.
La principal alternativa de la derecha se apoya en el tema de la seguridad; o, más bien, en el de la creciente inseguridad, cuyo enfrentamiento lleva a dejar atrás la política de la prevención, contención y represión para desencadenar, en las palabras de Luc Ferry, “una auténtica guerra contra la proliferación y extensión de zonas de anomia, donde los ciudadanos ‘normales’ viven literalmente aterrorizados por unas bandas capaces de desplegar un extraordinario nivel de violencia”.7 Esta es la lógica de la derecha moderna, que, ante la crisis moral que se agazapa tras la inseguridad, reivindica opciones políticas que ponen en el centro la defensa de la vida privada y la familia, que serían los últimos reductos que habrían quedado en pie después del diluvio posmoderno. Esta lógica nos lleva directamente a sistemas políticos potencialmente posdemocráticos en los cuales la legitimidad se finca en el estímulo de redes imaginarias, es decir, en estructuras que se centran en una batalla entre la normalidad silenciosa de la mayoría y una amenazadora marginalidad hiperactiva.8 En México, desde hace por lo menos quince años, han surgido este tipo de procesos políticos, en los cuales grupos tan diferentes como los neozapatistas primero y las mafias de narcotraficantes después han cumplido la función de amenazas marginales, pero simbólicamente muy fuertes, que estimulan la cohesión social en torno del gobierno.
Ante este futuro sombrío, cabe preguntarse si hay una alternativa de izquierda que no sea una derivación populista del viejo nacionalismo revolucionario. A mi entender sí podemos vislumbrar, aunque sea en forma tenue, algunos destellos esperanzadores de una opción socialista democrática moderna. Me refiero a lo que podemos llamar una izquierda cosmopolita. Tomo la expresión del sociólogo alemán Ulrich Beck, que se refiere con este término a una nueva izquierda que retoma con fuerza el tema de la igualdad para inscribirlo en un contexto global, no nacional, como una propuesta concreta de limitar políticamente los daños que provocan los flujos mundiales de capital. Ello implica hacer política en el ámbito global con el objeto de instaurar controles supranacionales de las finanzas y los bancos, frenar la competencia fiscal entre estados y estimular vínculos de colaboración entre organizaciones transnacionales.
Es necesario enfrentar a las grandes empresas transnacionales a la solución democrática de los problemas de legitimidad, de manera que no se desentiendan de las consecuencias políticas de su actividad. Como lo señala Beck, es preciso controlar la deslocalización y dispersión de la fuerza de trabajo y dar protección social básica a aquellos sumidos en la flexibilidad de trabajos precarios.9 Una actitud cosmopolita significa reconocer la globalización como el proceso que inevitablemente nos envolverá durante los próximos decenios, abandonar el antiimperialismo estrecho de inspiración lejanamente leninista, insertarse en la marea que está convirtiendo el mundo del trabajo en una cenagosa precariedad, cuyo carácter flexible parece necesario pero cuyos efectos pueden ser desastrosos. Una izquierda cosmopolita se enfrenta a problemas para los cuales no hay recetas conocidas y se ve obligada a desplegar un gran esfuerzo de imaginación para sumergirse en el torrente globalizador sin ahogarse, y desde dentro encontrar las nuevas maneras de luchar por la igualdad. Es necesario aceptar que vivimos graves problemas de inseguridad que es preciso enfrentar directamente, sin escaparnos hacia una indefinida lucha por erradicar sus causas sociales, pero sin caer en la inútil escalada militar contra el crimen. Es importante modernizar el sistema fiscal, para dotar al Estado de fondos suficientes, y es fundamental solucionar a corto plazo el gran problema de la miseria e implementar mecanismos igualitarios que no frenen la industrialización y la ampliación de una economía capitalista avanzada. Los desplantes anticapitalistas del sindicalismo tradicional y corrupto sólo sirven para frenar la eficiencia económica.
Ante las nuevas formas que adopta el capitalismo y las peculiares expresiones que adoptan las crisis no sólo han fracasado las opciones que invocaban un supuestamente inevitable estallido revolucionario. Los remedios populistas solamente han logrado estancar la economía. Pero hay que señalar que la tradicional política socialdemócrata que fomentó el llamado Estado de bienestar ha entrado en un callejón sin salida visible, como se puede comprobar en Europa. Es cierto que las tendencias tecnócratas asociadas a la “tercera vía” en Inglaterra y al “nuevo centro” en Alemania tuvieron un relativo éxito durante algunos años, en la medida en que invadieron los espacios de la derecha. Pero hoy son opciones clausuradas, pues la globalización ha empobrecido a los trabajadores, la desigualdad ha aumentado, los proyectos de reforma educativa han sido estériles y el modelo de una sociedad multicultural ha sido un fracaso completo.
La formación de una izquierda cosmopolita no es algo que se pueda definir con unas cuantas recetas, como las que he señalado y como muchas otras que circulan y que no tengo espacio para mencionar. El problema fundamental es la consolidación de una cultura política capaz de constituirse en un terreno fértil para que surjan nuevas ideas. Se trata de una nueva cultura, pero que se encuentra apoyada en un antiguo concepto: el de ciudadanos del mundo. Esta perspectiva no implica un llamado a la unificación global de estilos de vida. Por el contrario –como ha explicado muy bien Kwame Anthony Appiah en su libro Cosmopolitanism– es una afirmación del interés por la vida de los otros, de aquellos que tienen ideas diferentes y prácticas distintas. Al mismo tiempo el cosmopolitismo sostiene que tenemos obligaciones con respecto a los otros, obligaciones que van más allá del círculo familiar, local o nacional. Desde luego, el compromiso universal a veces contradice el respeto por las diferencias. Pero es en este difícil vaivén entre el respeto por las diferencias y las obligaciones como ciudadano del globo donde se consolidan las convicciones cosmopolitas.
Si hay un lugar donde es evidente la necesidad de desarrollar una cultura cosmopolita, ese lugar es México. Los ciudadanos mexicanos somos descendientes de una rica cultura meridional europea, vecinos de la mayor potencia mundial, nuestro país contiene una diversidad étnica marginal pero enormemente importante, ha recibido a miles de refugiados de todo el mundo y tenemos a millones de paisanos viviendo en el contexto anglocultural de Estados Unidos. Y sin embargo México ha vivido una buena parte del siglo XX atado a un nacionalismo autoritario y a una cultura patriotera, sumergido en la humareda asfixiante que supuestamente emana de la revolución iniciada hace un siglo. No se trata de simplemente echar por la borda la historia mexicana del siglo XX. Pero es necesario examinar con atención e inteligencia el crecimiento de una terrible malformación política a lo largo del siglo pasado.
Yo sostengo que es necesario, si queremos escudriñar las sombras del futuro, abordar el examen de esta malformación desde una perspectiva cosmopolita. ¿Qué mejor estímulo para afinar esta perspectiva que arrimarse a Julio Cortázar, posiblemente el más grande de los escritores cosmopolitas latinoamericanos? Por esta razón comencé invocando al autor de Rayuela en los momentos en que, poco antes de su muerte, exaltaba una idea universal del futuro socialista al mismo tiempo que exigía el respeto a las diferencias. Se entusiasmó con la revolución en Nicaragua, que había derrocado a la sangrienta dictadura de Somoza. En la Managua de 1980 Cortázar escribió unos versos llenos de pasión:
Cuántas mujeres, cuántos niños y hombres
al fin alzando juntos el futuro,
al fin trasfigurados en sí mismos,
mientras la larga noche de la infamia
se pierde en el desprecio del olvido.
En 1982 comparaba exaltado la revolución sandinista con la belleza de Greta Garbo: acaso tiene los pies demasiado grandes, como había oído decir en su juventud, pero el resto es el de una diosa. Me puedo imaginar la sombría melancolía que se habría apoderado de Cortázar si hubiera vivido para contemplar el futuro. Los pies de la diosa revolucionaria sandinista no resultaron demasiado grandes, sino que se corrompieron y provocaron el derrumbe del sueño. La evolución de Nicaragua fue por un camino autoritario semejante al de México y no por la cosmopista en la que viajaba Cortázar.
Yo quisiera creer que viajar por la cosmopista de Cortázar abre las puertas del futuro. Pero sé muy bien que no es así. El futuro es incógnito y nebuloso. Sólo podemos descifrar sus sombras para intentar que las predicciones sean algo más que una mera expresión de nuestros deseos. Los pronósticos suelen revelar propósitos. Ni siquiera los políticos que actúan con premeditación, alevosía y ventaja logran que sus predicciones se cumplan. Y no obstante algo nos impulsa constantemente a inventar proyectos, propósitos o propuestas y a discutir profecías, pronósticos o probabilidades.
¿Qué puede hacer la mirada del intelectual o del científico social ante las piruetas de quienes prometen el ascenso hacia un futuro luminoso –si seguimos el camino que nos señalan– y nos amenazan con la caída en un Estado fallido sembrado de explosiones sociales? El uso de una racionalidad inteligente debería ayudarnos a prever el futuro desarrollo de nuestra sociedad. Pero ha habido tantos fracasos en el intento de pronosticar el futuro del capitalismo y de la sociedad moderna que estamos escarmentados. Acabamos resignándonos a escudriñar el presente como si fuera pasado muerto, pero sin la ventaja que tiene el historiador, quien sabe lo que ocurrió después de la época que estudia. Acaso se puede utilizar el futuro, como sugirió el sociólogo Niklas Luhmann, para introducir incertidumbre en el presente y estimular al sistema para que oscile entre esperanzas y temores.10 Quien quiera entender las tendencias de una sociedad puede intentar, como si fuera un médico, diagnosticar una enfermedad, localizar los órganos afectados y –en el mejor de los casos– recetar un remedio para impedir o frenar una evolución maligna del sistema social. Es lo que hizo Huizinga en su libro sobre las sombras del mañana. El método es útil, pero tiene un gran defecto: mientras el médico sabe que su paciente habrá de morir algún día e intenta prolongar su vida lo más posible, desconocemos totalmente cuál es el futuro de la sociedad que se está diagnosticando. Si el diagnóstico es acertado, cosa infrecuente, tendremos el mérito de firmar el certificado de defunción de una época o de las instituciones que está observando. Y si tiene la suerte de que con los consejos se lograra una cierta recuperación de la enfermedad social, con ello solamente contribuiríamos a alargar el presente.
Si queremos entender la sociedad en que vivimos no tenemos más remedio que sumergirnos una y otra vez en la sombra del futuro. Estamos condenados, como Sísifo, a lanzar la pesada piedra hacia el futuro, sin acertar, para recogerla de nuevo y volverla a tirar. Algunas pocas veces acertaremos, pero no se sabrá enseguida si ha sido por azar o porque poco a poco hemos afinado nuestros instrumentos de predicción y nuestra inteligencia. ~
Conferencia magistral en la Cátedra Julio Cortázar,
Universidad de Guadalajara, 30 de octubre de 2009.
_____________________________
1. “El destino del hombre era… «1984»”, El País, 9 de octubre de 1983.
2. Entre las sombras del mañana / Diagnóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo, Barcelona, Península, 2007.
3. Las sombras del mañana / La dimensión subjetiva de la política, Santiago de Chile, lom, 2002.
4. “Die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen”.
5. Futuro pasado / Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993.
6. Las sombras del mañana, p. 27.
7. Familles, je vous aime / Politique et vie privée à l’âge de la mondialisation, París, XO Éditions, 2007.
8. Véase al respecto mi libro Las redes imaginarias del poder político, Valencia, Pre-Textos, 2009.
9. “¿Una nueva izquierda cosmopolita?”, El País, 17 de noviembre de 2006.
10. La sociedad de la sociedad, México, Herder, 2007, p. 798.
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.