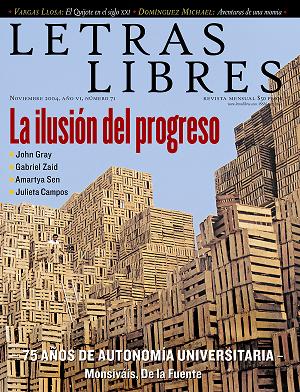Mucho después, el 10 de enero de 1861, con la entrada de Benito Juárez a la ciudad de México, terminaron las guerras de Reforma. El 2 de febrero se procedió a la aplicación de la Ley de la Nacionalización de los Bienes del Clero, cuyos cinco puntos ordenaban: 1) la exclaustración de monjas y frailes, y la extinción de las corporaciones eclesiásticas; 2) ley del matrimonio civil; 3) registro civil y secularización de cementerios; 4) limitación de días festivos y prohibición de asistencia oficial a ceremonias religiosas por funcionarios públicos, y 5) libertad de cultos.
Se había realizado, al fin, el sueño de José María Blanco White, dándose un paso de gigante que al propio doctor Mier, quien jamás deseó la separación total entre la Iglesia y el Estado, le habría escandalizado. Servando oyó, pero nunca escuchó con seriedad a Blanco White, cuando le decía que el liberalismo de Cádiz y de Apatzingán sería una farsa hasta que no imperasen, en el mundo hispanoamericano, las libertades de conciencia y su reglamentación. México, que todavía viviría la intervención extranjera que coronó al infortunado Maximiliano de Habsburgo, se convertía en un símbolo para el liberalismo internacional. Lo que de la España de 1821 esperaba el abate Pradt se realizaba cuarenta años después en la que había sido la mayor de sus hijas ultramarinas.
La Reforma triunfante arremetió contra los viejos conventos religiosos. La exclaustración, según dice Antonio García Cubas en El libro de mis recuerdos (1905), destruyó “con inusitada diligencia”, buena parte del Convento de Santo Domingo:
Templos como la capilla del Rosario venían al suelo en pocas horas, sin respeto a las obras de arte; esbeltas torres como la de Santa Inés, se derrumbaban a los multiplicados golpes de las barretas, y cuando a éstas se resistía la fuerte mole y sólida construcción de otras, como las de San Bernardo, echábase mano de máquinas destructoras como el ariete. De lo alto de las torres arrojábanse las campanas y esquilones que al chocar contra las cornisas hacíanlas pedazos, y llegaban al suelo con gran estruendo.
En 1861 [dice Mauricio Molina], durante los trabajos de demolición de una parte del Convento de Santo Domingo, se encontraron trece momias tras el ábside de la capilla de los Sepulcros. En aquellos tiempos, cuando las Leyes de Reforma habían entrado en vigencia y el clero había perdido sus bienes, el hallazgo desató los más encontrados comentarios entre la multitud que acudía a mirar los restos disecados con una mezcla de fascinación y repugnancia. Se inventaron leyendas de todo tipo. Los periódicos liberales como El Siglo XIX se apresuraron a afirmar que estos monjes conservados en polvo eran víctimas de la Inquisición que habían sido emparedados. Por su parte, los conservadores, los católicos y las almas piadosas, atribuyeron la preservación de los cuerpos al olor de santidad que los había impregnado en vida.
El Monitor Republicano, los días 20 y 21 de febrero, dio particular importancia a las momias y adelantó la opinión de que podía tratarse de víctimas de la Inquisición. Las ruinas de Santo Domingo guardaban un secreto ni mandado a hacer para imaginar la complicidad, más allá de la vida, entre la Orden de Predicadores y el vecino Tribunal del Santo Oficio:
Hemos estado en el ex Convento de Santo Domingo y hemos visto las trece momias descubiertas por los encargados del gobierno en el edificio. Nosotros somos profanos de la ciencia médica, pero sin embargo nos parecen posturas demasiado forzadas y que hacen que nos resistamos a creer que estos cadáveres hayan sido colocados en un ataúd. Uno hay medio sentado, otro con las piernas encogidas, las rodillas juntas, el busto y el cuello torcido; otras tienen las manos juntas, los brazos encogidos y extendidas hacia afuera; y a la mayor parte de ellas se les nota un gesto de desesperación.
La actitud violenta que guardan [continuaba su alegato la prensa liberal], la acongojada expresión de su gesto y las contracciones musculares que conservan dan a conocer que jamás fueron sepultadas en ataúd alguno las que a todas luces fueron víctimas de la Inquisición. Todos opinan que esos esqueletos han pertenecido a desgraciados que fueron sepultados en vida; y la circunstancia de haber sacado aquellas tristes reliquias de unas paredes, sin caja mortuoria ni otro indicio favorable de esa clase que deja entre nosotros tan fatales recuerdos nos obliga a creer en la opinión general. Lléguense los curiosos a ese asilo de inquisidores, y se convencerán, como nosotros, de que ése es el tormento de la asfixia y las congojas anexas al terrible suplicio del emparedamiento, las que han dejado tan espantosas huellas en aquellos espectros […] La mano de la Inquisición, primera página de nuestra historia religiosa, es la que ha ahogado a esos hombres. Preservados sin aire sus restos, se ha podido verificar en ellos el fenómeno de la momificación, a pesar de que algunas de estas osamentas, después de exhumadas, han estado expuestas, según informes, a la acción de la peor atmósfera, hace algún tiempo, acaso, con el fin de ocultar esas pruebas de la infamia inquisitorial.
La prensa liberal festejaba las pruebas fehacientes de la Leyenda Negra; la derrota de los conservadores culminaba, tras casi medio siglo de guerras civiles, la ruptura con la España católica. El convento suprimido, demolido y saqueado dejaba ver, además, el imago por excelencia de la mefítica leyenda, ese monje que muerto seguía siendo cosa repugnante, aunque ya inofensiva, motivo de befa.
Manuel Ramírez Aparicio, un conservador moderado que amaba la Orden dominica al mismo tiempo que consideraba digna la revolución de Ayutla, publicó, en ese año de 1861, Los conventos suprimidos en México. El libro era un réquiem por los once conventos (Santo Domingo, La Encarnación, La Piedad, Azcapotzalco, Porta Coeli, San Francisco, La Concepción, Santiago Tlatelolco, Santa Clara, San Cosme y Santa Isabel) que la Reforma destruyó parcial o totalmente. Precavido, Ramírez Aparicio hizo la triste visita recomendada por El Monitor Republicano:
Por las paredes cubiertas de polvo y telarañas, el altar vestido de luto, el retablo apolillado, y en suma, por el aspecto de antigüedad, de vejez, de decrepitud que se notaba en la capilla, cualquiera la hubiera juzgado digna tumba de los restos humanos que ostentaba; era también un cadáver exhumado; la momia de la arquitectura que acogía en su regazo a otras momias […] pobres frailes desecados que esperaban tranquilamente en el osario el clamor de la trompeta del juicio final, y no contaban con que manos caritativas habían de ir a turbar su sueño para dar un espectáculo curioso, una función gratis a los habitantes de la capital.
El 26 de febrero, Fray Tomás Sámano, un viejo dominico, echó por tierra las fantasías liberales y usando El Pájaro Verde como tribuna denunció el vandalismo revolucionario:
Voy a manifestar el por qué se encontraban en el osario de mi convento las momias, de qué sujetos se trataba y el por qué se hallaban algunos encogidos y otros como sentados. Todas las personas que asistían a las exequias de mis hermanos difuntos pueden testificar que ellos se depositaban en las bóvedas de la capilla conocida con el nombre de Los Sepulcros, sin ningún cajón y ataúd, sino sólo los cuerpos cubiertos de una cal pulverizada, quedando el sepulcro con una pared de mampostería de una tercia de espesor. Siendo bastante secos estos nichos resultaba que después de 8 o 10 años juntos los cadáveres allí depositados se encontraban siempre secos, y aun muchos de ellos con sus vestidos intactos en su mayor parte; entonces se volvía a enterrar a la momia en el presbiterio de la misma capilla, a no ser que el exhumado fuera persona notable en virtud o letras, pues entonces se colocaba en el osario, como lugar de distinción, con el noble objeto de honrar sus cenizas preservándolo de una completa destrucción, y para que nuestra religiosa juventud contemplara de vez en cuando aquellos restos venerables como ilustres modelos que debían imitar. Todas esas momias que se exhiben al público para su solaz y diversión son de varones muy virtuosos y sabios, que aun hace unos años eran el ornamento y la gloria de nuestra sagrada religión, el consuelo y alegría de sus amigos, y el ejemplo de todas las virtudes cristianas para los verdaderos hijos de la Iglesia, de quienes espero les consagren un piadoso recuerdo […]
Sólo me resta añadir que desde el año 1793 en que fueron violadas en Francia las tumbas de sus reyes, no se había vuelto a ver tan escandalosa profanación, hasta hoy que por ser desgracia se ha repetido entre nosotros, con la circunstancia agravante de que al presentar a la expectación pública los respetables restos de mis queridos hermanos, los han colocado, según se me asegura, en actitudes extravagantes y risibles para excitar la burla y el desprecio contra ellos, y el odio y la animadversión contra los pobres religiosos que por una infelicidad les han sobrevivido para presentar sus ultrajes y grosera difamación, pues según se refiere por persona verídica, cuantas veces se reúne una numerosa concurrencia delante de los yertos cadáveres, siempre se encuentra allí un orgulloso Cicerón que en tono magisterial, y con tanta impiedad como malicia, perora, asegurando que las momias son infelices víctimas de la Inquisición [… ] En otras ocasiones se dice que los despreciables restos son de frailes criminales y malvados que fueron castigados inhumanamente por sus mismos hermanos dejándolos morir en las estrechas prisiones; y a este modo ensartan otras muchas fábulas ridículas y absurdas a fin de alucinar al pueblo para que movido por la indignación execre y maldiga la religión.
Fray Tomás Sámano se cuidó de decir en ese momento que una de las momias conservadas era la de su hermano Servando Teresa de Mier, a quien esa discusión entre la monacofobia liberal —que había sostenido— y la honra de las órdenes mendicantes —que lo enorgullecía— acaba por retratar por completo. Aun antes que su nombre apareciese entre los despojos del osario, el drama existencial de Servando quedaba tan expuesto como su cadáver; una vez identificado, al gobierno liberal no le interesó dar digna sepultura al abuelito de la patria. Sólo hasta 1849, el Congreso de Nuevo León dio a la antigua hacienda de San Antonio de Medina el nombre de “Villa de Mier y Noriega”. Mientras, ni trato de reliquia alcanzó el doctor Mier.
Y se apareció entonces el hada madrina de la ciencia para arbitrar entre la furia liberal y los ultrajados religiosos.
Un doctor Orellana, del cuerpo médico militar, hizo litografiar las momias, las identificó a cabalidad y dejó, impreso por Inclán en la ciudad de México en 1861, un folleto anónimo titulado Apuntes biográficos de los trece religiosos dominicos que en estado de momia se hallaron en el osario de su convento de Santo Domingo de esta capital. A Manuel Payno le tocará nombrar al autor de la investigación, de quien poco sabemos.
Tras exponer la controversia registrada entre El Monitor Republicano y El Pájaro Verde, Orellana pasa a corroborar que se trataba en efecto de dominicos, dado que “todos los cadáveres conservaban señales infalibles de que habían sido religiosos de esa Orden, pues tenían algunos el cinto, otros zapatos o fragmentos de los hábitos, señas del cerquillo, y uno de ellos el hábito entero”.
Averiguada la identidad de cada una de las momias, Orellana considera su conservación
un caso verdaderamente providencial, porque sin duda alguna ha dado suficiente motivo para que la memoria de unos hombres que fueron por sus ciencias respetados en su época, y el honor de su Religión, no quede sepultada en el olvido, sino a pesar de los años transcurridos reviva en esta nueva generación, y no contenta aún la Providencia con que sólo aquí se hagan patentes las virtudes de tan respetables sacerdotes, ha permitido que cuatro de dichas momias sean transportadas para la República de Buenos Aires, en donde es indudable que admirarán también, pues por la rareza del estado que guardan, no creí posible que emprendieran llevarlas como cosa nunca vista para especular. ¿Pues qué, solamente aquí hay momias? ¿y precisamente en Santo Domingo? ¿No se exhuman continuamente en los demás panteones cuando se les cumple el tiempo determinado para la ocupación del sepulcro? ¿No se han encontrado también otras en los demás conventos?
Tras la ambigüedad del texto, dubitativo al afirmar si el traslado de cuatro de las momias a Buenos Aires se debe a la santidad de los varones o a su interés científico, el doctor Orellana menciona que una de ellas ha sido donada a la Escuela de Medicina, donde va a “servir para el estudio de la juventud dedicada a esa profesión”. Y antes de pasar a las biografías de los trece padres predicadores, Orellana recuerda la etimología de la palabra “momia”, mumia en latín y moumyâ en árabe, un término compuesto que, según los egiptólogos J. Rossei y E. Jomard, proviene de dos palabras coptas, una que significa muerto y otra que dice sal: muerto preparado con sal . El médico forense advierte que otros sabios creen que la etimología proviene de mum, cera, en razón de que se valían de esa sustancia los babilonios, los asirios y los lacedemonios para preservar de la corrupción sus cadáveres. O acaso, concluye, “momia” deba su origen a ciertas plantas preservadoras del antiguo Egipto, como la cinamoma, cardamomo o amomo. Cabe agregar que actualmente la palabra momia se acepta como originaria del persa, por el betún o la amalgama utilizada para la conservación del cadáver.
“Pero sea cual fuere el origen etimológico de dicha palabra”, continúa Orellana en 1861, “hablando en rigor no se ha debido acordar más que a los cuerpos verdaderamente embalsamados y conservados casi intactos por espacio de muchos siglos en Egipto. En la actualidad se emplea dicha palabra en una acepción más extensa, para designar toda especie de cadáveres, artificial o naturalmente modificados en su textura, y preservados por lo mismo de la putrefacción, sin referirse a su origen, época de su momificación, manera cómo esta se ha operado ni conservación más o menos perfecta”.
Heredero intelectual de una egiptomanía que trastornó los conocimientos sobre el México antiguo, Servando aparecía en 1861 entre un lote de desechos incorrectamente llamadas momias, pues según el honrado médico decimonónico, en Santo Domingo “no hemos encontrado sustancia alguna de las que el arte emplea para el embalsamamiento. De lo que ha resultado que las consideremos como momias naturales; pues la privación del contacto del aire, la sequedad del sitio en que se inhumaron los cadáveres, y quizá la influencia de una temperatura un poco elevada, no menos que la cal en que se hallaron al descubrirlas, según se nos informó, han parecido circunstancias favorables a la momificación”.
El dictamen del doctor Orellana sigue siendo válido y se aplica, al pie de la letra, a otras famosas momias mexicanas, las de Guanajuato, lo mismo que a las momias guanches de las Islas Canarias, que descubiertas por los españoles en el siglo xv, fueron consignadas por Fray Servando entre las curiosidades que observó, hacia 1803, en el Museo de la Historia Natural de Madrid, junto a la osamenta de un mamut.
En cuanto a la mala cara de las momias de Santo Domingo, concluye el doctor Orellana:
No dejaremos pasar como desapercibido el estado de enflaquecimiento senil, o el de marasmo en que debieron hallarse a su muerte, los individuos que representan esas momias, ya por razón de la edad avanzada, ya por las largas enfermedades a que debieron su muerte, pues se sabe que un cadáver demacrado, a virtud de la corta cantidad de fluidos que contiene, resiste por mucho tiempo a la putrefacción. En cuanto a las diversas posturas en que se encuentran, es público que ningún cadáver guarda armonía con los demás, y según hayan sido los miembros que más padecieron, así debería ser la contracción más o menos que sufran, pues cuando no están sujetos para regularizarles una posición, como son los brazos, mandíbulas, &c., resulta que quedan con irregularidad en sus posturas, como los de que tratamos, y así es indudable que con ellos ha sucedido, porque al colocarlos en los sepulcros no ha de haber habido el cuidado de ponerlos perfectamente derechos, y mucho menos cuando no llevan cajón.
Los doce frailes que aparecieron junto a Servando, todos ellos numerados e identificados por Orellana, componen el póstumo álbum de familia de la generación dominicana de Mier. Sólo dos de esos padres tuvieron relación, y para nada insignificante, con su famoso hermano. Uno fue Fray Domingo Barreda (1752-1832), “piadoso y austero varón” exhumado en 1843; otro, el ex provincial, nativo de Zempoala, Fray Luis Carrasco (1732-1833), capellán de honor de Iturbide y aspirante a obispo por haber vendido la plata de Santo Domingo para colaborar con la coronación del emperador. Víctima del cólera morbus, fue exhumado en 1843 y encontrado a la izquierda de Servando, quien yacía junto a Barreda, su maestro en la juventud y luego uno de sus primeros perseguidores, y Carrasco, quien siendo provincial de la Orden, “alojó” al diputado Mier en Santo Domingo en agosto de 1822, convirtiéndose en el último de sus celadores.
El resto de los frailes permaneció indiferente a las querellas del siglo, como el padre presentado y ex provincial Fray Francisco Rojas y Andrade (1775-1826), exhumado en 1842 y situado a la derecha de Mier; Fray Mariano Botello (1755-1832), poseedor de una biblioteca de trescientos volúmenes, exhumado en 1841; José Fernández Pellón, doctor y maestro, candoroso desde niño, exhumado en 1844; el padre presentado Fray Matías Castro (1787-1837), exhumado en 1845; el padre predicador general Fray Mariano Hidalgo (muerto en 1837 y exhumado diez años después), a quien su familia restituyó las vestiduras. También se da noticia de los frailes Domingo Guerra (1761-1840), Mariano Cerón (1775-1840), Tomás Ahumada (1761-1842) y Antonio Brito (1753-1843), todos ellos exhumados hacia 1850. Alguna actividad política tuvo, en cambio, el padre presentado Fray Mariano Soto (1774-1829), poeta y autor de Agonías de un filósofo, quien polemizó con Fernández de Lizardi, exhumado en 1838.
Junto a cada momia se presenta una ficha biográfica. Del “P. Dr. Fr. Servando Teresa de Mier, natural de Monterrey”, cuya litografía es la número 2, por haber sido el segundo en fallecer, Orellana muestra un conocimiento exacto de los textos y discursos de Mier entre 1820-1823 y del Cuadro histórico, de Bustamante, dando por ciertas todas las mentiras servandianas. El médico forense quizá hojeó el proceso de 1817, y —lo cual es relevante— dice que Mier “también escribió una relación de sus viajes por la Europa, aunque de una manera muy compen-diosa”, lo cual quiere decir que Orellana estaba en contacto con Manuel Payno o que la Apología y la Relación ya habían sido localizadas. Pero dudo que el médico las hubiese leído, pues de haberlo hecho acaso no habría agregado de su propia mano imprecisiones, como incluir Suiza y Alemania entre los lugares que visitó el fraile o sustituir Inglaterra por Francia como sede de la escuela de idiomas de Mier, o a los judíos conversos por “muchísimos protestantes”.
Según la ficha de Orellana, el conocimiento público que de Servando se tenía en 1861, poco antes de la primera edición de sus Memorias, no era muy distinto al que actualmente puede hallarse, omitiendo las hipérboles más estruendosas, en cualquier enciclopedia.
Una vez identificada su momia, Servando corrió la suerte de atraer la curiosidad de un escritor, el liberal Manuel Payno (1810-1894), quien se convertiría, durante el Imperio de Maximiliano, en el primer editor de la Apología y de la Relación, comentadas y publicadas parcialmente como Vida, aventuras, escritos y viages del doctor D. Servando Teresa de Mier, en la Imprenta de Juan Abadiano, en 1865. Nacido un 21 de junio en la ciudad de México, a Payno le tocó ser el verdadero embalsamador de la memoria del doctor Mier, cuyas extraviados papeles encontró entre la herencia de su albacea, el escritor liberal José Bernardo Couto (1803-1862).
Las prisiones de Mier debieron conmover especialmente a Payno, pues, en el intervalo entre el descubrimiento de las momias y la publicación del folleto como suplemento de El Año Nuevo, él mismo fue preso en San Juan de Ulúa por conspiración contra Maximiliano, al que acabó por reconocer. Los pobres románticos mexicanos encontraron en el virreinato su Edad Media a la gótica, y las aventuras servandianas calzaban en esa devoción, como lo demostraría poco después Vicente Riva Palacio con libros como Monja y casada, virgen y mártir (1868), Martín Garatuza (1868) y las Memorias de un impostor, Guillén de Lampart, rey de México (1872), basadas en los archivos de la Inquisición. Salvo en lo referente a la muerte y exhumaciones, Payno no agrega ninguna noticia biográfica de relevancia sobre Mier, aunque fue el primero en aproximarse superficialmente al proceso inquisitorial, impreso en 1879.
Al gusto del folletón, Payno le dio estatuto literario a las Memorias no sólo al editarlas, sino comentándolas con una ligereza de espíritu más afín a la picardía cristiana del fraile que la fanática prensa literal, la ofendida opinión católica o el profesoral dictamen del doctor Orellana. Fue Payno quien conminó a cualquier escritor a superar la creación novelesca que Mier había hecho de su vida, y hasta la fecha sólo Reinaldo Arenas ha recogido el guante con garbo, mientras que el resto de sus comentaristas sucumbieron a la necedad de “novelizar” lo que para Payno era, desde entonces, literatura.
Era el destino del Doctor Mier [dice don Manuel] no descansar ni después de muerto. En 1860 y 1861, la reforma arrojó a los frailes, hizo calles donde había monasterios, despertó a los muertos para alojarlos en otros sepulcros, y no dejó cosa que no estremeciese y sacase del polvo antiguo donde estaba olvidada. Un día se apareció un cuento que tenía algo del romanticismo de Víctor Hugo. Los dominicos, regidos por una tenebrosa legislación inquisitorial, inflexibles en sus venganzas, avaros y envidiosos, habían emparedado a siete frailes que probablemente se habían devorado mutuamente, como los hijos de Ugolino.
Tras juguetear con el romanticismo y sugerir que acaso fue la indigestión lo que mató a algunos de los momificados, Payno acepta por completo el dictamen del doctor Orellana y, antes de iniciar su transcripción de las Memorias, da noticia de las nuevas aventuras del cadáver:
Una de esas momias era la de nuestro Doctor Mier, y quizá la mejor conservada. Se asegura que un viajero compró tres, y se las llevó a Chile o a Buenos Aires; de modo que deben estar en algún museo de esos países los restos del personaje a quien hemos consagrado estas líneas. La vida, aventuras, los viajes, las desgracias, hasta la muerte del Doctor Mier forman un conjunto tan extraño y singular, que en vano se inventaría por un poeta una novela, pues de seguro no competiría en interés con la vida de este mexicano, que sin carecer de defectos y flaquezas que son inherentes al hombre, fue el primero que promovió la Independencia y a la Reforma, y esto no puede conocerse sino con el examen de sus escritos […].
José Eleuterio González, primer biógrafo de Mier, agregó en 1876 otras pistas sobre el destino de su momia:
no falta quien asegure que los frailes dominicos habían cambiado el cadáver por el de un lego llamado Sumaita. Queda, pues, la duda de si el cadáver se quedó en México o si fue a Buenos Aires. Si es cierto que un viajero de este país las compró, es probable que haya querido llevar la del doctor Mier, porque allí es, como escritor, más conocido que entre nosotros, por razón de haber pasado allá casi toda la edición de su Revolución de Anáhuac [Historia de la revolución de Nueva España] cuya lectura se generalizó mucho en aquella república y contribuyó a desarrollar en aquel país las ideas liberales y republicanas.
Quien sostuvo que una alma piadosa conservó en México a Servando fue el historiador Manuel Rivera Cambas, en una conferencia que sobre el fraile dio en el Liceo Hidalgo en 1861. Pero si le preguntásemos al doctor Mier aseguraría haber ido a dar a Buenos Aires, ese sueño de conspirador que Carlos Alvaer consideró inoportuno en 1812 y que acaso se le realizó después de la muerte. A la Argentina fueron a dar seiscientos veintiún ejemplares de su Historia de la revolución de Nueva España, que alcanzaron, al menos, una modesta reseña en la gaceta del gobierno bonaerense, el miércoles 14 de septiembre de 1814.
El siglo XIX se acercaba a su fin, y el 3 de octubre de 1882 El Monitor Republicano se acordó de las momias y publicó un reporte de Bruselas, donde se informaba que el 24 de agosto de ese año,
con motivo de las fiestas populares conmemorativas de la independencia del pueblo belga, ha habido una kermesse o feria flamenca, en la parte de la ciudad cercana a la estación de ferrocarril que lleva a París. Multitud de puestos y jacalones en los que los Barnum y los artistas de la legua exhiben todo género de rarezas, forman una larga fila que ocupa gran parte hasta el Boulevard au Midi. En uno de esos jacalones, designado con el pomposo nombre de Gran Panóptico de la Inquisición, he visto cuatro de las momias encontradas en una pared al hacer la demolición de una parte del convento de Santo Domingo de México en febrero de 1861. Muchas y extraordinarias fueron las suposiciones que concurrieron a la muerte de las personas cuyos cadáveres habían sido descubiertos. Algún periódico hizo observar que don Servando Teresa de Mier fue sepultado en Santo Domingo, y que una de las momias podía ser el cuerpo de tan distinguido patricio, opinión que presentó apoyos atendibles. No fueron ellas, sin embargo, consideradas de tanto peso que impidieran la donación de los cuatro (acaso más) cadáveres a don Bernabé de la Barra, “para exhibirlas en Europa o en América”, según aparece en un documento expedido por el encargado del Ministerio de Justicia, don Ramón I. Alcaraz, el 25 de junio de 1861.
Alcaraz, quien suplía a Ignacio Ramírez “El Nigromante” —a cargo del Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública desde enero de 1861— fue el funcionario que regaló la momia de Mier a un mercachifle. Su profecía de 1823, leída por la generación de la Reforma como una condena del federalismo, lo excluía del panteón de los próceres. Olvidado entre los bautistas de la nación, Servando debió parecerles de desagradable memoria una vez que apareció en un pudridero de frailes.
Indiferente a esos trasiegos, el cronista de El Monitor Republicano habla con cierto detalle de las momias:
Los cadáveres se encuentran en muy buen estado de conservación; son notables por el tamaño; uno de ellos conserva los zapatos y medias y todos están vestidos con las ropas con que los sepultaron. El doctor José Thunus, que los exhibe, ha formado un catálogo de objetos del Panóptico, bajo el rubro de “Tristes restos de un Pasado Tenebroso”, señala así las momias:
“# 86 Momia natural de una persona que sufrió el tormento del fuego.
“# 89 Momia natural de una persona que sufrió el tormento del agua.
“# 90 Momia natural de una persona que sufrió el tormento de la rueda.
“# 91 Momia natural de una persona que sufrió el tormento de la pera de la angustia, instrumento que le torció los nervios de la carne, por cuya causa ya no podía cerrar la boca.
Estas cuatro momias son únicas en Europa: fueron descubiertas en 1861 en el Convento de Santo Domingo en la ciudad de México. Se encontraron en una pared de cuatro metros de espesor; la falta de aire y sequedad ha sido la causa de su conservación. Según opinión de médicos legistas esos cuatro personajes vivieron durante la segunda mitad del siglo pasado.
El catálogo charlatán del “gabinete del doctor Thunus”, como lo llama Molina, al presentar esas momias naturales como cadáveres de víctimas de la Inquisición, no deja de hacerle algún honor a Fray Servando. El pendón de la Leyenda Negra se inclinaba con picardía ante uno de sus críticos acérrimos, huésped dominico de una Inquisición que, lejos de torturarlo, le permitió escribir, predicador momificado llamado como testigo del juicio final.
Al bautizar su circo como “Gran Panóptico de la Inquisición”, el doctor Thunus coloca a Servando entre dos torres antagónicas. En ese tablero, nada más disímil que el Panóptico y la Inquisición. La cárcel, taller o fábrica diseñada por Jeremy Bentham, el corresponsal de Blanco White cuyas teorías Bolívar quiso aplicar en la Gran Colombia, es un ojo que todo lo mira, asociando el grado máximo de felicidad con la vigilancia más estricta. Ante esa sala lucífuga, el poder inquisitorial contrapone el secreto, los murmullos y la confesión, una sombra que persigue y refresca a Servando. El Panóptico de Bentham es una de esas invenciones ilustradas que Mier tan sólo miró de reojo mientras saltaba del Barroco al republicanismo colgado del deshilachado paraguas verde de la picaresca.
No veo llegada la hora de dar cuenta de este mamotreto en pocas palabras, y salir de esta abominable y frailuna lectura sin perder la cabeza. Antes de que ello ocurra comentaré una novedad presentada en su ficha por el doctor Orellana: la narración de cómo Servando se habría reconciliado con la Orden de Predicadores en diciembre de 1827.
Conociendo el padre Mier que se aproximaba su muerte, por los graves síntomas de la enfermedad que padecía del pecho, anduvo él mismo convidando para sus sacramentos a todos sus amigos y a la comunidad de Santo Domingo, quienes presenciaron su grande ternura y devoción al recibir el sagrado viático, quedando todos muy conmovidos al escuchar el elocuente discurso que improvisó en aquel acto, contraído a sincerar su conducta pasada, retractar formalmente los errores en los que hubiera incurrido y a pedir con el mayor encarecimiento el hábito de su religión, en cuyo seno protestaba que quería morir. Tres días después de esta sagrada ceremonia, el 27 de diciembre de 1827, falleció el P. Dr. Mier, a la edad de 64 años, siendo enterrado su cadáver la tarde del día 28, en uno de los sepulcros de los religiosos dominicos, quienes le hicieron unas magníficas exequias, a las que concurrieron el cuerpo diplomático e innumerables personas de distinción, presididas por el vicepresidente de la República, D. Nicolás Bravo. El día 13 de mayo de 1842 se exhumó el cadáver de este hombre respetable, el que habiéndose encontrado en perfecta desecación, se mando colocar en el osario del convento, en el primer lugar del lado de oriente.
Aunque equivoca la fecha del deceso de Servando, el doctor Orellana toca un punto ignorado en las relaciones de su muerte. Tras declararse una y otra vez ex fraile, y habiendo planeado él mismo su periplo hacia la tumba, es notable que desconozcamos en qué momento decidió reintegrarse a la Orden de Predicadores en calidad de difunto, ocupando un lugar entre los sepulcros del Convento de Santo Domingo.
Existe la posibilidad de que ese entierro haya sido decisión del régimen. Pero por la puntillosa atención que puso el fraile en su trance, la idea me parece remota, como sospechoso que Ramos Arizpe y Nicolás Bravo, conociendo la insistencia de Servando en darse por secularizado, no hayan decidido, ante una probable ausencia de instrucciones, enterrarlo en la bóveda de los Reyes de la Catedral Metropolitana, como lo habían hecho, el 17 de septiembre de 1823, con Hidalgo, Morelos y otros héroes de la insurgencia, en lo que fue la primera panteonización mexicana.
El entierro en Santo Domingo, tiendo a pensar, fue la última voluntad de Mier, quien se cuidó de publicitarla, temeroso de explicitar públicamente su reconciliación. Acaso el testimonio del doctor Orellana, siendo el único, sea verídico. Pero por el piadoso esmero con que el autor colorea a “esa comunidad de Santo Domingo”, reducida en el invierno de 1827 a unos cuantos ancianos, y aun así, dispuesta a brindarle unas “magníficas exequias” a Servando, me inclinaría a creer que tras Orellana se ocultaba, si no la pluma, al menos los intereses de Fray Tomás Sámano.
Que Bravo, vicepresidente de la República, y el ministro Ramos Arizpe se encaminaran a la brava hacia Santo Domingo es factible, si consideramos que no hay, como debería haberlo, ningún documento en las actas capitulares de la Orden, ni de su Provincial, que autorice, notifique o desautorice el entierro del doctor Mier en el convento donde brilló su elocuencia y donde fue castigada. Empero, creo que los dominicos, por haber sido la orden religiosa más comprometida con Iturbide, se desistieron de oponerse a las exequias. Su provincial, Luis Carrasco, capellán del emperador, no sólo lo sirvió publicitando la falsa secularización de Mier, sino que llevó a cabo “misiones espirituales” como convencer a liberales vacilantes de la necesidad de colaborar con el imperio. Ese precedente habría pesado sobre Carrasco, quien, ansioso de congraciarse con el gobierno, abrió al ilustre difunto las puertas del convento, que como todas las casas de religiosos, se hallaba en una situación calamitosa.
En diciembre de 1827 el clero debió de tener una mala opinión de Servando, pero no podía ir muy lejos en su encono. Desconocida por el Papa, la República Mexicana, definida por su constitución federal como católica, apostólica y romana, e intolerante ante cualquier otra religión, carecía de obispos consagrados por la Santa Sede. Esa orfandad canónica, colocaba a la Iglesia Católica en una situación precaria ante un régimen que, aunque católico, era antimonástico, y cuyo control lo disputaban las logias francmasónicas.
Abuelito de la patria, Servando deseaba evitarse angustias como las que revolotearían sobre la agonía del antiguo obispo Grégoire en 1831. Muerto en la comunión de los santos, como todo México lo sabía tras la procesión del 15 de noviembre, tocaba a la Orden de Predicadores, madrastra del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, practicar la benevolencia con Servando el apóstata, tras haberle negado su libertad durante décadas. Dado que para la Orden su secularización nunca había tenido lugar, ninguna de las causas abiertas en su contra lo había despojado de los votos solemnes tomados en 1786, ni del derecho a descansar entre sus hermanos.
Al regresar a Santo Domingo, Mier, muerto feliz, cumplía la sentencia de 1800. En ese año final del siglo XVIII, los académicos reconocieron que su Sermón guadalupano estaba libre de herejía manifiesta, y al acatarlo, las autoridades virreinales consideraron que el controversista debería festejar su victoria amargando su vanidad en un convento de Santander. Fallecido como patricio de la República, Servando acató la vida conventual, criatura barroca para quien las mudanzas del mundo sólo garantizan el purgatorio. Victorioso como fundador del imperio de la x, la independencia de México, el doctor Mier no podía aspirar a ganar la mano completa. Reconoció en silencio, y quizá aliviado, su derrota: perdido o inexistente, su legendario y perdedizo breve de exclaustración era polvo.
La apostasía de Fray Servando había terminado y quien se fugó por primera vez de Santo Domingo en diciembre de 1794 volvía a casa. El clérigo vago dejaba de serlo. Imagino que los pocos hermanos que acompañaron a Mier en su entierro, algunos de los cuales serían también momias en unos años, sonrieron y dieron gracias a Dios, pues Servando tenía como sudario el hábito que detestó.
Cuando en 1842 su cadáver fue descubierto en perfecta desecación, la Orden lo reconoció de manera explícita como uno de sus hijos y lo mandó colocar en el osario principal del lado oriental del convento, gesto más significativo que cualquier autorización, emitida o no, en 1827. Acostumbrados a tener hermanos sulfurosos, con un orgullo discreto que aparenta indiferencia, los dominicos mexicanos lo reconocen, hoy, como al más célebre, tras Bartolomé de las Casas, de sus hermanos novohispanos.
Tras la inepcia hidraúlica de los conquistadores, en el acuático valle del Anáhuac que habría visitado Tomás el apóstol, quedaron zonas secas que absorbieron con rapidez las serosidades, conservando mediocremente algunos cadáveres, que de tan enjutos parecían torturados, aunque sólo estuviesen repeliendo el beso del gusano. Sería una grosería suponer que Servando calculó, tras un examen de la salinidad de los suelos, su momificación. Pero estaba familiarizado, sacerdote y fraile, con las reliquias, su olor y su comercio. En nada le habría sorprendido el descubrimiento de 1861. Estando en Roma, Mier anotó en sus Memorias:
Los excavadores que hay destinados a ir descubriendo los cuerpos de los Santos mártires, si alguno les ha encargado algún cuerpo, le avisan cuando lo hallan; se conocen por la palma entallada en su sepulcro, y principalmente por la ampolla de su sangre. A veces suele estar grabado el nombre, lo que es muy importante para el rezo. Si no tiene nombre, se lo da el cardenal vicario, y esto llaman bautizarlos. No cuesta nada el cuerpo de un Santo; unas monjas de Roma ajustan los huesos, si se puede, y los visten como solemos verlos.
Para quienes vivimos fuera del catolicismo romano nada hay de familiar en que sea el descubrimiento casual de una reliquia mineralizada la llave para abrir alguno de los siete sellos del libro de una vida. Si las momias del Convento de Santo Domingo no hubieran ido a dar a la acera, llamando la prudente atención científica del doctor Orellana y excitando el entusiasmo literario de Manuel Payno, Mier habría permanecido todavía olvidado durante algunos años o varias décadas.
Es el cadáver el que hace posible la novela, como en tantas tramas policíacas. Al enfrentarse al misterio de la momia, Payno redescubre la escritura y rastrea los papeles que cuentan los recuerdos, viajes y aventuras de Servando. El olfato editorial de Payno hará posible que los alegatos servandianos —esencialmente la Apología y la Relación— cobren una forma —y una fortuna— que Mier mismo nunca habría previsto.
En el principio está el cadáver, una reliquia que en 1861 ninguna iglesia reivindica, no sólo por hallarse recién extintas las órdenes mendicantes, sino porque la momia pertenece a un liberal que contribuyó a perpetrar su propio destino como andrajo de polvo, tela y huesos puestos a precio de saldo en la vía pública. El doctor Mier sancionó, desde 1811, la extinción de los monasterios y de la vida conventual. Y al recuperar su honra como dominico se expuso a sufrir los ultrajes del cadáver insepulto, destino nada desdeñable para quien tantas veces se soñó príncipe de la Iglesia, gajes de la vocación del predicador destinado a hacerse escuchar entre la guerra y la paz, el papa y el emperador, el cristianismo y la incredulidad. Habiendo dejado a su república cristiana carcomida por las logias masónicas, era previsible que los osarios monásticos y conventuales fuesen violados, como durante el saco de Roma o el terror francés, por nuevos bárbaros.
La Iglesia, decía Stendhal ante las reliquias, siempre encuentra la manera de aumentar el horror de la muerte.
La momia de Servando, tras los últimos reportes de su probable presencia en América del Sur o en el Panóptico de la Inquisición de Bruselas, desapareció. Y si apenas percibimos las huellas de sus sandalias en Monterrey, en Madrid, en París, en Roma, en Lisboa o en Londres, es mucho pedirle a Mier unas memorias de ultratumba. A punto de caer en manos del comprador de momias, el doctor Mier era mierda, un despojo a traficar por un puñado de morralla. Servando temía la ausencia de posteridad como la deshonra sin remedio. Contrito y aterido ante el infierno del olvido, su cadáver clamó por su salvación en la literatura, esa vida eterna que sólo Manuel Payno podía darle, siempre y cuando siguiese, como lo hizo, el hilo que conducía hacia las Memorias secuestradas en 1820.
La reliquia quedó en las manos impías de la novela, como lo entendió, mejor que nadie, Reinaldo Arenas.
En El Libro de mis recuerdos, de Antonio García Cubas, aparece una fotografía de tres de las momias, colocadas como posando ante el lente. De ser Mier una de ellas, estaríamos ante uno de los pocos personajes históricos que, anteriores al daguerrotipo, tienen, como cadáveres, el retrato fotográfico del que carecieron durante su vida.
Mier, doctor teológico, se abstuvo de esperar a la muerte sentado en el borde de su tumba, como lo haría un romántico. En muchas ocasiones se despertó en prisión con la alegría de quien abandona la fosa, y, confiando en la metaformosis del verbo y del predicado, encontró a las hormiguitas tan encantadoras como a las moscas del campo santo. Sólo algunos seres, como Servando, gozan del privilegio de tener algo de muertos y algo de vivos. Para él, esa forma de mutación sólo fue comprensible a través de la religión, mientras que para los modernos toca a la literatura expresar la majestad de esa inercia, a la vez fugaz y eterna, que las momias expresan de manera tan consecuente. En nuestro fraile predicador, el hábito y la piel se convirtieron en una sola materia, cuya siguiente mutación fue recado de escribir, literatura; antes que reliquia, nunca mierda, la momia se transfigura en jeroglífico, y ante nuestros ojos Servando, el códice extraviado, parece ofrecernos la clave de su desciframiento… Pero soy prudente. Fray Servando Teresa de Mier siempre nos lleva un paso por delante, y hay que hablarle a su fantasma antes de que él nos dirija la palabra. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.