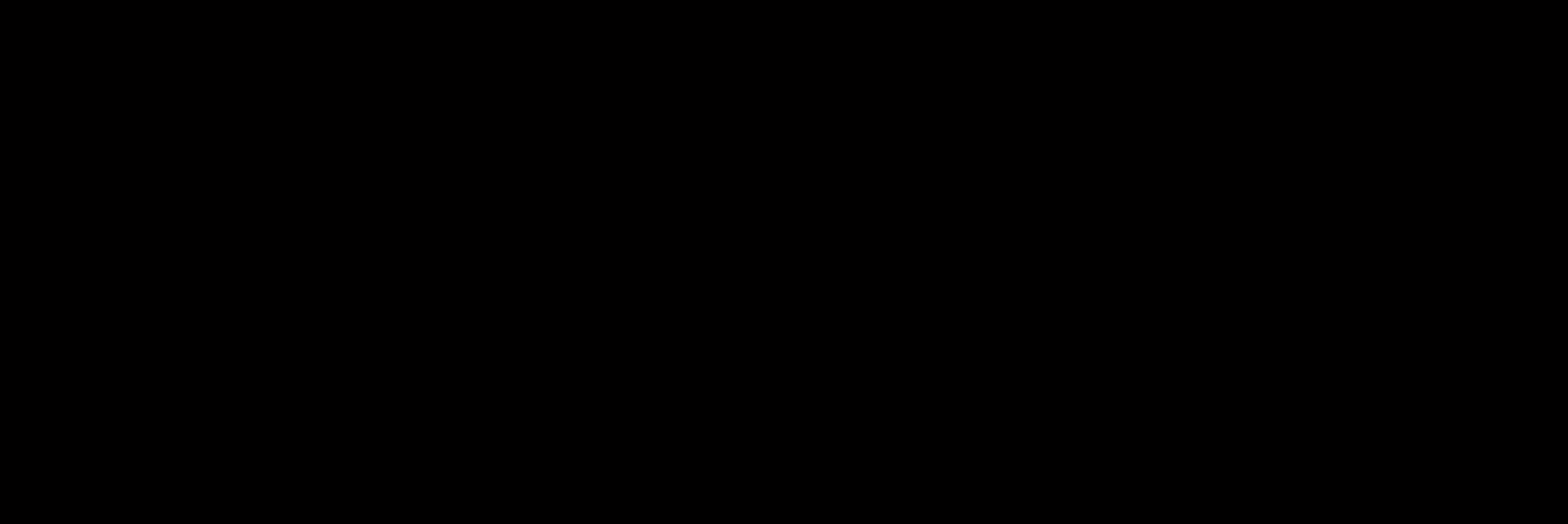A lo largo de su vida, Jorge Luis Borges entabló un diálogo con la violencia. Contó a un entrevistador1 sobre su infancia en Palermo, entonces un barrio a las afueras de Buenos Aires: “Llamar a un hombre, o considerarlo, cobarde, eso era lo último; el tipo de cosa que no podía tolerar.” Según su biógrafo, Edwin Williamson, el padre de Borges le dio una daga cuando era niño, e instrucciones para que superara su actitud “generalmente derrotada” y le demostrara a los niños que lo molestaban que él era un hombre.
Espadas, dagas –armas con filo– tenían un significado misterioso, talismánico para Borges; estaban impregnadas de códigos de conducta y honor predeterminados. La daga de hoja corta tenía un poder particular, porque requería que los combatientes mataran de cerca, en un abrazo final. De joven, en la década de los veinte, Borges recorrió los barrios oscuros de Buenos Aires buscando la compañía de los cuchilleros, que representaban para él una forma auténtica del nativismo criollo que quería conocer y absorber.
Los criollos, y sus descendientes gauchos, fueron los primeros colonizadores españoles de la pampa. Por lo menos desde hace un siglo, la palabra ha adquirido el sentido de un ideal de pureza cultural que, según sus defensores, fue corrompida con la privatización de la pampa y, más adelante, con la avalancha de inmigrantes de Europa hacia finales del siglo XIX y principios del XX.
Borges, entre los veinte y los treinta años, intentó escribir un poema épico de largo aliento que mitificara “a este mi Buenos Aires innumerable”, como lo llamaba; una obra, en palabras de Borges, “conversador[a] del mundo y del yo, de Dios y de la muerte”. La veía como una manera de reflejar la esencia de la ciudad, como había hecho Joyce con Dublín; una manera de establecer una identidad cultural duradera ante el mundo que hasta entonces Argentina no poseía. Su propósito, en parte, era consagrar al descendiente urbano del criollo, con su ubicuo puñal y sus supuestos modales de bandido honorable. Algunas de sus mejores ficciones –incluidas “El sur”, “El muerto” y “La intrusa”, por nombrar solo unas cuantas– fueron animadas por el cuchillo.
La naturaleza profundamente argentina de la obra de Borges se esconde con frecuencia detrás de sus preocupaciones metafísicas y sus complejas referencias literarias. Pero su involucramiento con la historia y la política argentina, y su convicción de que el destino del país estaba entrelazado con el suyo duraron toda la vida. La política era un asunto emocional. Su familia no era acaudalada, pero su linaje era ilustre. Algunas de las calles prominentes de Buenos Aires llevaban el nombre de sus ancestros; el más notable entre ellos Isidoro Suárez, su bisabuelo materno y un héroe de la batalla de Junín en 1824, la cual serviría para cambiar el rumbo de la guerra sudamericana por independizarse de España. La batalla se libró en los Andes peruanos, con lanzas y espadas. “No retumbó un solo tiro”, escribió Borges en un poema para conmemorar a Suárez. Esta “batalla de lanzas” tuvo un gran significado para Borges, como lo tuvo también el que su bisabuelo atravesara a un español “con el hierro”.
El abuelo paterno de Borges, coronel en las guerras contra los indígenas, murió en batalla. Otro de sus ancestros comandaba la vanguardia en el ejército de José de San Martín en contra de España. “Ya el primer golpe, / ya el duro hierro que me raja el pecho, / el íntimo cuchillo en la garganta”, escribió Borges en “Poema conjetural”. El narrador de este poema es otro de sus ancestros famosos, Francisco Laprida, asesinado en 1829 por órdenes de un caudillo gaucho.
El poema no es una celebración de la muerte violenta, sino una respuesta angustiada al golpe de Estado de 1943 en Argentina, que tenía simpatías nazis. Borges fue un declarado antifascista durante esos años críticos. Pero su lealtad estaba dividida. Culturalmente era un nacionalista; políticamente era un liberal. En 1934, una facción de nacionalistas de derecha lo atacó por encubrir furtivamente su herencia judía. Borges respondió al ataque con un ensayo titulado “Yo, un judío”, en el que se mofaba del antisemitismo y la intolerancia generalizada de los nacionalistas. “Quisiera tener algunos ancestros judíos”, le diría después a un entrevistador; quizá porque le habría permitido tomar posesión psicológica de una tradición libresca que admiraba.
Para el inicio de la década de los cuarenta, los nacionalistas marchaban en las calles de Buenos Aires, gritando consignas de apoyo a los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, Borges estaba claramente del lado de escritores tanto socialistas como liberales. Y durante los años más opresivos del gobierno de Juan Domingo Perón, al principio de los años cincuenta, se le asignó a un detective que vigilara sus movimientos y monitoreara sus lecturas, con frecuencia acerbas críticas en contra de Perón.
En el enredo que era la política argentina en aquellos días, su liberalismo estaba atravesado por la ambivalencia. En principio, era partidario de una democracia centralizada, al estilo europeo, pero le preocupaba que tal “progresismo” terminara en “someternos a ser casi norteamericanos, casi europeos, siempre casi otros”; una amenaza a la precaria maduración cultural argentina. También sabía por experiencia que, con elecciones libres, las más de las veces los argentinos votarían por un caudillo tiránico a quien no le interesara promover un sistema judicial independiente o ninguna otra institución democrática confiable. Perón, elegido presidente en 1946, cuando Borges tenía 47, fue el principal ejemplo de esto. “Nuestra imitación vernácula del fascismo”, llamaba él al peronismo, con su banda itinerante de trabajadores consentidos, modelada en los camisas negras de Mussolini, que actuaban como vigilantes y golpeadores no oficiales.
Este enredo llevó a Borges a creer erróneamente que lo que Argentina necesitaba era una dictadura iluminada que educara a sus ciudadanos en los modos de la verdadera democracia, y que después organizara unas elecciones libres. Su apoyo público a las juntas militares violentas y represivas de los generales Jorge Rafael Videla, en Argentina, y Augusto Pinochet, en Chile, durante los setenta dejó una mancha permanente en su reputación. Sin querer justificarlo, uno puede entenderlo como un acto de desesperación mientras Argentina se precipitaba a la bancarrota y la guerra civil, y una serie aparentemente interminable de gobiernos ineptos colapsaba. En ese momento, ninguna facción política ofrecía nada parecido a una solución.
En 1976, invitado oficial de Augusto Pinochet, Borges habló de “una honrosa espada” que sacaría a la República Argentina “de esa ciénaga”, justo como había sucedido en Chile. Al referirse a los grupos de guerrilla clandestina que combatían a la Junta en Argentina, dijo que él prefería “la espada, la clara espada, a la furtiva dinamita” del enemigo. Mientras que en España, llamó a la Junta de Videla “un gobierno de militares, de caballeros, que son gente decente”.
Resguardado para ese momento por su fama, por la ceguera y por una mitología privada del honor que había cultivado a lo largo de cincuenta años, no parecía comprender hasta qué grado llegaba el reinado de terror de Videla. Cometió el error de prestar el lustre de su nombre a una versión más virulenta del estado fascista de Perón que había condenado. En lugar del culto a la personalidad del peronismo, la Junta de Videla ofrecía una justificación impersonal del asesinato patriótico. Más tarde, cuando se aligeró la censura a la prensa y Borges se enteró de las atrocidades de la Guerra Sucia, se arrepintió de su apoyo y llamó a los miembros de la Junta “mafiosos” y “locos” que debían ser juzgados por sus crímenes.
Borges profesor2 es la transcripción literal de un curso de literatura inglesa dictado por Borges en la Universidad de Buenos Aires en 1966. El curso comienza con Beowulf y termina con Robert Louis Stevenson y Oscar Wilde; un total de veinticinco clases. No sorprende que la discusión de las antiguas épicas anglosajonas sean los capítulos más inspirados del libro. Con sus toscas consonantes y vocales abiertas, y su vocabulario preciso de cosas que “corresponden al fuego, a los metales, al hombre, a los árboles”, el anglosajón se ajustaba perfecto a la poesía de la batalla.
Borges había leído traducciones al inglés de las épicas a lo largo de toda su vida, pero cuando tenía 59 años se dedicó a aprender sajón, un proceso que llamó “pura contemplación / de un lenguaje del alba”. Las épicas le entregaban una especie de ideal literario: concreto, preciso e inundado del brillo de la espada como un objeto mágico. Su ojo lector era agudo e impredecible de la manera más interesante. Admiraba el “Fragmento de Finnsburh” más que Beowulf, por ejemplo, aun cuando se compone de apenas unas sesenta líneas, que formaban parte de un poema mucho más largo y que fueron compuestas alrededor del siglo vii. A Borges lo anima el lenguaje directo, que va hacia el lector con un poder iluminado, sin estar oscurecido por kennings –un manierismo literario común de la Edad Media–. Los kennings eran una forma de la metáfora hecha principalmente de palabras compuestas: “camino de la ballena” para el mar, por ejemplo, y “potro del mar”, para la nave, y “tormenta de espadas”, para la batalla.
En esencia, el “Fragmento de Finnsburh” trata de una princesa danesa que se ha casado con Finn, el rey de Frisia, para evitar una guerra. El hermano de la princesa, el rey de los daneses, va a visitarla al castillo de Finn durante el invierno. Ahí son atacados por los frisios y el rey danés logra repelerlos, pero mata a su propio sobrino en el proceso, una tragedia (aunque el poeta no la llamaría así) que sugiere un conflicto futuro sin resolución aparente.
Borges se deleita con la imagen de la sala de Finn iluminada “con el brillo de las espadas ‘como si Finnsburh estuviera en llamas’”. Este brillo no es producto del fuego, como lo suponen originalmente los guardias del rey, sino de la luna “‘brillante bajo las nubes’, sobre los escudos y las lanzas de los frisios que vienen a atacarlos”. Borges señala una metáfora análoga en la Ilíada que compara la batalla con un fuego –la comparación se refiere al “brillo de las armas y, además, por su carácter mortal”– y también en el mito escandinavo del Valhalla, “iluminado no por candelabros, sino por espadas, que brillan con un brillo propio, sobrenatural”.
“Sobrenatural” es la palabra clave. En la creación literaria ideal de Borges, las letras del alfabeto serían en sí mismas sobrenaturales. Las letras rúnicas del sajón, diseñadas con sus gruesos bordes para ser talladas en el metal de las espadas y la madera de los escudos, poseían un poder físico especial. En cuanto al origen de la palabra “runa”, Borges les dice a sus estudiantes:
La palabra “run” en sajón quiere decir “cuchicheo”, “lo que se dice en voz baja”. Y por ello quiere decir “misterio”, porque lo que se dice en voz baja es lo que no se quiere que oigan los otros. De modo que “runas” quiere decir “misterios”. Misterios son letras.
Sin duda esta es la idea detrás de su famoso cuento “El Aleph”, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Cuando en el cuento el protagonista mira el Aleph, la confusión del universo se vuelve coherente y clara.
Borges se considera a sí mismo un lector “hedónico” –busca el placer en los libros, y más allá de eso, una “forma de la felicidad”–. Le aconseja a sus estudiantes que abandonen un libro que los aburra: “ese libro no ha sido escrito para ustedes”, sin importar su reputación o su fama. Como lector, está al acecho de pasajes específicos, o incluso únicamente de frases que lo conmuevan. “Uno se enamora de una línea, después de una página, después del autor”, dice. “¿Bueno, por qué no? Es un hermoso proceso.”
Entonces, en la “Oda de Brunanburh”, una épica del siglo X que se incluye en la Crónica anglosajona, Borges destaca la descripción táctil de un cuervo, “de pico ‘duro como el cuerno’, que come, devora los cadáveres de los hombres”. Borges, con aprobación, nos recuerda que “en la Edad Media no se inventaban rasgos circunstanciales”. Eran conmemorados por su veracidad como experiencia o no se mencionaban en absoluto.
Beowulf, la única épica sajona que ha sobrevivido completa, está, en opinión de Borges, “mal inventada”. Contrario al “Fragmento de Finnsburh”, con su tragedia familiar implícita, Beowulf simplemente nos presenta a un héroe –“un Hércules septentrional”, lo llama Borges– y luego nos lo muestra haciendo cosas heroicas antes de morir. El autor, como sabemos, muy probablemente fue un monje que se propuso escribir una Eneida germánica, y lo que le irrita a Borges es que imita las reglas sintácticas del latín. Para la época en la que Beowulf fue compuesto, probablemente durante el siglo VIII, había únicamente alrededor de quinientas palabras latinas en sajón, la mayoría de ellas palabras religiosas que describían conceptos abstractos y desconocidos para los sajones. A Borges le molesta la beatería y el tono “ceremonioso”. Borges, claro, escribía en una lengua latina; las duras palabras sajonas que representaban cosas “esenciales” en inglés tenían para él un poder sónico exótico. Las palabras derivadas del latín en el sajón parecen derivativas y diluidas. En la mayoría de sus cuentos y poemas metafísicos, Borges buscaba en el español palabras primigenias, materiales. En la alquimia de la composición, la claridad de su significado producía el efecto de acentuar más el misterio general del cuento.
“Me ha conmovido más la poesía épica que la lírica o la elegía –le dijo Borges a The Paris Review en 1966– quizá porque vengo de un linaje militar.” De hecho, lo conmueven las elegías sajonas del siglo ix y x cuando ahí sucede, en palabras de Borges, “quizá lo más importante que puede ocurrir en la poesía: el hallazgo de una entonación nueva”. Estos no son poemas de batalla, sino poemas personales de soledad y tristeza. “The Seafarer”,3 por ejemplo, tiene un comienzo desconcertante que anticipa siglos de literatura por venir, incluido, obviamente, Walt Whitman: “Puedo cantar sobre mí mismo un canto verdadero; puedo narrar mis viajes.” Borges se deleita en el modo sencillo y coloquial con el que, más adelante en el poema, el poeta describe una tormenta de nieve que viene del norte: “Anocheció, nevó desde el norte y cayó sobre la tierra el granizo, la más fría de las simientes.” Esta pareja metafórica de opuestos es novedosa –el granizo trae muerte, las simientes traen vida–, sin embargo no se siente que el poeta esté esforzándose para conseguir el efecto; parece ser la manera en la que veía las cosas.
De las elegías, la más sobresaliente es la segunda parte de “El sueño de la cruz”, en la que un árbol del que se hizo la cruz para crucificar a Cristo nos habla directamente. La madera del árbol derribado siente y está viva. Nos cuenta su historia, pide nuestro perdón y sentimos la extraordinaria novedad imaginativa del poeta convirtiéndose en la voz de un árbol. No hay nada piadoso o diligentemente cristiano acerca de esta parte del poema. Es la voz misma de la tierra que expresa una pena que la desgarra. “La cruz tiembla cuando siente el abrazo de Cristo –apunta Borges–. Es como si la cruz fuera la mujer de Cristo, su esposa, la cruz comparte el dolor de Dios crucificado.”
Lo que cautiva a Borges es la aparente pureza de sentimiento en estos versos, el sentido de que los escritores no estaban al tanto de la originalidad de sus poemas. “Estaban obligando a un idioma de hierro, a un idioma épico, a decir algo para lo cual ese idioma no había sido forjado, a expresar tristezas y soledades personales. Y sin embargo lo hicieron.”
Los lectores de Borges profesor pueden sorprenderse, como me pasó a mí, cuando Borges salta de la conquista normanda de 1066 directo al siglo XVIII, esquivando a Chaucer, Milton, Shakespeare y todo escritor inglés en un periodo de setecientos años. El escritor al que Borges retoma después de este salto en el tiempo es Samuel Johnson, quien lamentó la pérdida del carácter teutónico en el inglés, con la creencia de que el lenguaje había sido degradado por los galicismos del francés. Esta invasión de palabras de origen latino expandiría el lenguaje de una manera inconmensurable, y terminaría componiendo casi dos tercios del inglés moderno. Pero para Borges esto significaba el sacrificio de una lengua austera, de precisión y acción, a favor de una compuesta por locuciones abstractas, vagas y sobretrabajadas –los elementos básicos del español contra los que él luchaba en su propia obra.
Shakespeare, en particular, desconcertaba a Borges. Parece haberlo visto con una mezcla de asombro y recelo estético instintivo. Sus comentarios improvisados sobre Shakespeare pueden parecer simplistas, ideados para sorprender. “Siempre he sentido algo italiano, algo judío en Shakespeare –le dijo al entrevistador de The Paris Review 4– y quizá los ingleses lo admiran por eso, porque es tan poco parecido a ellos.” Sinceramente objetaba lo que caracterizaba como las exageraciones de Shakespeare, su hábito de “acumular las agonías”.
Es fácil imaginar que los bullentes soliloquios de Lear o de Leontes en El cuento de invierno molestaran la sensibilidad fríamente metafórica de Borges. Sin embargo, él estaba de acuerdo con Coleridge en que “Shakespeare sacó todo de sí”, que era una fuerza panteística “capaz de asumir todas las formas” y que tenía la capacidad de convertirse incluso en sus personajes menores cuando los escribía.
En Borges profesor, durante una clase sobre el Roman- ticismo, les dice a sus estudiantes: “Una de las obras más importantes de un escritor –quizá la más importante de todas– es la imagen que deja de sí mismo a la memoria de los hombres, más allá de las páginas escritas por él.” Habla de Coleridge, cuya fama póstuma es igual a la de, digamos, Wordsworth, aunque “la obra de Coleridge, que abarca muchos volúmenes, consta en realidad de unos pocos poemas […] y de algunas páginas en prosa”. Dice que esto es así porque pensar en Coleridge “es pensar en un personaje de novela”.
En cierta manera, cuando nosotros pensamos en Borges pensamos en alguien hechizado: un hombre ciego y oracular que imaginó un mundo lleno de doppelgängers y repeticiones cósmicas sin fin, y que escribió un puñado de “ensayos- ficción” que lo convirtieron en uno de los escritores más influyentes del siglo XX.
A esta imagen de Borges como una figura inventada contribuye su propia preocupación con la idea de un yo alternativo. Algunas veces habló de un segundo Borges, nacido el mismo día que el primer Borges, que utilizaba su mismo nombre pero que era una persona distinta. Este segundo Borges era un observador o un espectador del Borges “real” –el Borges más profundo– con quien el segundo Borges se había ido identificando, igual que uno hace con un personaje en una película o una obra de teatro, porque sus acciones estaban siempre a la vista. Tomó esta idea de una escuela de pensamiento hindú, un intento teológico por reconciliar nuestra autoconciencia con nuestro yo interno e inmutable.
En 1973 asistí a una cátedra impartida por Borges en un salón elegante de cierta sociedad histórica de Buenos Aires. Acudí una hora antes porque el año anterior en Nueva York me había sido imposible entrar a una de sus pláticas –la multitud, en la Universidad de Columbia, había sido tan grande que se desparramaba hasta la avenida Broadway–. En Buenos Aires el público estaba compuesto por cuatro personas; una de ellas era el asistente de Borges, y otra un amigo cercano. La broma en Buenos Aires en ese entonces era que si Borges hubiera sido checo o francés, los argentinos habrían estado leyendo sus traducciones a carretadas.
La conferencia a la que asistí versó sobre el poema épico de José Hernández El gaucho Martín Fierro, de 1872. En el poema, Martín Fierro entra al servicio militar durante las Guerras indias; deserta y vive con los indios durante un tiempo; mata a un hombre en una pelea a cuchillo en un bar y se vuelve un forajido perseguido por las autoridades. Fierro tiene dos opciones: convertirse en un peón de rancho para uno de los grandes ganaderos que estaban fraccionando la pampa o entregarse a la policía –ambas, formas de encarcelamiento.
Borges admiraba el poema por su riqueza y autenticidad coloquial. Una muestra de esta autenticidad, decía él, era que el protagonista nunca describía el cielo, tan ubicuo en la pampa que no necesita mención. La vastedad del paisaje está implícita en el modo en que los personajes van por la vida.
El ritmo de Martín Fierro fue tomado de la payada, una canción gaucha en octosílabos. La payada sería la base de las baladas cantadas con guitarra conocidas como milongas, que a su vez darían pie al tango.
La vida criolla de los gauchos, como la de los personajes de las épicas sajonas, estaba marcada por un código inexpugnable. La muerte nunca estaba lejos; ni el gaucho –quien, por lo menos de manera ideal, vivía bajo un código de valor que Borges celebraba y admiraba– quería que estuviera lejos. Esta presencia de la muerte, como en las épicas sajonas, incentivaba una expresión elemental que él quería emular. Buscaba una estatura parecida a la del guerrero, o su equivalente, en su obra, y creía que nos podía elevar por encima de lo que llamaba “la nada de la personalidad”, con sus neurosis insignificantes y sus quejas personales.
Cuando tenía poco menos de ochenta, vivía aún en el modesto departamento de Buenos Aires que compartía con su madre hasta que ella murió. Su biógrafo, Edwin Williamson, describe que su habitación se parecía a “una celda de monje con su estrecha cama de metal, una sola silla y dos pequeños libreros donde guardaba su colección de libros sajones y escandinavos”. Aquellos libros antiguos eran una parte fundamental del ethos que daba sostén a este, el más moderno de los escritores.
Borges profesor es una contribución importante a su obra. No son conferencias académicas sino ensayos en voz alta. Los estudiantes de Borges no grabaron estas clases motivados por la reverencia que sentían por su maestro, sino porque les ayudaría a prepararse para los exámenes. Esa aproximación casual y desordenada es una de las fortalezas más grandes del libro. Los editores con gran habilidad han limpiado el texto, han explicado las referencias casi indescifrables que los estudiantes habían transcrito fonéticamente –“Wado Thoube” era, por ejemplo, el poeta Robert Southey, y “Bartle” era el filósofo George Berkeley. Al final, lo que tenemos es el tono de la voz de Borges, con sus digresiones espontáneas y su entretenida soltura; sus influencias y preocupaciones literarias más profundas, no mediadas por la naturaleza revisada y pulida de la palabra escrita. ~
Traducción de Pablo Duarte.
1 Ronald Christ, “Jorge Luis Borges, The art of fiction, No. 39”, The Paris Review, núm. 40, 1967. (Todas las notas son de la redacción.)
2 Borges profesor. Curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, edición, investigación y notas de Martín Arias y Martín Hadis, Buenos Aires, Emecé, 2010, 400 pp. La edición comentada por Greenberg es la traducción de Katherine Silver para New Directions, Professor Borges: A course on English literature.
3 Un fragmento de este poema fue traducido por Borges en Breve antología anglosajona con el título “El navegante”.
4 Ronald Christ, “Jorge Luis Borges, The art of fiction, No. 39”.
es columnista del Times Literary Supplement y colaborador frecuente de The NEw York Review of Books y The Village Voice. Autor de Hurry down sunshine (2008) y Beg, borrow, steal (2009)