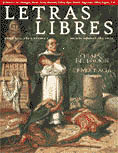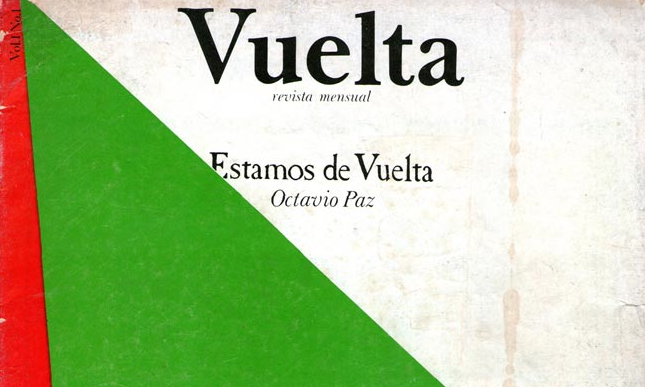A los 72 años, Casanova vive en el castillo de Dux, Bohemia, en soledad punitiva. Por segunda ocasión ha sido exiliado de la Serenísima República de Venecia, carece de fortuna y amigos cercanos, y se ve obligado a aceptar el apoyo del conde Waldstein, quien le da un puesto simbólico de bibliotecario. En las escasas ocasiones en que el dueño del castillo visita sus propiedades y manda encender los candelabros para una cena, el huésped veneciano ofrece una estampa de lujosa decrepitud. Sus medias de seda con ligas de colores, sus chalecos de terciopelo, sus puños de encaje y su sombrero emplumado fueron elegantes en una época perdida; para 1797, se han vuelto vistosamente ridículos. En algún momento de la noche, el conde pide a su invitado que pague su estancia narrando su lejano escape de la cárcel de los Plomos. En un francés trabajado por italianismos, el aventurero cuenta una historia que los comensales escuchan con una mezcla de atención y piedad. Giacomo Casanova, autoproclamado Caballero de Seingalt, se ha convertido en una pieza digna de un gabinete de curiosidades, semejante al ciervo de seis cuernos, el autómata de cuerda o la Torre de Babel esculpida en una nuez. Tolerado con fatiga por la aristocracia local y repudiado sin miramientos por una servidumbre que coloca su caricatura en el retrete y le sirve los macarrones fríos, el veneciano intenta una última fuga. Durante trece horas diarias, que se le van “como trece minutos”, escribe su vida.
Museo de gestos, adorador de mujeres bellísimas que yacen bajo tierra, sobreviviente de una era que ya semeja un espejismo, el anciano Casanova despierta el contradictorio interés del libertino en cautiverio.
La suerte de sus páginas fue tan intrincada como su biografía. En el lecho de muerte, entregó el manuscrito a su sobrino Carlo Angiolini, quien vivía en Dresde. El 13 de diciembre de 1820, más de veinte años después, el libro fue ofrecido a la editorial Brockhaus. Ludwig Tieck hizo un dictamen entusiasta y los editores publicaron una versión en alemán del original escrito en francés (Casanova, quien fue alumno de Crébillon en París, eligió este idioma por tener “un espíritu más tolerante que el italiano”). En 1822 comentó Heinrich Heine: “No hay una línea en este libro que identifique con mis sentimientos y ninguna que haya leído sin placer”. La fama de las Memorias llegó a Francia y muy pronto hubo versiones piratas traducidas del alemán. Entonces Brockhaus tomó una decisión que desvelaría a los casanovistas durante casi 150 años: comisionó al escrupuloso profesor Jean Laforgue para que preparara una versión publicable del original en francés. Laforgue corrigió errores gramaticales y pulió el estilo, pero también suprimió pasajes y agregó matices de su cosecha. La reputación de Casanova quedó en manos de un erudito que, en buena medida, era su reverso.
El 27 de marzo de 1928, el excepcional cronista Kurt Tucholsky publicó un artículo en la Weltbühne con su habitual seudónimo de Peter Panter. Con tensión policiaca, describió la caja fuerte donde la editorial Brockhaus guardaba las páginas manuscritas de Casanova, muy distintas a las supervisadas por Laforgue. Las auténticas Memorias seguían inéditas. No fue sino hasta 1960 que se inició la publicación del original en doce tomos.
Para justificar su imaginario título de nobleza, Casanova dijo: “el alfabeto es propiedad de todo mundo; se trata de algo innegable. Yo tomé ocho letras y las combiné de tal modo que formaran el nombre de Seingalt”. El patricio que hurtó su linaje al alfabeto tuvo la voz cautiva hasta 1960. Aun así, el poderío de su historia se transmitió a los lectores y el autor se transformó en arquetipo del libertino ilustrado. La consolidación del mito también se debió a quienes lo convirtieron en personaje de sus obras. El 9 de octubre de 1833 se estrenó en Viena Una noche en Venecia, de Johann Strauss, en la que Casanova aparecía como el duque dUrbino. Así se inició el rico repertorio del casanovismo austriaco, al que Hugo von Hofmannsthal contribuyó con El aventurero y la cantante y El regreso de Cristina, y Arthur Schnitzler con Casanova en Spa y El retorno de Casanova. Transformado en bestia circence por Federico Fellini, descrito por Stefan Zweig como un ladrón excelso que se embolsó un prestigio literario que no le correspondía, inspirador de los escasos poemas en dialecto veneciano de Andrea Zanzotto, celebrado con histérico entusiasmo por Miklós Szentkuthy (“para quienes creen que han muerto los dioses sólo tengo una respuesta: ¡Venecia!”) y ungido como “filósofo de la acción” y “uno de los más grandes escritores del siglo XVIII” por Philippe Sollers, Casanova es el conspicuo protagonista de una cultura que no ha necesitado leer sus Memorias para saber de él. En 1973, Bruce Springsteen cantó en el disco que puso su nombre en la música de rock:
Nací triste y curtido pero exploté como una supernova Caminé como Brando rumbo al sol Y luego bailé, justo como un Casanova.
Icono de la seducción, Casanova rivaliza con Don Juan y no es casual que se le atribuya haber participado en el libreto de Don Giovanni. La prueba decisiva para su vinculación con Mozart es que entre sus papeles se encontraron versiones alternas del aria donde Leporello enumera los triunfos galantes de su amo. Además, fue corresponsal y gran amigo del libretista Lorenzo da Ponte, quien tenía entonces tres óperas en puerta y necesitaba que alguien lo ayudara a cumplir sus extenuantes plazos de versificación, y estuvo en Praga la noche en que se estrenó Don Giovanni. Estos datos bastan para que la presencia de Casanova en la ópera sea, si no la de un colaborador directo, al menos la de un espíritu afín que se asomará por siempre entre sus bastidores.
Lo decisivo, sin embargo, es que la posteridad de Casanova se consumó en la escritura. Aun en sus variantes más resumidas y expurgadas, las Memorias son un ruidoso tratado de infracciones y costumbres. En gran parte, esta vitalidad se debe a una paradoja del oficio: Casanova sólo fue escritor por desesperación. Si hubiera podido continuar su tren de descalabros, no se habría molestado en escribrir. “El hombre acorralado se vuelve elocuente”, afirma George Steiner. Como otros célebres cautivos, el inquilino de Dux encontró en la palabra una vía de escape y buscó liberarse sin justificarse: “jamás me veréis aires de arrepentido”.
A diferencia de San Agustín o Rousseau, Casanova no se confiesa en busca de expiación. El embaucador que vivió para la mirada ajena, habla como si nadie pudiera juzgarlo. Seguramente, de haber intuido su fama póstuma, su sinceridad habría menguado. El aventurero cortejó la celebridad como ninguno pero sus Memorias tenían un destino incierto. Fueron escritas en un francés atrevidamente macarrónico, entre gente que hablaba el checo y el alemán, y ofrecían pocas posibilidades de seducir a los editores y superar la censura. Estamos ante el último lance de un tahúr que se juega su resto a la carta que menos usó en vida, la franqueza. Por primera vez está animado por la gratuidad: “Escribo para matar el fastidio y celebro complacerme en esta ocupación. Si desatino, ¿qué importa? Me basta estar convencido de que me divierto”. Ajeno a los gustos del porvenir, carece de otro sentido del proselitismo que mostrarse como es. Su primer párrafo es ya una carta de creencia: “Empiezo por declarar a mi lector que en todo lo bueno o malo que he hecho en el curso de mi vida, estoy seguro de haberme enaltecido o rebajado, y en consecuencia debo considerarme libre”. El memorialista se brinda sin humos de beatificación. Al respecto, apunta Fernando Savater: “quien no crea en su propia libertad, no puede perder el tiempo escribiendo memorias, porque nadie se cuenta a sí mismo su propia vida como un proceso mecánico ni debe engañar a los demás relatándola como un cúmulo de fatalidades. Para comenzar a narrar su vida, Casanova debe creerse libre; en un sentido muy semejante, Sartre señaló que estamos condenados a la libertad; sin libertad, no hay género autobiográfico… Éste es un respetable argumento literario en favor del libre albedrío”.
El protagonista de las Memorias usa su libertad en aras del presente. Es un campeón de la oportunidad y la ocasión propicia; no se deja tentar por la nostalgia o el anhelo; el pasado y el futuro le interesan poco. Su inteligencia es una astucia que tiene prisa.
Durante cerca de 20 años está exiliado de Venecia pero no extraña su ciudad; al contrario, se siente orgulloso de llevar consigo su espíritu carnavalesco; Venecia viaja con él como un cuadro ambulante (más parecido a la vida tumultuosa de las escenas de Guardi que a los ordenados y solitarios paisajes de Canaletto). Quien se entrega a la soberanía del aquí y el ahora, sólo puede rememorar sus días como una sucesión de presentes.
Traductor de La Ilíada, libretista de ocasión, capaz de discutir con Voltaire sobre Ariosto, Casanova hace del diletantismo un recurso utilitario que amplía los derroteros de sus aventuras. Su versatilidad para inventarse destinos no tiene parangón. En el transcurso de unos meses está a punto de volverse musulmán, comanda un navío militar, se convierte en empresario teatral y pretende ser médico y cabalista. En cada giro de esta variada fortuna, es indiferente a lo que deja de hacer. Su biografía no se mide por cancelaciones ni oportunidades perdidas. Más allá de sus argucias para sortear obstáculos, resulta difícil encontrar en él un sentido de la preferencia. Incluso en el sexo actúa como si no hubiese alternativas; una mujer le gusta más que otra sin que explique su parcialidad. Con idéntica urgencia cambia de cuerpos y vocaciones: es abogado, alquimista, sacerdote, inventor de una lotería para Luis XV, espía, médium y profeta de extrañas religiones. A los 25 años se une a la masonería animado por motivos más bien frívolos; le parece una actividad ideal para que “todo viajero joven” encuentre a “sus pares en el gran mundo”. Aunque posee libros de ocultismo (la inquisición veneciana le decomisa La clavícula de Salomón), sólo cree en ellos mientras le ayudan a engañar al prójimo. En uno de sus más singulares ritos, copula con la anciana Séramis para que ella transmigre al cuerpo de una joven, sin creer por un momento en el enredo. Dueño de una intensa teatralidad, representa cualquier papel que encandile al público. Postulado cardinal del casanovismo: los testigos creen ciegamente en los desplantes de un embaucador escéptico.
Casanova no es el único de los advenedizos que recorren un continente para animar las cortes que languidecen en tiempos de paz y para versificar mientras hurgan en los bolsillos señoriales. En Les aventuriers des Lumières, Alexandre Stroev levanta un censo de los numerosos hombres de fortuna que combinaron el temple ilustrado con un intenso, y no siempre dañino, sentido de la estafa. De San Petersburgo a Madrid, de Londres a Nápoles, la Europa del XVIII fue una dilatada oportunidad de hablar con ingenio. Más que en la escritura, el estilo de Casanova se forjó en los salones donde la fama se establecía o dilapidaba en duelos verbales. Las Memorias se benefician de esta oratoria, pero también se distinguen de las muchas Enciclopedias de la Conversación de la época. Casanova se sirve de trucos que lo hubieran expulsado de las cortes; es sabrosamente parcial, indiscreto, impropio, mala leche. “Cuando mis Memorias vean la luz, yo habré dejado de verla”, escribe en su encierro de Dux.
El viejo libertino se sabe fuera de su siglo; carece de testigos y no busca la congruencia; cambia de parecer sin motivo aparente, critica su conducta y luego olvida con desparpajo sus reproches. Si Diderot es un voyeur de la virtud (“amo la filosofía que exalta a la humanidad”), Casanova es un sibarita de las contradicciones humanas; diagnostica los bajos instintos con el calculado interés de usufructuarlos. A diferencia de Diderot o D’Alambert, considera que sus congéneres son incorregibles; no dedica sus días a edificarlos sino a inventar maneras de disfrutar entre sus vilezas.
Cuando conoce a Voltaire, le dice: “amad a la humanidad, pero amadla como es”. De poco sirve embellecer al hombre; hay que quererlo por sus defectos. Además, el entendimiento se vuelve pernicioso al repartirse: “un pueblo sin superstición sería filósofo, y los filósofos no quieren obedecer”. El conocimiento sólo debe llegar a quienes lo merecen, como una clave secreta que beneficia a una astuta cofradía. Con frecuencia, Casanova disfraza su egoísmo de una exaltación de la personalidad; se pretende miembro de una “intensa minoría plural”, para usar la expresión de Sollers, una casta superior que le permite cometer abusos en nombre de la individualización tan cara al siglo XVIII.
Fiel a sus convicciones, el Caballero de Seingalt fue terriblemente arbitrario con Voltaire. Su amigo Haller le había dicho que, en contra de las leyes de la física, el autor de Cándido era más grande de lejos que de cerca. Sin embargo, cuando Casanova lo conoce afirma que es el máximo momento de su vida. Luego sobrevienen las discusiones que integran los capítulos de mayor densidad intelectual de las Memorias y, por último, el pleito por una bagatela: Voltaire critica la traducción que Casanova hace de su Escocesa y olvida contestar una carta. Esto basta para que el veneciano despotrique contra él durante décadas. Al final de su vida, acepta su error: “La posteridad me colocará en el número de los Zoilos que la impotencia desencadenó contra este gran genio”. El pasaje es emblemático: el memorialista no pretende tener razón. Una de sus palabras claves es “combinaciones” (en riguroso plural); la urdimbre de los días está hecha de una sustancia azarosa, que rara vez se modifica a voluntad. Los aciertos y los equívocos no merecen mayores fanfarrias ni lamentos porque sólo en parte dependen de nosotros. El apostador no subordina la libertad a la conciencia, incluso sus últimas palabras son un truco de baraja: “He vivido como un filósofo y muero como un cristiano”. En el contexto del XVIII, “filósofo” equivale a “descreído”, “libre”, “escéptico”. Casanova sostiene que usó su tiempo con liberalidad “filosófica” (una forma bastante suave de referirse a sus descalabros), pero se arrepiente y cae “como un cristiano”. Seductor hasta el final, busca un pasaporte para el más allá y muere en una última pose, la de virtuoso repentino.
Casanova nunca abjuró de la fe católica por la sencilla razón de que jamás rechazó la membrecía de un club que pudiera beneficiarlo. Más que un librepensador a la manera de Voltaire, fue un oportunista ilustrado, capaz de fingirse filósofo o sacerdote con idéntico cinismo.
Casi todos sus empeños intelectuales estuvieron dominados por la necesidad: escribió un poema para obtener una tabaquera de oro; aprovechó 42 días de cárcel en España para refutar la Historia del gobierno de Venecia, de Amelot de la Houssaye, y congraciarse con la inquisición que lo condenó; tradujo a Voltaire para adularlo (y fracasó). Antes de su retiro en Dux, la escritura le parecía un recurso para salir de aprietos, similar al dominio del violín que le permitió saldar algunas deudas tocando en el teatro San Samuel de Venecia.
"El amor es una curiosidad más o menos fuerte"
El primer recuerdo de Casanova es bastante tardío. A los ocho años, una hechicera lo curó de una hemorragia en la nariz. En el Compendio de mi vida, encontrado en Dux junto con las Memorias, afirma que hasta ese día fue imbécil. La bruja le devolvió la cordura y la memoria, y desapareció en una góndola. Este es el arranque del singular destino de Giacomo.
Muy poco sabemos de su infancia borrada. Con todo, algo puede inferirse; los años primeros estuvieron marcados por una madre ausente. Zanetta, actriz de comedias italianas, dejó a sus hijos en Venecia y partió a una gira interminable. Cuando se instaló en Dresde, no llamó a su familia. Para tener noticias de ella había que ir al teatro, en busca de algún actor itinerante que la hubiera visto bajo los candiles de París o Roma.
Es curioso que alguien tan dispuesto a acudir a la fantasía para adornar una memoria de por sí excepcional, dejara su primera infancia en blanco. En esa zona vedada se decidió la suerte de Casanova, siervo de dos afanes compensatorios: llenar de sucesos una vida con un comienzo irrecuperable y apropiarse de un gran reparto de mujeres, un casting gigantesco en el que quizá, alguna vez, se asomaría la mujer perdida desde el origen.
En concordancia con su recuerdo disparador, las Memorias fluyen como una imparable sangría. No hay dudas ni disyuntivas, todo ocurre con impulsiva deliberación. En cierta forma, el aventurero no decide sus conquistas, se entrega a ellas como a un destino irrevocable; enemigo de la interioridad, dedica poco tiempo a razonarlas y cambia a una mujer cuyos pechos parecen esculpidos por Praxiteles por otra cuyos pechos parecen esculpidos por Praxiteles.
Incapaz de conservar sus intereses, huye del matrimonio; su única vocación duradera es la alternancia de cuerpos y ciudades. Sus placeres son amplios, y su estómago, una prueba de carácter: “Me han gustado los platos exquisitos: el pastel de macarrones, la olla podrida española, el pegajoso bacalao de Terranova, las aves de caza en su estado de máximo olor y los quesos que muestran su grado de madurez con pequeños seres visibles” (en la depurada versión de Laforgue, estos seres se vuelven invisibles). En cuanto a las mujeres, declara en el original: “mientras más fuerte era su transpiración, más me gustaban” (la versión con antiperspirante de Laforgue es: “siempre me olieron bien las que me gustaron”). El poderío turbador de los sentidos otorga a las Memorias (aun en sus variantes mutiladas) su temperatura excepcional. Casanova sólo conoce el coup de foudre; todos sus amores ocurren a primera vista porque es un esclavo de la mirada rápida. Los pies le parecen tan decisivos como el remate de un poema y nadie lo supera en describir dedos apenas avistados, pero muy rara vez imagina un cuerpo. En un pasaje de excepción, ama sin mirar al objeto de su deseo. Una esclava griega está encerrada en un cuarto contiguo y Casanova la toca através de un pequeño hueco en la pared. La mujer se presenta, por primera y única vez en su vida, como un cuerpo intuido, una oportunidad de caricias fragmentarias. En sus demás lances, el memorialista de Dux narra con una visibilidad de close-up. El amor le resulta un hecho eminentemente escénico. Voyeur de las proximidades propias y ajenas, no escatima ningún dato que incumba a la fisiología: el lance duró siete horas, él tuvo tres orgasmos, ella catorce. No se distrae ni busca metáforas para sus sensaciones; las singularidades dignas de mención son tangibles y orgánicas: descubre una gota de sangre en su semen, una amante le pide que le exprima un limón en la vagina para demostrar, al no sentir escozor alguno, que está sana. La mujer significa “una oportunidad de comprobar la disparidad de nuestros cuerpos”, y el amor “una curiosidad más o menos fuerte”. Esta estrategia del deseo no abre espacio a la mente y sus vacilaciones. La cultura, la moral y la psicología están lejos de su arena atlética.
De El arte de amar, de Ovidio, al capítulo 68 de Rayuela, que describe una relación sexual con palabras que no vienen en el diccionario, la literatura erótica ha dependido en gran parte de convertir la imaginación en una zona erógena. En ocasiones, es la imposibilidad del amor, su condición virtual y aplazada, lo que anima la escritura. En Del amor, Stendhal explora las reacciones que nunca siente Casanova. “El término clave del análisis stendhaliano –escribe Michael Wood– es ‘cristalización, imagen que casi se ha hecho sinónimo de su libro, ‘cierta fiebre de la imaginación”. El enfermo de amor es la contrafigura del libertino. Para Stendhal, lector atento de las Memorias, la mente ofrece un remedio definitivo al sufrimiento pasional: “una cosa imaginada es siempre una cosa existente”. La idealización termina por convertirse en su propio objeto sensual. Al consumarse, el deseo pierde fuerza; por eso el amante heroico debe preservar sus nervios: “el hombre que tiembla no se aburre”.
Casanova detesta que lo rechacen y persigue a las mujeres con apetito estomacal. Como buen sibarita, al hartarse de su dieta, busca un cambio: mujeres feas. Sin embargo, tampoco en este caso ahonda en la psicología. Cuando se acuesta con una jorobada es parco en sus emociones; su atención se va en describir las acrobáticas dificultades para penetrarla. En el catálogo de conquistas no asoman los celos, el despecho, el ultraje, el amor no correspondido. El libertino es un cazador en la acción y un taxidermista en el reposo. Sus escasos brotes de angustia se deben a una tensión de método: la estrategia de asalto no siempre funciona.
Si la visita a Voltaire marcó el día más feliz de su vida, la visita a Rousseau no le reportó otra cosa que tedio. Casanova explica su decepción por el temperamento gris, la austeridad de vida y los desabridos guisos del filósofo. Naturalmente, es incapaz de advertir que el mayor contraste entre ambos es su visión del placer. En su quieta alcoba, Rousseau concebía pasiones que Casanova sólo podía sentir al tocar un cuerpo (en su caso, la imaginación debía cancelarse para no interferir con los sentidos); no es extraño que fuese incapaz de interesarse en las etéreas fantasías de Rousseau y sólo reparara en la monacal pobreza de su entorno.
Las Memorias rara vez incluyen cavilaciones de largo aliento; ahí dominan apuros instantáneos: esquivar una cuchillada o encandilar a una cantante. El espíritu de la época se presenta como una economía de los sentidos. En este mundo dramático, que depende de un caprichoso reparto de penes y vaginas, la mujer es víctima de los agravios físicos y morales del hombre, pero tiene una compensación: su placer sexual es mayor. Llegamos a un punto decisivo para entender la desmedida vanidad del memorialista. El narcisismo de Casanova no depende tanto de su colección de mujeres como del placer que les otorga. Con frecuencia, sus tratos sexuales son abiertamente mercantiles (prostituye a una niña de trece años, compra una esclava en Rusia, arroja propinas de seis luises a las camareras con las que se acuesta); sin embargo, en cada lance logra –si hemos de creerle– el gozo de sus parejas. El sanguíneo veneciano sólo se interesa en mujeres con apetito, y no es casual que muchos de sus amoríos surgieran al ver las voraces dentelladas de una muchacha en la cena. A diferencia de Don Juan, no es visitado por la culpa ni conoce la tragedia. A juzgar por sus actas, jamás dañó a mujer alguna. Ante el espejo, se ve como un taumaturgo del sexo que despierta desconocidas delicias y conduce a sus amantes a un destino superior. No disponemos del menor testimonio de las 200 mujeres nombradas en sus páginas. Los alardes de este amigo de la desmesura sirven ante todo para medir su noción del éxito. En su extenso ensayo sobre Casanova, Stefan Zweig confiesa su envidia ante la sobrecargada existencia de este “poeta de la vida”.
Sin embargo, Casanova se ufana menos de su estadística amatoria (ridiculizada en el aria de Leporello) que del placer que brinda. Cada peripecia desemboca en un final sin agravios emocionales. Si ama a dos amigas, ellas se muestran felices de compartirlo. Cuando sospecha que se está acostando con su hija, frena el ritmo de su prosa hasta que vuelve a ser el mismo: “Nunca he podido entender cómo un padre puede amar tiernamente a su encantadora hija sin haberse acostado al menos una vez con ella”; luego busca a la madre y organiza un satisfactorio menage à trois. Cristina, una muchacha rústica, aprende a escribir para ser digna de su amor y él decide beneficiarla con su rechazo: “Resolví hacer la felicidad de Cristina sin unirla a mi persona. Había pensado en casarme con ella, pero después del goce la balanza se había inclinado tanto a mi lado que mi amor propio se encontró más fuerte que mi amor. Se me ocurrió la idea de buscar para Cristina un marido que, bajo todos los conceptos, reuniese mejores condiciones que yo”. ¿Cómo reacciona ella al conocer al pretendiente reclutado por Casanova? Del modo más inverosímil: “Doy gracias por el acierto que habéis tenido”. Los lectores de Laclos o Baumarchais no soportarían que sus lances de alcoba se resolvieran con la misma facilidad. El memorialista de Dux interrumpe sus historias en cuanto dejan de ser un presente dichoso con la misma desaprensión con que abandona un hijo en la Casa de Maternidad. El drama posterior, el sombrío territorio de las consecuencias, no tiene cabida en el texto. Ya estamos en otro palacio, ante otra belleza de buen diente.
A pesar de su mirada vesánica y su conducta desorbitada, el libertino escribe con pulida inocencia. No tiene nada que ocultar y revive con excepcional intensidad sus deleites nstantáneos. Hedonista de amplio espectro, disfruta olores y texturas que no a todos dan placer. En el informe secreto de la Inquisición que lo llevó a la cárcel de los Plomos, y que él no llegó a conocer, se lee: “Cuando se conoce a Casanova se ve en él unido, en una misma persona, al más terrible impío, embustero, impúdico y sensual”. Las Memorias no rebaten estos cargos con argumentos sino con una vibrante puesta en escena. En las mirillas donde observa y es observado, en los canapés donde se tiende a contemplar a otros en la cama, en las estampas que siempre lleva consigo y en su gusto por mandar retratar desnudas a sus amantes, Casanova hace algo más que prefigurar el cine porno: opina con la mirada. Convencido de que las cosas que entran por los ojos deciden la conducta, despliega una representación donde el decorado y la utilería, el fasto visual, tienen un papel significante: ver es aceptar.
En este sentido, es refractario a la idea de transgresión que recorre buena parte de la literatura erótica. Ajeno al pecado y a cualquier saldo psicológico del acto sexual, se postula como un héroe liberador: infringe las costumbres en favor de sus parejas. De acuerdo con Bataille, la experiencia interior del erotismo es “primitivamente religiosa” y tiene por principal estímulo a la transgresión. No se necesita vestir los hábitos talares para saber que el deseo obliga a cruzar un límite imprevisto. La sola presencia del otro es una oportunidad de ruptura y extravío: “Haz, te lo ruego, que yo sea tu culpa”, escribe Ovidio en las Heroidas. No es casual que en inglés y en francés se hable de caer en amor; despojado de sí, el amante se pierde en el amado. El veneciano no registra este teclado de suposiciones. Si el enfermo amoroso de Stendhal es su opuesto platónico, su contrafigura libertina es el marqués de Sade, entregado a la voluptuosidad del crimen: mientras más insostenible sea la tortura, mayor será su goce. Sade pide ser execrado; no escribe para convencer sino para desafiar; si lo admiramos, lo traicionamos. Casanova no aspira al éxtasis solitario del verdugo ni se solaza en el horror. Desea el placer ajeno con temple compulsivo y, en todo caso, se ve como un mártir de la repetición, debe satisfacer conforme a su leyenda. En su largo exilio se burla de una época que lo hace huir de un castillo a otro, es el más competente de los piratas sociales, pero jamás siente que perjudica a alguien con su fisiología. Como toda pasión se debilita al pensarla, es un conquistador irreflexivo. Sus titánicas Memorias son una Historia Natural.
Los beneficios del engaño
Casanova no se arrepiente de sus lances de amor (pasión que en cierto modo desconoce), como tampoco se arrepiente de sus innumerables estafas. En su peculiar visión de las cosas, el embuste tiene un efecto curativo. De acuerdo con Zweig, castiga “la estupidez humana como si cumpliera una misión divina. El engaño no es para Casanova solamente un arte, es también un deber de índole moral”. El aventurero detesta a los ladrones porque no brindan oportunidades de defensa. Él debe seducir a sus víctimas y promover en ellas el deseo de ser embaucadas. Además, al final sale del juego tal como entró. Después de ganar una fortuna con la lotería que diseñó para el rey de Francia y con los favores de sus mecenas, termina en la ruina. Triunfó con tretas pero derrochó en favor de los otros: “Era dinero destinado a locuras y lo hice servir para las mías”. La pobreza final es una “puesta en blanco” de su trayectoria.
Como buen embustero de la Ilustración, Casanova requiere de un ingenioso sello que lo legitime. Este es el dato central para entender su peculiar ética del engaño. Desde antes de cumplir los 30 años se sintió con derecho a que la vida le ofreciera una reparación. Casanova requería de una patente de corso, la marca de fuego que licenciara sus fechorías, y su condición excepcional se forjó en los quince meses y cinco días que pasó en la cárcel de los Plomos. Su encierro en una mazmorra, en una condición apenas superior a la de los presos que pasaban décadas en cepos a los que entraba el agua de los canales, su escape inaudito y su exilio, le otorgaron un espléndido tema de conversación en los salones y, sobre todo, la prueba de dolor y sufrimiento que justificaría sus abusos posteriores.
El episodio de los Plomos es la parte maestra de las Memorias. Como en las tramas de Kafka, el acusado conoce su condena pero no su delito. Es arrojado a una celda y sólo piensa en escapar: afloja ladrillos con vinagre, prepara una cena de macarrones para distraer a su carcelero, chantajea a los otros presos para que no lo denuncien. Después de varios intentos fallidos, logra evadirse y desde el techo del presidio contempla Venecia, el irreal esplendor que debe abandonar. Durante cerca de 20 años será un exiliado y sólo regresará como traidor, al servicio del mismo tribunal que lo condenó. En el emblemático techo de los Plomos, intuye su suerte descomunal y se convence de que entre los muros de la cárcel dejó el pago de sus futuros descalabros; es ya, por derecho propio, el Caballero de Seingalt. A partir de ese rito de paso, merece todo lo que le suceda.
Casanova fue encarcelado con una impunidad que en su tiempo era vista como una singular forma de protección. En su ensayo “El honor y el secreto”, Arlette Farge comenta que el proceso clandestino pasaba por un favor hacia la víctima. Para “alejar las marcas de una justicia degradante”, se tendía un velo de silencio. Como es de suponerse, este pacto de discreción abría paso a toda clase de injusticias (los rumores, los chismes y las calumnias podían convertirse en “pruebas” de la ley), pero gozaba de enorme popularidad: el silencio salvaba la reputación. Después de la Revolución, los legisladores franceses tuvieron que luchar con denuedo para abolir la lettre de cachet, la carta secreta que acusaba a una persona. Al respecto, escribió Guillotin: “nada es tan difícil como destruir una necedad que se ha aferrado al imponente pretexto del honor”.
A contrapelo de quienes deseaban un juicio discreto, Casanova se convirtió en propagandista de su drama. En un siglo de procesos clandestinos, confió en el poder persuasivo de las historias. No rechazó las acusaciones porque las desconocía; le bastó retratarse de cuerpo entero, seguro de que toda vida contemplada en suficiente cercanía resulta aceptable: la intimidad suspende el juicio.
Ajeno a los avatares de la introspección, hizo del cuerpo su principal testigo de cargo: “He pasado la mayor parte de mi vida tratando de enfermarme, y una vez que lo he logrado, tratando de curarme”. Su primer recuerdo es un parte médico; sale de los Plomos con hemorroides que lo aquejarán por el resto de sus días; narra, como si levantara un pendón de triunfo, que un día durmió 23 horas seguidas; con inesperada desesperación comenta que a los 38 años contrajo la enfermedad venérea que marcaría el declinar de su estrella. Nada le parece más triste que “un hipocondriaco inglés”: él busca enfermarse de verdad. En una ocasión, un médico de aldea lo saluda con enorme afecto: “¿Puedo esperar que permanezca aquí unos días para renovar la fuente de mi fortuna?”. En su visita anterior, Casanova contagió a tantas mujeres que el médico se volvió rico. Las Memorias son el expediente de un cuerpo que por momentos conocemos mejor que el nuestro y surgieron de una receta médica. En 1789, el doctor irlandés O’Reilly lo ve en Dux y le aconseja escribir la historia de su vida para purgar sus negras ideas. Aunque el libro se detiene cuando el protagonista llega a los 50 años y no describe el largo ocaso de su salud, es claro que de esas dolencias surgió la necesidad de una cura memoriosa.
Para Zweig, el gran robo de Casanova fue la conquista de la posteridad. Sin disponer de talento literario, entró de contrabando a la Biblioteca de la Fama. La tesis es, por supuesto, insostenible. A pesar de su gramática inventiva, sus repeticiones sin freno, su incapacidad de situarse en el papel de los otros y su limitada creencia de que no hay nada más profundo que la piel, las Memorias declaran la guerra al tedio y trazan el vibrante fresco de un siglo de excepción. El azar y la apuesta, la celebridad y el descalabro, la enfermedad y el sexo, los favores del engaño y el aprecio de la falible condición humana, son algunos de sus temas recurrentes. Súbdito de los impulsos y fanático de la exterioridad, el memorialista arma su vida como un mecanismo de la acción. Sus historias son su única moral; recuperar en detalle su vida impropia es una forma de ser en él. Casanova siempre escapa y siempre revela la vileza de sus trucos. Con esta bofetada se despide de su siglo: el prevaricador se la pasó estupendamente.
La felicidad suele ser refractaria al análisis (tiene un contenido filosófico “vacío”, como afirma Savater) y no produce buenas tramas (Tolstoi comienza Ana Karenina informando que las familias dichosas no tienen historia). El gran alarde de Casanova consiste en ofrecer una epopeya de sus gustos. Disfruta contra la norma, pero sobre todo inventa un estilo de felicidad. Desdentado, a punto de caer en el olvido, escribe un compendio sobre la supremacía del placer; en cualquier situación, el gozo supera al sufrimiento. Basta asomarse a una ciudad en la noche y ver una ventana encendida para encontrar una forma de la felicidad. “Si yo, que soy ruin, puedo sentir esto, ¿qué no podrás sentir tú?”, así podría condensarse el desafío que lanza a sus lectores. En 1798, Giacomo Casanova, el miserable, murió en Dux. Para modificar esta arbitraria circunstancia dejó 3,700 folios manuscritos. Su ventana está encendida. ~
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).