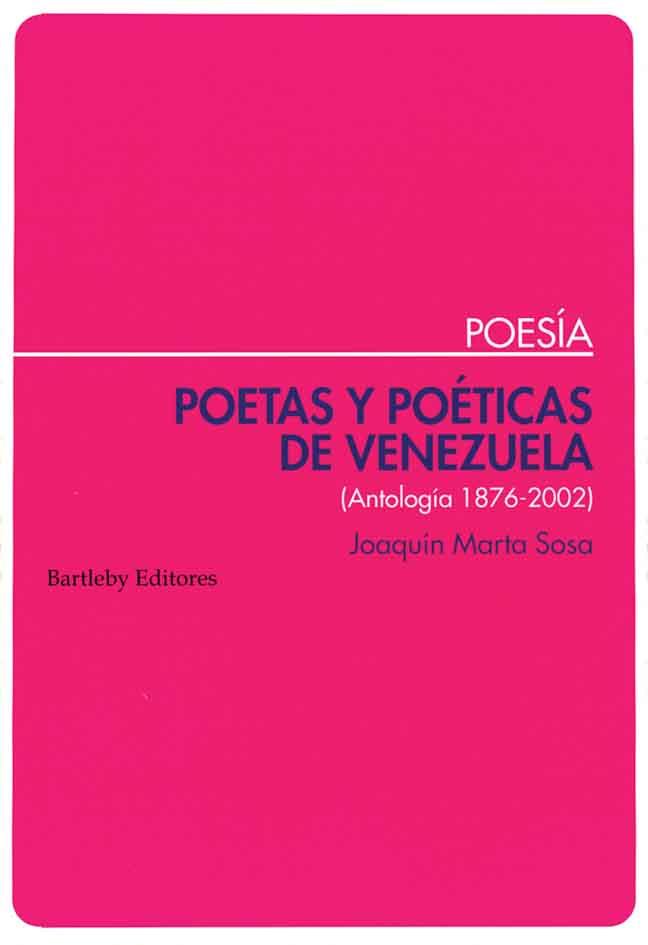…porque en la hueca corona que ciñe las sienes mortales de un rey, la Muerte tiene su corte. William Shakespeare, El Rey Ricardo II.
"Salinas puede terminar como personaje de una tragedia shakespeareana", le dije al corresponsal de Newsweek a principios de marzo de 1994. Más que formular una vaga premonición, trataba de afirmar una convicción antigua, la idea de que el poder en México había adquirido una contextura teatral no muy alejada de la Inglaterra medieval. No era difícil trazar paralelos entre el libreto que había escrito para sí mismo el presidente Salinas y algunos temas shakespeareanos. El más claro era la ilegitimidad de origen, ese espectro culpable que inquieta los sueños de Enrique IV, esa mancha de sangre vengadora en las manos de Lady Macbeth. Salinas no era propiamente, como ellos, un usurpador: no había llegado al poder destronando o asesinando al monarca legítimo, pero una sospecha indeleble sobre su triunfo en las urnas marcó el nacimiento de su sexenio. De allí provino quizá su prisa por afirmar su credibilidad, la audacia permanente de su liderazgo y la dimensión de su proyecto: él iba a destronar con hechos a los millones de ciudadanos que votaron en su contra, él iba a disipar la sombra hasta volverla una luz enceguecedora que disimulara el incendio de las boletas electorales en el Palacio Legislativo.
El éxito parcial de esa reversión lo había llevado a incurrir en otra actitud típicamente shakespeareana: el abusivo ejercicio del poder absoluto. Aquí su antecedente era Ricardo III, el conspirador por antonomasia que "enviaba a la escuela al sanguinario Maquiavelo" y trasmutó en voluntad de poder el rencoroso fardo de su atrofia física. Salinas también le daba clases a Maquiavelo pero sus fardos eran otros: el haber llevado a extremos casi sicilianos —mediante el disimulo, el consentimiento o la abierta complicidad con las actividades ilícitas de su hermano— la práctica del patrimonialismo político. La familia revolucionaria podía seguir reinando sobre México pero la familia Salinas reinaría sobre la familia revolucionaria. Gran jinete, a la postre hubiera dado también su reino por un caballo, pero años antes, en plena gloria, buscó seriamente la reelección directa e inmediata o, en el peor de los casos, la indirecta y mediata que preparase su vuelta triunfal en el año 2000. Entonces sí la votación sería mayoritaria en favor suyo y de su partido —Solidaridad o PRI, ¿qué más da?—, entonces sí podría dar pie a una reforma política pausada, regulada desde lo alto de una presidencia imperial en cuyo trono reinaba un César no sólo todopoderoso en México y prestigiado en el mundo sino —por la interpósita persona de su hermano— inmensamente rico. Tal vez entonces, el único problema de Carlos hubiese sido Raúl, que le hubiera reclamado ya no con dinero sino con poder sus derechos de primogenitura en la conspiración por adueñarse de México.
Yo había apoyado públicamente parte del desempeño económico del gobierno. Por su convicción y su profundidad, comparé el ímpetu reformador de Salinas con el de Calles. Pero a todo lo largo de la gestión señalé los gravísimos riesgos que implicaba el relegar la reforma política. En octubre de 1993, el presidente me citó —como seguramente hizo con otros intelectuales— para sondear mi opinión sobre el proceso sucesorio. Le expuse mi crítica sobre el aspecto político de su sexenio. Contestó que para eludir el destino de la Unión Soviética, México debía consolidar la perestroika antes que la glasnost'. Enseguida me pidió que le diera una opinión franca sobre tres precandidatos: Pedro Aspe, Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho. Se la di, con una inclinación en favor de Camacho. Dado el éxito de la reforma económica era obvio que la tarea pendiente sería la reforma política: Camacho tenía la voluntad de hacerla. Concedí que era ambicioso, pero ¿qué político de raza no lo era? Aspe, por su parte, era ante todo un economista, y podría seguir —como sucedió, en su momento, con Ortiz Mena— en el equipo de Colosio o de Camacho. En cuanto a Luis Donaldo, mis dudas eran de varia índole: políticas y psicológicas.
No comenté con Salinas la mayor de ellas: a diferencia de Camacho, que era su hermano político, Colosio era a todas luces el hijo político de Salinas, su protegido. Nombrarlo a él era optar por un "maximato", con Colosio en el papel de Portes Gil, Ortiz Rubio o Abelardo Rodríguez. Esta reelección por interpósita persona rodeada de un grupo compacto de tecnócratas (uno de los cuales declararía abiertamente su intención de permanecer 24 años en el poder), mataba de entrada la posibilidad de cualquier reforma política. No era la reversión y menos la superación de la ilegitimidad de origen: era su consolidación. Toda la historia mexicana del siglo XX estaba construida de frente y en contra de la reelección personal —no de partido—. Atentar contra ese principio era pactar con el diablo, que en México no significa otra cosa que desatar la violencia. Sin embargo, alcancé a formularle una paradoja suficientemente clara: "Para permanecer hay que irse; el riesgo de irse está en permanecer".
Salinas negaba toda intención de permanecer. Tocaba madera —literalmente, en su oficina— al escuchar la palabra hybris y decía ansiar el término pacífico de su sexenio, con un futuro idílico de joven elder statesman, entre memorias, amigos y libros. Por eso mi razonamiento crítico se centró en la personalidad de Colosio: "es un hombre limpio, inteligente, bueno (demasiado bueno, tal vez), tiene pinta de charro mexicano, recuerda un poco a Adolfo López Mateos, habla muy bien en público, pero tiene una fractura de carácter que no alcanzo a descifrar. Tal vez se deba a la enfermedad de su mujer, Diana Laura. No lo sé, pero la fractura existe y un hombre fracturado no puede gobernar".
Salinas me escuchó con esa concentración hipnótica que tenía. "Es difícil no querer a Manuel", me dijo. Pedro era reservado pero sumamente inteligente, y en esa reserva mostraba su talento político. En cuanto a Colosio, evadió el tema de la fractura pero no el de Diana Laura. Me dijo que era ella quien impulsaba a su marido. Le apenaba su enfermedad, pero de sobrevenir un desenlace el pueblo se volcaría a la calle en manifestaciones de piadosa simpatía hacia Luis Donaldo. De hecho —agregó— la eventual muerte de Diana Laura, por más triste que fuera, le serviría al candidato. Enseguida me hizo ver la experiencia que Colosio había acumulado en Sedesol. "Es cierto —contesté—, además tiene gran sentido humano." "Que no es una cualidad menor", acotó de inmediato. Me pidió que hablara con los precandidatos y volviera a verlo en unas semanas con una opinión más perfilada. Llegué con unos apuntes biográficos en los que fundamenté adicionalmente mis razonamientos —haciendo hincapié en la teoría de la fractura— pero me atajó implicando que no tenía caso: "todos son tus amigos". Sospeché que la decisión estaba tomada.
Días más tarde viajé a España para acompañar a Octavio Paz a la entrega del Premio Príncipe de Asturias a Vuelta. Una noche llegamos al hotel de Oviedo mi padre, mi hijo León y yo. Prendimos la televisión y de pronto apareció Colosio.
Era el destape. Escuché sus primeras palabras. No sé si fue en ese momento o al día siguiente, cuando advertí un lapsus: dijo algo así como "viva el Partido de la Revolu… Revolucionario Institucional". Lamenté en ese momento la decisión que me parecía no sólo irrevocable sino irresponsable. Pero allí estaba la primera prueba de mi hipótesis biográfica: traicionado por su subconsciente en el momento mismo de ser ungido, Colosio había estado a punto de arruinar su campaña presidencial. Era una nueva y aún más macabra representación de Shakespeare: el heredero al trono que no quiere —o no puede, o no debe, o no sabe, o teme— ser rey.
Hablé por primera vez con Luis Donaldo Colosio alrededor de 1991. Antes de aparecer en el comedor de la modesta casa de la colonia Las Águilas donde vivía, sus ayudantes pusieron música que seguramente a él —entonces presidente del PRI— le parecía adecuada para mostrar su "nacionalismo": el Huapango de Moncayo. Ya en la mesa dijo lamentar la reciente derrota del PRI en Baja California, pero admitió que era previsible y acaso necesaria. Habló un poco de su origen norteño —franco, liberal, individualista—, criticó los usos patrimonialistas y corporativistas del viejo PRI y explicó con detalle el trabajo de descentralización que estaba llevando a cabo, un ensayo de federalismo encaminado a construir un padrón interno y a democratizar hacia dentro el partido. Hablaba como un político de oposición al PRI, en la cima del PRI.
Cuando sobrevino la crisis postelectoral en Guanajuato, vi a Colosio en su oficina, una casa todavía más discreta y modesta, en la calle de Aniceto Ortega. "El candidato del PRI va a renunciar", me dijo, con una satisfacción apenas disimulada. Su actitud en relación al movimiento del doctor Salvador Nava en San Luis Potosí fue similar: había que abrir ese espacio a la oposición, más aún cuando en las elecciones legislativas federales de 1991 el PRI había recuperado con creces el terreno perdido en 1988. No obstante, en julio de 1992, cuando fue el PRD quien impugnó las elecciones de Michoacán, Colosio —titular, ya para entonces, de Sedesol— no transigió. Al parecer, el candidato del PRI era hombre de su confianza. Lo paradójico es que la apertura era parcial y no incluía al enemigo histórico de Salinas: el partido de Cárdenas.
Alrededor de esos meses cundió el rumor de la reelección salinista. Se decía que al designar a su primer mentor, Gonzalo Martínez Corbalá, como gobernador en San Luis Potosí, Salinas medía las aguas para una posible ampliación de su mandato por dos años e incluso para la reelección. Fidel Velázquez lo proclamaba abiertamente y los jerarcas de la iniciativa privada lo sugerían soto voce. No faltaron voces preocupadas, entre ellas la de Fernando Gutiérrez Barrios, que sutilmente negó que la reelección fuese siquiera pensable. Salinas debió modificar entonces su postura y orientarse hacia el dilema que por esas fechas escuché de labios de José Córdoba: "Ser Calles o Cárdenas, he ahí la cuestión". Emular a Cárdenas significaba renunciar al poder, irse, para permanecer sólo como una influencia moral. Seguir a Calles suponía permanecer en el poder, con el riesgo de perder toda influencia e irse al exilio. Optó por Calles.
En mayo de 1993, Colosio convocó a un Congreso Internacional sobre los temas de libertad, democracia y justicia. Me pidió que le sugiriera algunos nombres y le ayudara a diseñar el formato. El Congreso transcurrió sin pena ni gloria, pero en el curso de esos días advertí la marcada inseguridad de Colosio, no digamos en torno a los grandes temas del debate intelectual —cosa natural, porque no era un hombre de ideas— sino a detalles verdaderamente nimios: cómo referirse a los invitados, cómo escribir una carta, la designación de un ayudante o un chofer, qué decir en la inauguración y en la clausura. Tomaba nota de todo. No mandaba: obedecía. En la ceremonia final en Los Pinos, Colosio leyó con voz anacrónicamente impostada un discurso en el que yo había hecho unas observaciones intrascendentes. A la salida me dio, conmovido, una tarjeta que aún conservo con un agradecimiento más que excesivo, pero que revelaba la angustia con la que Colosio había vivido todo el ciclo: "nunca olvidaré tu ayuda". Mi aprecio personal por Luis Donaldo crecía. También mi preocupación. La ternura no se aviene con el poder. La noche del destape en Oviedo entendí que mis modestos afanes de disuasión habían sido inútiles. En la cumbre histórica del Tratado de Libre Comercio, desde las entrañas del poder se fraguaba la mayor reversión política desde los años treinta: el maximato salinista, el Salinato. Colosio, acaso sin advertirlo plenamente, era su instrumento.
O tal vez sí lo advertía. Un amigo le escuchó comparar a los Salinas con los Corleone. No podían ocultársele las consecuencias de su deuda con el clan. Tal vez entendía la incompatibilidad entre sus genuinas convicciones democráticas y el papel en el que Salinas, tácitamente, lo colocaba. Al regreso de España lo visité en su nueva casa en Tlacopac. A mano derecha estaba su estudio: tres paredes con libros más regalados que leídos, una computadora sencilla, cubierta y sin usar, una estatuilla de Zapata. Los sillones de piel eran negros, como de consultorio médico. Colosio escuchaba una cantata de Bach. Me recibió con cordialidad, cargó un instante a su hijita, regañó cariñosamente al pequeño Luis Donaldo por echar chinampinas en la sala, y conversamos un rato sobre la necesidad de inaugurar los debates públicos por televisión. "No quiero un solo voto por la vía del fraude", me dijo de pronto. Sonreía, es verdad, pero el arco sombrío de sus ojos desmentía cualquier indicio de alegría profunda. Era obvio que estaba sufriendo y que guardaba para sí el motivo del dolor. No podía no torturarlo la inmensa responsabilidad histórica que había asumido en una condición de fragilidad personal, con sus niños pequeños y una esposa gravemente enferma. Ella, en efecto, lo animaba. Desde joven había mostrado una vocación política de servicio que, a los ojos de su amigo Ramón Alberto Garza, guardaba ciertos paralelos con Evita Perón. Tal vez el poder obraría en ella cualidades taumatúrgicas: la curaría, la salvaría. Luego de esa ocasión, no tuve noticias de Colosio. Hacia fin de año me llamó para "tocar base" y hacerme ver, casi en tono de ruego, que las encuestas desfavorables "estaban mal". Tiempo después supe que había pasado esas semanas decembrinas en medio de una depresión.
Colosio sabía mejor que nadie que Chiapas era un polvorín. Así lo comentó a algunos amigos y a mí en una cena del mes de septiembre. El olvido de ese estado por parte de la federación era una vergüenza nacional lo mismo que las corruptelas e injusticias que en él se cometían. Temió pero no previó el estallido de la guerrilla. Es seguro que lo viviera como una imperdonable falla personal y política, la prueba final de su incapacidad o su mala estrella. Lo vi el martes 4 de enero en su casa. Estaba totalmente abatido. "Mis asesores dudan de que mi presencia en Chiapas sirva de algo: si voy es oportunismo, si no voy es indiferencia." Era Hamlet en cada frase: ¿Convocar o no convocar a los partidos? ¿Acercarse o no a Cárdenas? ¿Hacer un pronunciamiento claro u omitir a Chiapas en la campaña? Al parecer, el propio presidente le impidió concentrar su campaña en Chiapas.
De ser así, ¿por qué lo permitió? Pocos días después, Salinas encomendó a Manuel Camacho la negociación de la paz. Para Colosio fue un golpe directo. Ya era suficiente afrenta el que su rival político se hubiese rebelado contra la decisión de su nombramiento, pero ahora ese mismo competidor irreductible se haría cargo de un problema que, al menos parcialmente, había sido de su incumbencia directa. Aunque no lo expresaba de manera abierta, creo que interpretó el nombramiento como lo que era en los hechos, un postdestape alternativo, una insólita bicandidatura, la ambivalencia que condenaba a la opinión pública "a hacerse bolas", una fractura más en su alma atribulada. En las antípodas de Salinas y sus homólogos shakespeareanos, Colosio se asemejaba al desdichado Enrique VI, que en la víspera de la guerra civil evoca la bucólica vida de los pastores y la compara con la suya, "envuelta en la inquietud, la desconfianza y la traición".
Su campaña "no levantaba", y él lo sabía, lo sentía. Lo lastimaban los abucheos en los mítines. Alguien lo confundió públicamente con Camacho, cuya estrella ascendía con el éxito aparente de las pláticas de paz. Algo ominoso flotaba en el ambiente. Se decía que Colosio no llegaría a las elecciones porque "lo enfermarían". O tal vez él se retiraría. Volví a verlo el domingo 27 de febrero. Ahora su esperanza estaba cifrada en el discurso del 6 de marzo. Me pidió que como amigo le diese mi opinión sobre el documento. Creí ver huellas de llanto o de insomnio en sus ojos enrojecidos. A la salida le dije, de pronto, sin que él me diese pie, lo que debí haberle dicho meses antes: "Luis Donaldo, tú eres un hombre bueno, tienes a tu mujer y a tus hijos chicos. La presidencia es muy importante, pero no a cualquier costo". Me abrazó muy fuerte.
Llegaron los idus de marzo. El día 4 por la noche recibí en un sobre sellado el discurso. Lo corregí levemente con plumón rojo, le agregué dos o tres pequeñas frases, taché las tres menciones que hacía de Salinas. Sonó el teléfono. Era Colosio en persona. "No me lo mandes, yo te caigo a las doce en tu casa". Al día siguiente lo recibí. Yo estaba solo. Le leí mis propuestas. "Ya quité las menciones", me dijo. Esta vez parecía confiado. Nos despedimos en la puerta, y para mi estupor noté que su chofer tenía estacionada su camioneta roja a unos 100 metros. Cubrió la distancia solo, sin guardias personales.
El discurso del 6 de marzo causó revuelo, pero no logró animar la campaña. Muchos pensarían después que fue el epitafio de Colosio. El 7 aparecieron las declaraciones en Newsweek. El 15 de marzo por la noche nos invitó a cenar junto con dos matrimonios: Octavio y Marie Jo Paz, Alejandro y Olbeth Rossi. Venía con el rostro descompuesto por una nueva puñalada: en su mismísima alma mater, el Tecnológico de Monterrey, lo habían increpado. Charlábamos deshilvanadamente. Colosio, como siempre, guardaba largos silencios, tomaba nota y asentía con un innecesario "sí señor". Un arpista tocaba junto a la escalera una música celestial. De pronto, Diana Laura trajo un pastel de cumpleaños para Octavio. "Pero si faltan todavía dos semanas", dijo Paz con natural sorpresa. "Sí —contestó Diana Laura— pero quién sabe cuando lo volveremos a ver." A Isabel y a mí la frase nos sonó extraña, fuera de lugar. A la salida coincidimos en observar la atmósfera sombría de la reunión.
A la mañana siguiente desayuné con Julio Scherer. Le narré la cena de la noche anterior y él me confió su último encuentro con Colosio. No era yo el único en advertir su quebranto. Scherer también lo había notado: "recomiéndame un libro, Julio", le había dicho, no por curiosidad sino por una conciencia exacerbada y patética de su desorientación. Yo tenía un viaje inminente a España, pero Scherer y yo convenimos en un plan para el regreso: nos reuniríamos con Colosio y procuraríamos convencerlo de retirar su candidatura. Le ayudaríamos a liberarse de un destino injusto que no tenía por qué asumir. Y fue en España, nuevamente, cuando una llamada nocturna de Ramón Alberto Garza me dio la espantosa noticia: "balacearon a Colosio, extraoficialmente te puedo decir que está muerto".
¿Entrevió Luis Donaldo su muerte? Seguramente no. Apunta Plutarco que el hado de César "no fue tan inesperado como poco precavido". Pero Colosio no era César, no pensaba como César. Tal vez su falta de precaución entrañase una secreta convocación del peligro, un oscuro deseo de apurar al destino y resolver la tensión. Lo cierto es que en él —y en Salinas, que lo ungió— se cumplía una regla de hierro en México: el poder no sólo destruye a quien abusa de él, también a quien lo rehúsa.
En la novela de Thornton Wilder, César lamenta la alta probabilidad de perecer "bajo la daga de un loco". No ignoraba los augurios, las señales, las ansiosas conspiraciones, pero era otra la suerte que deseaba:
"¿No sería un descubrimiento maravilloso encontrar que alguien me odia a muerte pero con odio desinteresado?[…] Hasta ahora no he descubierto entre quienes me aborrecen sino los impulsos de la envidia, de la ambición personal y de un consolador espíritu de destrucción. Quizá en el último instante me sea dado contemplar el rostro de un hombre cuya única obsesión sea Roma y cuyo único pensamiento la certidumbre de que yo soy el enemigo de Roma."
¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio: el odio de la ambición o del desinterés? ¿Fue víctima de una conspiración tramada por el presidente Salinas? Es muy difícil creerlo: la bala que mató a Colosio hirió mortalmente a Salinas. ¿Fue víctima de una conspiración tramada en las entrañas de la familia revolucionaria para destronar a la familia Salinas? Es posible: había sido desplazada y temía seguirlo siendo por varios sexenios. Y bajo esa hipótesis, ¿a cuál de las dos familias pertenecía, en ese momento, Raúl Salinas?
O fue la azarosa daga de un loco, un oscuro resentimiento, el sueño delirante de un "caballero águila" en busca de fama y gloria. De ser así, la muerte de Colosio es doblemente dolorosa porque a despecho de su continua profesión de fe ("quiero ser presidente de los mexicanos") era el más improbable de los césares. De allí que su asesinato —como el de Madero o Zapata— corresponda más al perfil dramático de un sacrificio que al de un magnicidio, como el de Obregón.
Las balas de Lomas Taurinas recordaron al mexicano la más vieja lección de su historia, algo que había olvidado desde los años veinte: "las fuerzas diabólicas que acechan a todo poder" (Max Weber) y que obligan a ejercerlo, vigilarlo y limitarlo con un permanente sentido de responsabilidad. Diana Laura, en su dolorosa confusión, seguía creyendo que el poder redime: "si no tuve un esposo presidente, tendré un hijo presidente". Esas fueron las últimas palabras que le escuché, meses después del asesinato de su marido. En referencia a todo el drama, Octavio Paz me confirmó en el teléfono: "es Shakespeare puro".
La corte de la Muerte había cerrado el círculo de fuego. Era ella, la macabra, quien ahora reinaba indisputada, "burlando el poder del rey, riendo de su pompa, concediéndole un soplo, una breve escena para jugar al monarca, ser temido, matar con la mirada, incitando su egoísmo y sus conceptos vanos, como si esta carne que amuralla nuestra vida fuera bronce inexpugnable". –
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.