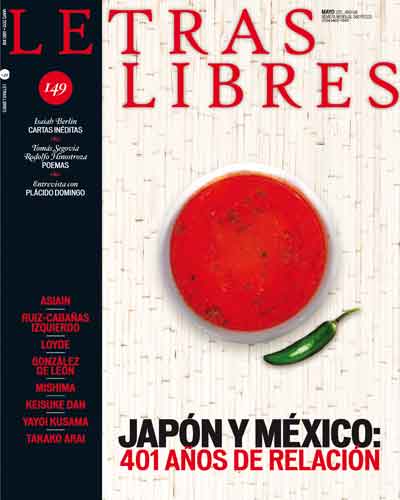La inquietud por la visita a Mandinga desde hace veinte años podría decirse que fue buena. Durante un viaje la historia que escuché fue esta:
En el Golfo de México, en las afueras de Veracruz, hay un pueblo que se llama Mandinga. El nombre indica que antiguamente era una aldea de esclavos africanos. La razón es que Veracruz era el principal puerto de entrada de esclavos a México.
En Mandinga el agua de mar y el agua dulce se mezclan en una laguna, tesoro de peces y mariscos y famosa porque abundan las ostras. Del lado de la costa hay exuberantes árboles de tamarindo que dan sombra a algunas casas. Hay pequeños restaurantes construidos sobre el agua, apenas poco más que chozas. Entré en un establecimiento rústico. Del lado que da al mar estaban varios muchachos mulatos con aire de no hacer nada. En el menú figuraba la comida local: “huachinango estilo Veracruz”, “cangrejo asado en su concha”, etc. Pero no la pieza central.
Lo mejor eran sin duda las ostras. Pero no estaban, así que pregunté al propietario y contestó que por supuesto tenían.
–¿Cuántas? ¿Cuántas quiere? –preguntó.
–A ver, una docena –contesté.
–¡Pedro, una docena! –gritó el propietario y un muchacho se zambulló en el agua, salpicando.
Se sumergió, salieron burbujas, pasó unos tres minutos bajo el agua y subió.
Había ido por la orden y la traía entre los brazos. Así que si de ostras se trata, no dejes de ir a Mandinga.
Esa fue la historia.
•
Cuando le contó la historia a su hijo de pronto le vino a la mente que los muchachos tenían más o menos su edad, y se le ocurrió que era el momento de ir juntos.
Haciendo cuentas, hacía más o menos quince años que había estado en México. En esa época había estado, cada tercer año, en África, en Brasil, en el transcurso se había casado, había publicado libros, había tenido sus escapadas, educado un hijo y, ocupado en el caos de la vida, no había tenido oportunidad de ir a comer ostras a México.
Quince años de ausencia no sabía si eran mucho o poco pero apenas llegar a la ciudad de México notó un gran cambio. Desde el aeropuerto el taxista llevaba el cinturón puesto. Esto le sorprendió tanto que se quedó sin palabras. En cualquier coche al que miraba llevaban el cinturón puesto.
Antes no era raro ver que en cualquier coche el cinturón se balanceaba golpeando la ventana. El colmo era que les estorbaba, lo amarraban a la fuerza y al encontrar que quedaba corto lo dejaban como antes.
De hecho, este cambio se veía claramente. Sin equivocación, significaba que el valor de la vida había cambiado. Y en correspondencia el apego a la vida se reforzaba. Botellas de plástico de agua mineral se vendían en abundancia por todos lados; parecía estar de moda entre los jóvenes ir caminando con una gran botella de dos litros. Pensó que esto era un nuevo espectáculo de la globalización.
Desde tiempos antiguos era fama que en el agua de México se encontraba “la venganza de Moctezuma”. Antes parecía que unas gotas de solución de yodo desinfectante en el agua del grifo eran el único medio de defensa. En las zonas rurales no había modo de cambiar agua por coca o cerveza y corría la especie de que había que enjuagarse los dientes con coca.
Sin embargo, tal vez el cambio más grande estaba en él mismo. Hace veinte años, solo, tenía el coraje y la libertad de ir adonde fuera. En cambio, el viaje esta vez era con su hijo de doce años. No sería fácil meterse en cualquier lugar, debía mostrar su papel de padre. Podía volverse un viaje complicado.
Cruzando la cordillera llegaron a Veracruz y se dirigieron directamente al hotel que habían reservado frente a las Playas de Mocambo. Mocambo significa aldea de esclavos fugitivos. La coincidencia del nombre lo había llevado a escogerlo. Por el nombre, no podía dudarse de que antiguamente ahí había una aldea de esclavos fugitivos, por lo que podía haber un vínculo con el origen de Mandinga. Pero Mocambo está ahora integrado por completo a un suburbio de Veracruz. Con la excepción del nombre, no se ha conservado absolutamente ningún vestigio de la aldea de esclavos.
El Mocambo era un hotel balneario de viejo estilo art déco. En los años cincuenta las estrellas de la época de oro del cine mexicano se paseaban majestuosamente con aire moderno en sus espaciosos terrenos de albercas, terrazas y restaurantes colocados en distintos desniveles, un jardín que desciende y lleva hasta la playa. A su hijo le gustó deslizarse por la ostentosa resbaladilla que conduce a la alberca. Como los niños mexicanos chapoteaban y chapoteaban desde la mañana hasta la tarde y permanecían en el agua largo tiempo, él también, durante dos días completos, se refrescó impaciente en la alberca. Pero el objetivo final era la comida del domingo frente a Mandinga.
No se hacían ni veinte minutos en taxi. Para salir de los suburbios se cruza un río. La dispersa selva a lo largo del mar parecía perderse. Alejándose del mar y dando vueltas se desciende por la cuesta sin parar en los pueblos en que entra el camino reseco y ardiente. A paso de tortuga se iba por un camino polvoriento lleno de baches, del lado izquierdo colgaban espectaculares de anuncios de restaurantes y aproximadamente una decena de casas aparecían en caravana. Desde el coche que serpenteaba esquivando baches se podía ver que un lago se extendía por detrás de los edificios. Siguiendo por una vereda, un bosque espeso de árboles de tamarindo hacía sombra al lado del camino. Se habían multiplicado las pequeñas chozas del lado del agua. No se había equivocado. Estaba seguro de que aquí estaba lo que era su ilusión por Mandinga.
Confiando en el chofer, entraron en un negocio manejado por un amigo suyo. En todos los negocios abiertos frente a la laguna se veían sillas de plástico con el logo de una marca de cerveza y mesas en hilera. Un grupo amenizaba dando vueltas y en todas las mesas turistas mexicanos gozaban de la intimidad de un gran banquete que apenas comenzaba.
¿Realmente aquí estaría bien? Por un momento le asaltaban los temores pero no había vuelta atrás.
–¿Tiene ostras?
–Claro. En esta temporada tenemos de las pequeñas, ¿cuántas quiere?
Eran las palabras clave y entonces pidió resueltamente una docena. Además ordenó cualquier cosa: un coctel de camarón, una sopa de mariscos, un huachinango estilo Veracruz y platillos del lugar, sin pensar demasiado en ello.
–¡Pedro, una docena para el señor!
Sin duda era la voz del dueño y solo resonó la ilusión dentro de él: la imagen de los muchachos buzos que salpican y se zambullen en el agua. Pero miró a todos lados con inquietud, y en ningún lado estaban.
Su hijo esperaba ver algo de los malabares de la historia de los muchachos que se zambullen, que reiteradamente le había hecho escuchar. Sobre el plato escaso miraba las doce ostras en su concha. Y desde el principio ni las almejas ni los pescados le gustaron.
–¿Te engañaron? –el tono era de provocación.
Tal vez era cierto. Su confianza se sacudió. Pero, ¡ah!, seguramente no era eso.
Los tiempos cambian. Ahora ver a unos muchachos zambullirse por unas ostras podría sin duda calificar como abuso a los menores.
Estuvo desolado y atormentado en la comida. Salieron de ahí bajo los intensos rayos del sol. A la orilla del camino compraron un coco verde. No había sombra en la tienda de cocos. Con la mano izquierda tomó el coco, con un gran machete afilado hizo tres, cuatro cortes y quitó el extremo superior. Con giros de muñeca abrió un agujero. Se alternaron el coco para beberlo con un popote. Debió de ser la primera vez que su hijo bebía agua de coco. No era ni dulce ni salada, qué decepción. Era la vaguedad del trópico.
Terminaron de beberlo y con el coco en la mano, más grande que su propia cara, el hijo dijo:
–¿Qué hacemos con esto?
Se lo quitó de la mano.
–Lo llevaremos a la tienda de cocos.
–Ábrelo –pidió.
Abrirlo era el verbo que había que usar. Su confianza volvió súbitamente.
Lo partieron en dos, del centro del coco sacó la pulpa y se la mostró. Un poco demasiado maduro, se fue endureciendo, y los dos lo iban mordiendo mientras caminaban.
Ya aparecería un taxi en el camino. Si era así, lo tomarían e irían al acuario de Veracruz. Le habían dicho que se podía ver la panza de un tiburón. ~
Traducción de Monserrat Loyde