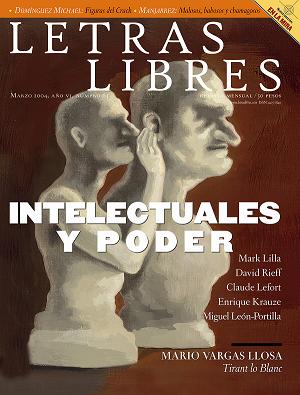Si se leen los artículos que, desde el 11 de septiembre de 2001, han aparecido regularmente en la prensa europea o latinoamericana, o bien en lo que queda de la prensa de izquierda de Estados Unidos, será difícil no hacerse de la idea de que la política exterior de Washington está bajo el dominio de una camarilla de neoconservadores. Las opiniones acerca de quiénes puedan ser en realidad esos neoconservadores han sido bastante contradictorias. Para algunos se trata de los herederos (y, en efecto, algunos son sus parientes) de intelectuales de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, judíos influyentes de Nueva York quienes a la postre abandonaron el trotskismo a favor de la derecha estadounidense. Otros ven la influencia de Leo Strauss, filósofo político inmigrado de Alemania, quien o bien enseñó a ciertos destacados neoconservadores (el más famoso de ellos Paul Wolfowitz, actual secretario suplente de Defensa) o estudió con sus discípulos de la academia estadounidense: gente como Allan Bloom, Henry Jaffa y Harvey Mansfield. Existe, sin embargo, consenso virtual en cuanto a que desempeñaron un papel importante en lo que se refiere a proporcionarle al gobierno de Bush un nuevo modelo de política exterior luego de los atentados del 11 de septiembre.
Desde las contribuciones “ideológicas” de comentaristas como Max Boot, ex director de la página editorial del Wall Street Journal que en muchos libros y artículos importantes ha propugnado un nuevo imperio estadounidense, y el columnista David Frum que, como redactor del presidente Bush, acuñó la expresión “eje del mal”; hasta intelectuales de la política que hoy se hallan en el gobierno, como el secretario suplente Paul Wolfowitz, quien desde 1992 propugnó el derrocamiento armado de Saddam Hussein, no puede exagerarse el alcance que ha logrado la influencia neoconservadora. A juzgar por los antecedentes, el gobierno de Bush no ha hecho otra cosa que realizar los sueños del movimiento neoconservador que, pese a su influencia en el gobierno de Reagan en los años ochenta, se había expresado mayormente en artículos de carácter político y en airados debates interdisciplinarios durante el exilio republicano de los años noventa. Para un grupo cuyo gesto retórico ha sido el de estar siempre en pie de guerra —Michael Lind, él mismo ex neoconservador, ha escrito: “Para los neoconservadores, Estados Unidos es la Gran Bretaña de Winston Churchill y Neville Chamberlain, y siempre es 1939″—, ese regreso desde la torre de marfil de los expertos hasta los centros del poder es francamente notable. Y lo es tanto más por cuanto Bush y su equipo tomaron el poder en aquellas circunstancias tan controvertidas, habiéndose comprometido durante la campaña electoral a una política exterior estadounidense en todos aspectos diferente a la que los neoconservadores habían tratado de imponer durante el gobierno de Reagan, y a favor de la cual habían abogado durante el periodo de Clinton a través de grupos como el Proyecto de un Nuevo Siglo para Estados Unidos, cuyos participantes venían a ser el anuncio del revisionismo neoconservador y contaban entre sus filas a William Kristol, hijo de Irving Kristol —”fundador” del neoconservadurismo; a Robert Kagan, al ahora secretario de Defensa Donald Rumsfeld, a Paul Wolfowitz, al subsecretario de Defensa Douglas Feith, quien fue responsable de planear el papel estadounidense en el Iraq de la posguerra y había sido asesor del ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, por sólo nombrar a unos cuantos.
El candidato Bush había denunciado los esfuerzos por parte del gobierno de Clinton de construir naciones en lugares como Bosnia o Kosovo. Al prometer la reducción del presupuesto militar que había acompañado al final de la guerra fría (reducciones que, es preciso señalar, no impidieron que Estados Unidos gastara más dinero en su ejército que las otras quince potencias militares que le siguen, tomadas en conjunto), Bush dio a entender que apenas si emplearía las fuerzas estadounidenses.
El proyecto de Estados Unidos no consistiría en transformar las sociedades del mundo sino más bien en proteger sus propios intereses nacionales y defender a la República de sus enemigos. Eso era antes del 11 de septiembre, por lo que hace a los brotes ocasionales de preocupación ante el terrorismo. Sobre todo en cuanto al terrorismo islámico, el sentir general en Washington era que esos enemigos eran más débiles, teniendo en cuenta lo que habían sido durante muchas generaciones. Bush se hacía eco de tal consenso durante su campaña, en tanto su opositor demócrata Al Gore, a la sazón vicepresidente, defendía sin mayor convicción las intervenciones del gobierno de Clinton en el extranjero. Sólo ante China exhibió el equipo de Bush un belicismo pronunciado. A este país, argüían, no había que mimarlo como lo había hecho Clinton, sino confrontarlo.
No es de extrañar que no sólo la mayoría de los votantes estadounidenses, sino también la de los especialistas del extranjero, contemplara que el gobierno entrante de Bush probablemente seguiría los pasos realistas de George Herbert Walker Bush, padre del presidente. Por principio de cuentas, los neoconservadores desde la era de Reagan formaban parte de la campaña y ya escribían artículos políticos y orientaban al candidato Bush y a su compañero de campaña, Dick Cheney, quien había fungido como secretario de Defensa para Bush padre y como secretario general del presidente Gerald Ford. Pero nadie, excepto concebiblemente los propios neoconservadores, esperaba que el punto de vista neoconservador acerca de la política exterior prevaleciera dentro del gobierno. Por el contrario, lo que se esperaba para las relaciones internacionales era un realismo a la vieja usanza, mayor igualitarismo frente al asunto Israel-Palestina del que podría haberse esperado de Al Gore (a quien se consideraba un partidario de Israel, de línea dura incluso para las normas de Washington); una intensificación frente a China, a pesar de que siguieran creciendo las relaciones de negocios: en suma, un gobierno republicano a la vieja usanza, que sería “moderado” en su política exterior y se consagraría a una política económica y presupuestal de la cual se beneficiarían Wall Street y la Cámara de Comercio (recorte de impuestos sobre los beneficios de las acciones, etc.), y que los residentes de las grandes ciudades, la población urbana, y los pobres, tanto del campo como de la ciudad, resentirían como una desventaja considerable.
Bush había hecho una campaña nada fuera de lo común, y a veces aparentaba todo menos ser dueño de sus argumentos. Tampoco hizo una campaña especialmente buena. En realidad, George Bush llegó hasta donde llegó sólo gracias al efecto estabilizador que desempeñó Ralph Nader, candidato del Partido Verde, y al hecho de que el vicepresidente Gore haya participado en la contienda con la peor campaña de la historia política moderna de Estados Unidos (ni siquiera alcanzó a llevarse los votos de Tennessee, su estado natal). Aun así, Gore se llevó el voto popular, y bien pudo haber ganado el disputado estado de Florida. El tribunal más alto de Florida parece haberlo pensado así, y fue sólo la intervención de nueve magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos lo que decidió efectivamente la elección a favor de Bush: una elección nacional ganada por una votación de cinco a cuatro, como rezaba el chiste popular en esos días.
Sin embargo, es importante recordar que, mientras Bush obtenía buena parte de su apoyo de la derecha cristiana fundamentalista (la relación venía de tiempo atrás: durante la fracasada campaña de reelección de su padre, George W. Bush estuvo encargado del programa de extensión de la campaña hacia los evangelistas), prácticamente nadie esperaba que estos intereses prevalecieran en su tratamiento de los asuntos internos más de lo que se esperaba que los neoconservadores dominaran en los asuntos de política exterior. En el mejor de los casos, se sospechaba que lo que realmente haría George W. Bush era sustituir a su padre. El hecho de que Dick Cheney estuviera designado para la vicepresidencia, Colin Powell para secretario de Estado y Donald Rumsfeld para secretario de Defensa —en otras palabras, el hecho de que el equipo de George Herbert Bush rodeara al nuevo presidente y, presumiblemente, guiara sus acciones— sólo confirmaba tal suposición. Los dirigentes del mundo adoptaron prácticamente el mismo punto de vista. Bush —se cuchicheaba en entrevistas extraoficiales— sería un títere de las vigorosas personalidades que lo rodeaban. En resumidas cuentas, no había razón para esperar más divergencias de la política exterior promedio de Estados Unidos que las normales entre los demócratas y los republicanos. Una versión humorística de esta evaluación (desviada), que no fue precisamente extraoficial, fue la de Yaser Arafat cuando declaró en Gaza (esto fue antes de su arresto domiciliario en Ramallah), que el padre de Bush nunca le permitiría adoptar una postura demasiado pro israelí. Y, dicho sea de paso, los araboestadounidenses estuvieron de acuerdo y pueden, irónicamente, haberle aportado suficientes votos como para al menos aparentar que ganó en Florida.
Desde luego que el consenso de los expertos y los supuestos miembros de casa estaba equivocado. El vicepresidente Cheney resultó mucho más cercano a la postura neoconservadora de lo que habría podido esperar nadie que lo hubiera visto durante su actuación en el gobierno de George Herbert Walker Bush. No era realista en lo absoluto; era un apocalíptico de línea dura cuyos puntos de vista sobre el peligro al que se enfrentaba Estados Unidos, y los medios necesarios para combatirlos, armonizaban con la posición neoconservadora expresada por el “Proyecto Para el Nuevo Siglo Estadounidense”. Por cierto, durante el periodo de transición en que se formó el equipo del gobierno entrante, Cheney consiguió persuadir al presidente Bush de nombrar a importantes figuras neoconservadoras para puestos de poder en el gobierno. El Pentágono de Donald Rumsfeld se volvió prácticamente un coto neoconservador en el que el propio Rumsfeld resultaba ser el menos neoconservador entre las autoridades más importantes encargadas de decidir las políticas. Ciertamente Rumsfeld, más que compartir el sueño de Paul Wolfowitz de crear un Oriente Medio democrático a la imagen estadounidense mediante el poder de Estados Unidos, viene a ser un nacionalista estadounidense a la antigua, un creyente en esas expediciones en que los militares estadounidenses salen a aplastar a los enemigos de la República y regresan a su base. Pero la mayoría de sus asesores —el propio Wolfowitz, Feith, Richard Perle— eran y son neoconservadores. Al mismo tiempo, el secretario de estado Powell, a fin de cuentas mucho menos hábil de lo que se habría esperado a juzgar por su currículum (adornado éste con acciones sobre el campo de batalla propias de todo un oficial de gabinete), se vio en graves problemas al tratar de cumplir con sus compromisos. Incluso se lo forzó a aceptar a John Bolton, un neoconservador de línea dura, como subsecretario de Estado, lo que llevó a un miembro del Departamento de Estado a preguntar en broma por qué, si los neoconservadores del Pentágono podían “sembrar” a uno de los suyos en el Departamento de Estado, el Estado no podría hacer lo mismo. Pero, desde luego, de eso se trataba precisamente: acaso los neoconservadores y sus aliados no habían ganado inmediatamente la batalla ideológica, pero sí ganaron casi inmediatamente la batalla institucional.
Y ésta se ganó el 11 de septiembre. Un gobierno que, a pesar de algunas de sus decisiones en la estructuración de su equipo, de ninguna manera se había comprometido durante los primeros nueve meses de su ejercicio con una política exterior expansionista, se vio de pronto ante una realidad mundial que nadie habría deseado. Bush no había gozado de especial popularidad, ni se lo había considerado especialmente eficaz durante su primer periodo en la presidencia. En el mejor de los casos, lo que estaba a la orden del día no era la eficacia sino la inercia. Fue en este contexto, en este vacío ideológico, por así decirlo, donde la concepción neoconservadora vino a imponerse sobre la visión del mundo y del gobierno de Bush después del 11 de septiembre, y en sus ideas acerca de cómo debía usarse el poderío de Estados Unidos. Después de todo, los neoconservadores siempre habían afirmado que la amenaza terrorista era, para usar la expresión de moda de la cia, un peligro claro e inminente para la supervivencia de la República. Si se piensa en terroristas como Osama Bin Laden, no hay duda de que tenían razón, y de que el gobierno de Clinton y sus partidarios, por no hablar de los gobiernos europeos, se habían equivocado. Como me ocurrió a mí. Así que la receta neoconservadora, es decir “fuerza y más fuerza”, tenía sentido tanto analítico como intuitivo. No es sólo que se pueda combatir fuego con fuego, sino que, sin la fuerza, cualquier intento de combatir a los Osama del mundo está destinado al fracaso.
En realidad, más allá de la izquierda académica y de la “izquierda chamagosa globalifóbica” de Estados Unidos —una minoría insignificante—, muy pocos estadounidenses se opusieron a la invasión de Afganistán. El hecho pudo haber marcado el principio del verdadero ascenso neoconservador en el gobierno de Bush, pero de ninguna manera era necesario ser neoconservador para apoyar la expedición. Como se lo dijo un individuo de Berkeley, California —uno de los pocos lugares de Estados Unidos donde hubo amplia oposición a esa guerra— a un amigo antibelicista: “Si el Dalái Lama hubiera sido presidente de Estados Unidos, habría ordenado la invasión de Afganistán y la captura de Bin Laden.” Y dentro del gobierno de Bush, el punto de vista neoconservador sólo se aceptaba en parte. Según Bob Woodward, el secretario suplente Wolfowitz insistió en el derrocamiento de Saddam Hussein sólo unos cuantos días después del 11 de septiembre. En ese momento el presidente Bush no contaba con nadie; sin embargo, un año después los planes de invasión contra Iraq parecían haber progresado sin obstáculos. Y aunque tendremos que esperar los informes de personalidades de casa como Bob Woodward, y más tarde las memorias de los dirigentes para saberlo a ciencia cierta, de lo que parece no haber duda es de que el presidente Bush asumió el punto de vista neoconservador de que Estados Unidos contaba con lo que, desde cualquier perspectiva, puede considerarse un proyecto revolucionario y que, en la mañana del 11 de septiembre, la supervivencia del país dependía de convertir tal proyecto en el objetivo primordial de la presidencia de Bush.
Decir esto no equivale a argumentar, como a menudo lo hacen en Europa, que la guerra de Iraq se entiende mejor como el triunfo de la visión neoconservadora del mundo. Si bien lo es, también es muchas otras cosas. Dentro del gobierno no faltó quien sintiera claramente que Estados Unidos se había visto débil después del 11 de septiembre y que convenía que demostrara su poder. ¿Qué mejor objetivo que Saddam Hussein, con quien el presidente Bush tenía negocios pendientes? (Después de todo, no sólo en Iraq la política es asunto de dinastías.) Otros pensaban que reprimirse no había funcionado, y que el régimen de Bagdad estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Figuras proisraelíes del gobierno de Estados Unidos, que habían surgido del círculo neoconservador, vieron atinadamente a Saddam Hussein como una amenaza para Israel —si bien representan una fracción fuerte, no puede decirse, pese a lo que mantienen sus críticos, que fueran los únicos representantes del movimiento. Lo que nunca se explicó satisfactoriamente fue por qué esto lo convertía en una amenaza para Estados Unidos ni por qué habríamos de verter sangre y castigar la economía por su causa. Finalmente, desde luego, estaba la posición neoconservadora que argumentaba lo siguiente: el terrorismo que amenaza a Estados Unidos proviene del mundo islámico. El terrorismo debe ser combatido, pero para que Estados Unidos salga airoso, hay que transformar al mundo islámico. El poderío estadounidense puede conseguirlo. Merced al poder que ejerce a través de sus reservas petrolíferas, Saddam sostiene la amenaza, del mismo modo en que su dictadura bestial representa todo lo que está torcido en el mundo árabe. Mediante su derrocamiento, Estados Unidos puede desencadenar una suerte de “efecto dominó” al revés, donde la caída de un tirano llevará a la caída de otro y otro, hasta la transformación del Oriente Medio.
Es indudable que, debido a la propia desmesura de su ambición, este punto de vista neoconservador posee la fuerza de la que carecen las otras visiones que contra él compiten, acerca de por qué fue necesaria la invasión de Iraq. El punto de vista neoconservador aporta asimismo el fundamento moral de lo que el gobierno de Bush ha declarado ser su compromiso con el uso del poderío estadounidense —de una forma más abierta y decidida que la que se ejercía ya sea bajo el presidente Clinton o bajo George Herbert Walker Bush—, puesto que vuelve a situar a Estados Unidos en un proyecto revolucionario que data de los tiempos de la República. Como lo expresó Benjamín Franklin, “la causa de Estados Unidos es la causa de la humanidad”. Y los neoconservadores respaldan esta opinión al recordar el famoso precepto de Ronald Reagan: “¡Los estadounidenses no tienen sueños triviales!” En el caso de los neoconservadores, ese sueño en realidad es el de reconfigurar el mundo a imagen del capitalismo estadounidense. Y tales declaraciones no sólo las formulan los escritores y los políticos neoconservadores —quienes, en mi opinión, lo hacen con toda franqueza, pues este idealismo, con independencia de lo que se imagina la izquierda, no es simplemente una bandera a propósito para que Estados Unidos haga lo que le venga en gana en el mundo—, sino que ha formado parte del proyecto de las autoridades de la ocupación estadounidense en Iraq, quienes han hecho todo lo posible por imponer a los iraquíes el capitalismo a la manera de Estados Unidos.
En este sentido, los neoconservadores están lejos de ser tan sólo los descendientes de los trotskistas estadounidenses que, de creer en la revolución comunista desde arriba, han pasado a creer en la revolución capitalista desde arriba; y de estar formados en las filas de la izquierda dura se han pasado a la derecha dura (aunque todavía existan por ahí algunos ejemplos de esta especie, el más notable de los cuales es el periodista Christopher Hitchens, hoy amigo y defensor de Paul Wolfowitz). Más bien se inscriben en la inveterada tradición que ve a Estados Unidos como el modelo del mundo —un modelo que no puede existir simplemente (éste ha sido el punto de vista de realistas humanitarios estadounidenses, desde John Quincy Adams hasta George Keenan), sino que debe exportarse, y por la fuerza si fuera necesario. En otras palabras, se trata de revolucionarios radicales que consideran que Estados Unidos se asemeja tánto a la utopía como puede hacerlo la sociedad del hombre, y que el mundo ha de reconfigurarse a su imagen. La más antigua de las soberbias estadounidenses —”La ciudad resplandeciente sobre la colina” y todo eso— difícilmente afecta sólo a los neoconservadores. Hace unos años, Thomas Friedman, columnista del New York Times, escribió un libro en alabanza de la globalización, que para él es tan buena e inevitable como la “americanización” y la hegemonía estadounidense.
Todo esto ha de sonar muy extraño a los oídos mexicanos. En efecto, les suena raro a los europeos, aunque el conflicto particular entre Francia y Estados Unidos es en realidad el de dos grandes potencias occidentales que se creen con la misión revolucionaria y mesiánica de exportarse a sí mismas por el resto del mundo. No suena tan raro, sin embargo, a los oídos estadounidenses, pues, en cierto sentido, los neoconservadores se han erigido como herederos tanto de la tradición revolucionaria estadounidense como de la tradición intervencionista de Woodrow Wilson. Así que, para un mexicano, Wilson puede ser más el saqueador de Veracruz que el santo laico y liberal que intentó traer la paz al mundo a través de la Liga de las Naciones. Y tal vez, a fin de cuentas, los dos Wilson no estuvieron tan apartados uno del otro, al igual que la insistencia neoconservadora a favor de las intervenciones para “llevar la democracia” no sea tan diferente —en cuanto al alcance de su ambición moral y su desprecio de la idea de autodeterminación— de la idea liberal, tan en boga en las Naciones Unidas en estos días, a favor de las llamadas intervenciones humanitarias en defensa de los derechos humanos. Neoconservadores como Max Boot se hacen llamar “wilsonianos duros”, aunque casi todos los neoconservadores inscribirían su proyecto dentro de la defensa de los derechos humanos. Richard Perle, considerado generalmente como el más duro de los conservadores de línea dura, fue consejero del gobierno bosnio durante las pláticas de paz de Dayton en 1995, y muchos neoconservadores importantes apoyaron la intervención tanto en Bosnia como en Kosovo. Para ellos, son los liberales los inconsecuentes respecto de Iraq; los liberales, quienes actúan de mala fe.
Ciertamente, es bastante menos de lo que los liberales están dispuestos a admitir lo que separa la doctrina liberal de la intervención humanitaria respecto de la doctrina neoconservadora de refundir Estados y regiones como democracias. Acaso sea preciso ser mexicano o centroamericano para ver la relación obvia que existe entre el Woodrow Wilson del bombardeo de Veracruz y la persecución de Villa, por un lado, y el Wilson de Versalles, la independencia checa y los “Catorce puntos”, por el otro. La izquierda humanitaria se niega rotundamente a verse como imperialista (a excepción de Michael Ignatieff), y hasta a los neoconservadores les molesta tal idea. Y no obstante todas las semejanzas, existen también diferencias importantes, sobre todo en sus puntos de vista contrastantes acerca del multilateralismo y las instituciones internacionales, la creencia altanera y presuntuosa en la bondad y buena voluntad intrínseca de Estados Unidos, y también en sus argumentos relativos a si la fuerza militar puede ser el principal medio para llevar a cabo —o al menos auxiliar— las revoluciones democráticas (idea que Paul Wolfowitz parece compartir con Napoleón) o si, por el contrario, su elemento esencial es la mano blanda en el ejercicio del poder.
Si bien estas ideas son importantes, y no puede haber duda de que el triunfo de los neoconservadores dentro del gobierno de Bush tiene que ver con su (muy trotskista) capacidad para imponer y difundir ampliamente estas ideas, al mismo tiempo es casi siempre un error sobrestimar el papel de las ideas en la política estadounidense —o, cuando menos, de las ideas contrastadas con hechos inconvenientes. El sueño del Oriente Medio democrático, al estilo de la Universidad de Chicago, se ha vuelto polvo en Iraq y eso no hay quien lo ignore en Washington. Escritores neoconservadores como David Frum pueden seguir dando entrevistas acerca de lo fácil que ha de ser derrocar el régimen de Assad en Siria, y cómo puede ser necesario hacerle la guerra a Corea del Norte. Pero en realidad, esos sueños temerarios —tan atractivos para unos como aterradores para tantos otros— resultan ya inconcebibles en Washington. Ante un horizonte electoral próximo y difícil, en medio de una situación que los economistas castamente denominan “la recuperación del desempleo” (en otras palabras, un buen mercado de valores y una economía miserable para los pobres y para la clase trabajadora), no son los neoconservadores, sino ciertos asesores políticos como Karl Rove, quienes pueden ejercer alguna influencia en el Presidente. Y desde la perspectiva de la política interna, el gobierno de Bush necesita salirse de Iraq tan pronto como sea posible; de ninguna manera le conviene otro conflicto en el exterior, pues, aunque la mayoría de los estadounidenses probablemente apoya todavía la guerra en Iraq, el gusto por las revoluciones democráticas ha desaparecido del país y en Washington se está evaporando rápidamente.
Desde luego que el gobierno de Bush será leal a sus oficiales neoconservadores. Si no lo hiciera así, éstos harían público el hecho de que, al contrario de lo que los neoconservadores le prometieron al presidente Bush, casi nada ha ocurrido en Iraq, lo cual tan sólo debilitaría al gobierno. Pero en el fondo puede verse que ya pasó la época de los neoconservadores, y que se ha calmado la tormenta perfecta que permitió a sus puntos de vista prevalecer dentro del gobierno. Pese a todo su poderío militar, Estados Unidos ni siquiera dispone de las tropas para afrontar otra aventura al estilo de Iraq. No encontraría apoyo, ni siquiera de los británicos, y probablemente tampoco tendría dónde establecer sus bases (¿podría concebirse que Turquía permitiera la invasión de Siria desde su territorio, o que las potencias europeas concedieran los derechos para sobrevolar sus territorios?). Ya sea que se lo mire como un sueño paradisiaco o como un sueño infernal, el proyecto neoconservador resulto ser sólo eso: un sueño.
Desde el principio, los neoconservadores se interesaron en dos asuntos: la política exterior y la llamada guerra cultural. En su mejor momento, se vieron en la curiosa situación de ganar la política exterior y perder la guerra cultural, y perderla tan rotundamente que un escritor neoconservador, Lawrence Kaplan (ex director del periódico The National Interest, fundado por Irving Kristol), declaró en un debate sobre los candidatos demócratas de las primarias de 2004 ¡que no le importaban demasiado sus posturas relativas a la política nacional! Pero ahora parecen haber perdido también la batalla sobre la política exterior, y es probable que la mayor parte de sus esfuerzos se dediquen a empecinadas maniobras de retaguardia dentro de la burocracia y a protestas grandilocuentes de rectitud durante el debate político. Si se habían imaginado que podían contribuir a “conducir al mundo árabe y musulmán hacia la democracia y la libertad” (la frase viene de An End to Evil, libro reciente de David Frum y Richard Perle), están descubriendo que sus deseos no encajan en la realidad mundial y que, en todo caso, en las sociedades democráticas, las políticas nacionales siempre acaban por imponerse. ~
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.