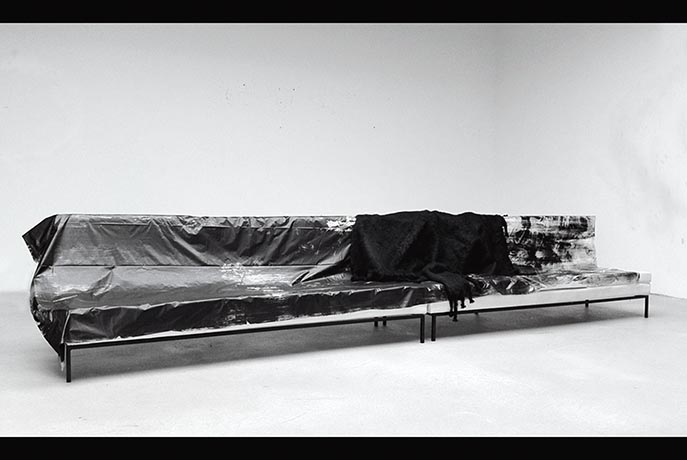En el monumento del Paseo de la Reforma inaugurado en 1877 que recordaba las glorias de Colón, aparecían (debajo del Almirante) las figuras de cuatro protagonistas de la otra conquista, no la de las armas sino la de las almas. Dos de ellos, Fray Juan Pérez de Marchena y Fray Diego de Deza, habían sido puntales e inspiradores de la aventura de Colón. Los dos restantes eran el dominico Fray Bartolomé de las Casas —el protector de los indios— y el no menos célebre y caritativo franciscano Fray Toribio de Benavente, Motolinía. No lejos del lugar, una céntrica calle abierta en 1862 en el sitio que había albergado la primera escuela para indios de México (San José de Belén de los Naturales) ostentaba el nombre de Gante, en recuerdo de Fray Pedro de Gante, uno de los primeros franciscanos que había pisado tierra mexicana (al año de la Conquista), para desplegar en ella una portentosa labor educativa.
No todos los autores del siglo xix habían encomiado su labor. “Todo su empeño —pensaba el doctor Mora— consistía en que fuesen cristianos, sin cuidarse primero de hacerlos hombres, con lo cual se consiguió que no fuesen lo uno ni lo otro.” Y ni aun ese fin se había conseguido, porque el cristianismo de los indios —a juicio del ex sacerdote liberal— era externo e idolátrico y poco tenía que ver con el auténtico convencimiento y la fe verdadera: “Los indios, pues, sufrieron la misma degradación en el orden civil que en el religioso sin que pudiesen ser bajo el régimen adoptado ni cristianos verdaderos, ni ciudadanos útiles.”
Carlos María de Bustamante tenía, por supuesto, la opinión contraria: en 1821 había invocado los manes de Motolinía y Torquemada para que en la corte celestial intercedieran por su grey, en la nueva aventura de una patria independiente. Por su parte, Lucas Alamán dedicó la séptima de sus Disertaciones al “Establecimiento y propagación de la religión católica en la Nueva España”. En ella lamentaba la destrucción inicial de códices que, en su celo por desterrar las idolatrías, perpetraron los religiosos, pero recordaba el modo en que habían corregido su error acumulando el acervo de documentación que permitiría el conocimiento y estudio del México antiguo. Alamán consideraba casi milagrosas las semejanzas entre la cultura religiosa de los conquistados y los conquistadores (exceptuando, claro está, los sacrificios humanos). En el amoroso recuento de los medios de que los franciscanos se valieron para atraerse la confianza de los indios y conducirlos a la fe cristiana, Alamán no omitía detalle. Se había acudido a multitud de métodos, casi nunca intelectuales: el teatro sacramental, la música y los coros, la pintura mural, la elaboración de portadas y retablos, procesiones, ceremonias. Igualmente notable había sido la variedad de medios impresos que los frailes discurrieron para sus propósitos: gramáticas, vocabularios, devocionarios, catecismos y sermones en los idiomas nativos. Al evocar las multitudinarias escenas de catequización en las iglesias de las antiguas y grandes poblaciones, como la de Azcapotzalco, Tacuba, Cuernavaca y otras, con sus atrios inmensos, sus cruces y sus capillas abiertas, Alamán (sobrio siempre) no pudo evitar un fugaz arranque de nostalgia:
Al ver en nuestros días estos lugares de desolación, en que el corto número de concurrentes apenas basta para ocupar alguna parte de los templos, que no eran entonces bastante vastos para contener la población de aquellos tiempos, el espíritu menos reflexivo se halla oprimido con los recuerdos de aquellas escenas de vida y actividad, en que la caridad cristiana se ejercía de una manera tan distinguida, sobre tan gran concurso de neófitos.
***
“Sin el caritativo celo de esos héroes del cristianismo y de la civilización que todo lo sacrificaban a su propaganda, favor, consideraciones, bienestar y aun la vida —apuntó en 1859 José Fernando Ramírez—, es casi seguro que los frutos de la Conquista se habrían desmoronado en las manos de ávidos y duros aventureros, y que la España no habría adquirido en breve tiempo más que desiertos.” Precisamente en ese año álgido, cuando las “ardorosas pasiones” de México (“ardorosas” era palabra favorita en el siempre atemperado Ramírez) estallaron en una guerra civil, el historiógrafo escribió su obra más personal sobre esos temas: Vida de Motolinía. En realidad, se trataba de una magistral biografía paralela (y contrapunteada) de Motolinía y Fray Bartolomé de las Casas. Ambos religiosos se habían enfrentado en la vida real, llevando hasta el monarca sus dilatadas diferencias. Motolinía se preciaba del celo apostólico de su orden, gracias a la cual nueve millones de almas se habían bautizado en tres lustros. “Trabajaba siempre en enseñar doctrina cristiana y cosas de nuestra fe —decía Torquemada, citado por Ramírez— así como en bautizar, de lo cual era amiguísimo.” Precisamente a raíz de una querella con Las Casas (que hacia 1542, y fincado en prohibiciones recientes de la silla apostólica y la Junta Eclesiástica, se rehusaba a bautizar a un indio), Motolinía había entrado en un frenesí: “y en cinco días que estuve en aquel monasterio (Quechólac) otro sacerdote y yo bautizamos por cuenta catorce mil y doscientos y tantos.” Había —apunta Ramírez— una “total diferencia de carácter” entre aquellos hombres:
El uno [Las Casas] canonista y hombre de ley, vacilando, luchando y al fin cediendo a la autoridad del precepto legal; el otro, ferviente propagador de la fe, afrontándolo y arrollándolo como un obstáculo, como una fórmula que impedía llegar al logro de lo que juzgaba su fin.
La obra revelaba una nueva faceta de Ramírez, por desgracia no suficientemente explotada antes ni después: su vena de relator, de amenísimo narrador. En los diversos escenarios (las tormentas en el obispado de Chiapas a propósito de la aplicación de las
Leyes Nuevas, los ecos en Guatemala, las consecuencias en la Ciudad de México, la posterior y célebre polémica entre Ginés de Sepúlveda y Las Casas en Madrid) el lector ve desarrollarse el profundo drama histórico, moral (teológico, en última instancia), entre dos posiciones igualmente justificadas pero incompatibles. Aun más tiempo que Motolinía en México llevaba Fray Bartolomé de las Casas en promover la protección de los indios (tal como Isabel la Católica lo había dispuesto en su testamento), y aspiraba a una legislación que los liberara de la virtual esclavitud en que los mantenían las encomiendas. Tenía una idea fija: la cruz no sólo debía preceder siempre a la espada; debía sustituirla del todo. Su ideal (ensayado por él mismo en Guatemala, y más tarde por los jesuitas en la arcadia misionera del Paraguay) era la comunidad ideal entre misioneros e indios. La libre aceptación de la verdad de Cristo predicada por los misioneros era el único camino admisible para la conquista del Nuevo Mundo, una conquista que, por lo demás, debía mantener intocada (salvo en lo religioso y por los religiosos) la vida, propiedades y derechos de los indígenas en sus respectivos reinos: “la condición sine qua non” para reclamar la legítima soberanía en América era propagar el cristianismo “en la forma que el Hijo de Dios dejó […] estatuida […] pacífica y amorosa y dulce y caritativa y […] por mansedumbre y humildad y buenos ejemplos”.
¿Qué otras virtudes habían desplegado los franciscanos?, cuestionaría Fray Toribio, en sus invectivas contra Las Casas. En México la espada de Cortés y la cruz de los franciscanos habían arribado juntas, con resultados no despreciables para la fe y para la corona, según pensaban ambos. Motolinía no podía admitir la crudelísima pintura que Las Casas hacía de la Conquista y los conquistadores. Lo irritaba la imagen de Cortés y sus compañeros como “inicuos, e crueles, e bestiales”; comparando a Las Casas con Cortés escribía: “yo creo que delante de Dios no son sus obras tan ascetas como lo fueron las del Marqués.” La disrupción que las Leyes Nuevas instigadas por aquel dominico producirían en América a partir de 1542 una profundización de la rivalidad, pero la discordia mayor habría de estallar a propósito de una instrucción de confesiones, introducida por Fray Bartolomé, y que colocaba en pecado mortal no sólo a los encomenderos que persistían en mantener a los indios en cautiverio, sino a los propios religiosos que los habían confesado y —según opinión de Motolinía— al propio monarca español, por ser beneficiario de la Conquista.
Las Casas no era un hombre de práctica sino de doctrina, tal vez porque sabía que su triunfo en el plano doctrinal y legal tendría repercusiones profundas en la suerte futura de los indios, previniendo la recurrencia del horror que había visto (como el encomendero fugaz que había sido) en las primeras islas ocupadas por los españoles, en las que la población originaria había desaparecido por completo. Motolinía, por su parte, pensaría que las obras de su adversario (sobre todo la Brevísima relación de la destrucción de las Indias) causaban mucho daño: “No hay hombre humano de cualquier nación —citaba Ramírez— […] que los lea, que no cobre aborrecimiento y odio mortal y tenga a todos los moradores de esta Nueva España por la más cruel y abominable y más infiel y detestable gente de cuantas naciones hay debajo del cielo.” Había sido “el que más anduvo en esta tierra”. Su caridad y amor por los indios no habían sido menos “ardientes” que los de Las Casas. Ambos habían tenido razón y razones. Ambos habían dejado una simiente generosa, uno por la vía de la justicia, otro por la vía de la caridad. Ramírez no sólo los absolvía a ambos. Con la solidez de su documentación, y el carácter sensible y sutil de sus argumentos, había contribuido una vez más a esclarecer el pasado en beneficio del presente, en beneficio de la verdad. Y muy en el fondo, de la manera más delicada, sin advertirlo casi, había arrojado luz sobre su propio presente. Porque ¿no eran a fin de cuentas los mejores conservadores discípulos de Motolinía? ¿Y no eran los ardorosos liberales alumnos remotos de Fray Bartolomé de las Casas?
***
Aunque los liberales, en especial los “puros”, abominaban de la Iglesia, el trato que dispensaron a los frailes del siglo xvi fue, en el peor de los casos, reticente y, en el mejor, entusiasta. El más ambiguo, por supuesto, fue Ignacio Ramírez: En 1845, a sus 27 años de edad, habiendo ya declarado públicamente su ateísmo, escribió una página de extraña, contradictoria y perturbadora devoción: “Fray Margil de Jesús”.
Hace poco más de un siglo que un misionero, llamado Fray Antonio Margil de Jesús, midió repetidas veces con sus pies y con su báculo la áspera y caliente lava que cubre el suelo guatemalteco; y ya sumergiéndose en enfermizos pantanos, ya durmiendo en espesos bosques entre venenosas serpientes y hambrientas fieras, buscaba a los feroces salvajes, sufría sus injurias, provocaba sus crueldades; y admirándolos con su resignación y venciéndolos con su entusiasmo, los hacía caer postrados a sus pies, encender hogueras para los derribados ídolos, y levantar para la Cruz nuevos altares. Entonces entregaba a la Iglesia nuevos creyentes y a la España nuevos esclavos; completando así la obra de Cortés, y haciendo con sólo la palabra lo que el héroe no había podido ni con hierro ni con fuego.
El joven Ignacio Ramírez evocaba entonces —sin posible ironía, con secreta admiración, con perplejidad— el “temple superior” de aquel hombre, sus “abstinencias”, sus “altas meditaciones”, su pobreza, su amor de “padre enternecido”, “amigo oficioso” y “juez indignado”. Lo consolaba pensar que Margil había elegido ese camino de santidad porque la supersticiosa dinastía de los Austrias, “encadenando los ejércitos y oscureciendo las universidades”, no le había dejado otro camino de gloria. “Hizo un pueblo de devotos de un pueblo conquistado: vivió más de cuarenta años entre nosotros; grande influjo debió tener sobre nuestras costumbres; caminando al cielo sobre las alas de la santidad, dejó profunda huella sobre la tierra.” Aquella página sería profética: en las décadas siguientes, la vida depararía a Ramírez un camino tortuoso de laica santidad, no muy distinto del de aquel misionero.
Su amigo, el poeta y cronista Guillermo Prieto, tenía menos fuego en las entrañas. Aunque combativo y apasionado, era dulce y sentimental. Tal vez por eso pudo conmoverse con la estampa que encontró en aquel viaje por la Sierra Gorda donde halló un misionero ejemplar:
El padre Montes, personificación del consuelo, antorcha de la civilización cristiana, promesa de la misericordia, llenaba su misión augusta, objeto de la ternura y el amor de sus feligreses […] Su vida era un trabajo perpetuo, la remuneración de sus afanes la convertía en limosna, su descanso era la enseñanza de la niñez, su solaz la intervención santa para alejar la discordia por medio de la predicación.
En la generación liberal que siguió a los hombres de la Reforma, Ignacio Manuel Altamirano fue mucho más lejos y reivindicó plenamente (para México y para la causa liberal) el legado de los misioneros. “¡Cómo no amar —escribió— a esos hombres animados verdaderamente del espíritu cristiano de los primeros tiempos!” En perfecta sintonía con “Semana Santa en mi pueblo” (canto a la religiosidad cristiana e indígena en un antiguo pueblo del corazón mexicano), Altamirano visitó en 1882 Tezcoco y Tezcotzingo, donde recordó a Fray Martín de Valencia, “gran amigo y protector de los indios, modelo de virtudes”, y a sus once compañeros (entre ellos Fray Toribio de Benavente, Motolinía), los padres fundadores del cristianismo en México:
Decididamente, si hay todavía raza mexicana indígena en el territorio que se llamó Nueva España, débese en gran parte, en su mayor parte, a estos sublimes campeones de la fe cristiana que armados de la cruz y exponiendo su vida, se colocaban como un escudo entre la furia del vencedor implacable, del encomendero inhumano y del rebaño sumiso de los indios inermes. Misioneros evangélicos e ilustrados o frailes ignorantes, la verdad es que el mundo debe considerarlos siempre como grandes filántropos, como mensajeros de paz y caridad, enviados por fortuna de la raza indígena a estas comarcas desconocidas para salvar a los hombres.
Cuatro años más tarde, Altamirano escribiría aquella terrible invectiva contra Cortés, pero significativamente la había rematado con un elogio rendido hacia los franciscanos:
Amamos a España, no por Hernán Cortés y su cuadrilla de aventureros audaces y afortunados, que conquistaron a México, pero que esclavizaron a su pueblo; sino por el recuerdo de Bartolomé de las Casas, de Pedro de Gante, de Martín de Valencia, de Vasco de Quiroga, de los benefactores, de los misioneros, de los protectores del vencido, de los buenos.
En un pasaje de “Semana Santa en mi pueblo”, Altamirano hacía un guiño a su amigo, su “hermano”, el general Vicente Riva Palacio, cuyo abuelo —Vicente Guerrero— había nacido como Altamirano en Tixtla: “¡Ah, general Riva Palacio, jamás en tus días de campaña de Michoacán has tenido un banquete más opíparo que el que has saboreado en la tierra de tus mayores, una tarde de Cristos y de champol!” Altamirano conocía la posición del general escritor sobre el tema de la evangelización. En México a través de los siglos, Riva Palacio había hecho un amplio homenaje a Isabel la Católica, cuyo testamento había inspirado a los grandes defensores de los indios como Bartolomé de las Casas y al propio Papa Paulo iii. Con todo, el general historiador sería quien a la postre expresaría de manera más orgánica e integrada la crítica liberal a la labor misionera. A eso dedicó su famosa conferencia “Establecimiento y propagación del cristianismo en Nueva España”, dictada en Madrid, en el marco del iv Centenario del Descubrimiento de América.
Lector de los grandes sociólogos de su época, Riva Palacio —lector de Comte— hablaba como vocero del “período científico en que se encontraba la humanidad”. Negaba que la conversión de los indios se hubiera debido a la predicación, al convencimiento, al catequismo. Su raíz era el miedo, “consecuencia necesaria de su desgracia en el combate, indispensable requisito para afirmar su vasallaje y servidumbre al monarca”. Mera salvaguarda para defenderse de los vencedores, la conversión había sido la “poderosa égida que a cubierto los ponía de crueldades y persecuciones”. Riva Palacio negaba igualmente la importancia de la predicación (en un país que, en el siglo xix, registraba 280 lenguas) y dudaba de que la pobreza, humildad, mansedumbre y sacrificio de los religiosos hubiesen sido un factor de atracción para los indígenas que, acostumbrados a su vez a esos rigores, no podían verlos como excepcionales o ejemplares. El verdadero impulso de los indios hacia la conversión no había sido, pues, íntimo, sino pragmático y político. Cuando los caciques se convirtieron, los indígenas los siguieron. Por lo demás, en términos religiosos, el resultado había sido muy defectuoso. Sabedor del camino recto, natural, científico que debían seguir las religiones, el sociólogo de la historia dictaminaba:
Aquellos móviles de conversión produjeron un extravío en la manera de formarse la conciencia religiosa de aquellas razas, invirtiéndose el orden científico y natural que debía seguirse para cimentar y levantar el edificio del cristianismo, porque entre los indios asentóse primero el rito que el dogma; antes los actos exteriores que el sentimiento y la idea religiosa; precedió la plegaria al conocimiento de la divinidad, y se introdujo el culto antes que la fe.
Motolinía mismo (citado por Riva Palacio como autoridad) había señalado que había sido menester darles a entender a los indios quién era Santa María, “porque hasta entonces solamente nombraban María o Santa María, y diciendo este nombre pensaban que nombraban a Dios; y a todas las imágenes que veían llamaban Santa María”. Esto, a los ojos del sociólogo, probaba el carácter externo, ancilar, del implante católico en México. Pero había más: la pérdida de sus dioses y la conversión a los nuevos le parecía —por la “ineludible ley de herencia transmitida por generaciones”— el origen del fondo “triste y sombrío” del cristianismo indígena y de la fealdad estética de sus imágenes, tan ajenas del “refinamiento artístico”, “la belleza plástica y las armoniosas formas de las esculturas griegas”:
Los indios […] parecen buscar instintivamente en las imágenes del crucificado al divino leproso de Bossuet, con las terribles muestras de la extenuación, de la enfermedad, del ultraje y del sufrimiento, para que pueda tomársele siempre por el hombre de los dolores. Quizá también el recuerdo de sus ídolos produjo esa costumbre de dar a todas las imágenes formas verdaderamente espantosas, porque en el período en que se encontraba la antigua religión de los indios, mejor se fabricaban los ídolos como figuras talismánicas para ahuyentar el mal, que para alcanzar el beneficio. –
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.