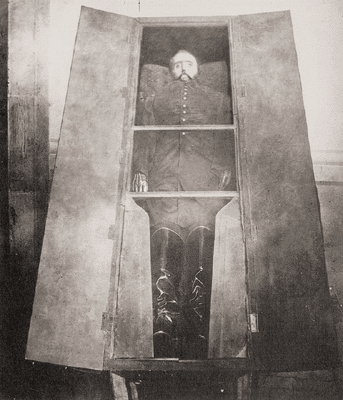En 2001 el artista inglés Martin Creed, como todos los ganadores del Premio Turner, tuvo que decidir qué de su trabajo quería mostrar en la exposición que, por su “sobresaliente contribución al arte británico”, le concedió la Galería Tate. Al parecer, le dio algunas vueltas al asunto y al final decidió presentar una sola obra de sus entonces casi trescientas:[1] Work No. 227: The lights going on and off; literalmente: un persistente ir y venir de las luces de la sala –vacía– para crear, según su autor, “un efecto inesperado”. La retrospectiva perfecta, podríamos decir: una obra, transparente, que habla por todas y que revela, de un golpe, el estilo o, mejor, el ánimo artístico de Creed, cuya materia prima no es otra cosa que nuestra sorpresa; nuestro simple no estar esperando, por ejemplo, quedarnos a oscuras.
Pero la luz regresa a los cinco segundos y se vuelve a ir cinco segundos después, y así –intuimos– por los siglos de los siglos. Y como la obra es el sobresalto, unos minutos más tarde, seguir ahí, en el lugar donde estuvo la obra, pierde por completo su sentido. (Uno pensaría que a un artista le gustaría provocar algo un poco más duradero que un sustito, la verdad.) Para Creed, sin embargo, esos primeros segundos son más que suficientes: “es bueno ver los museos a gran velocidad –dijo alguna vez–, te deja tiempo para otras cosas”. Pero es todavía mejor, suponemos, ni siquiera tener que moverse: que los museos, o las obras, más bien, pasen, y rápido, frente a nosotros. No es entonces de extrañar que, cuando la Tate Britain lo invitó a llenar durante el verano la larguísima sala Duveen, al artista no se le ocurriera sino poner a un grupo de atletas amateurs a correr de un lado al otro. Sí, correr, y como si se les fuera la vida en ello.[2] ¿Un paso más allá –hacia la histeria, quizá– del arte cinético? No: en realidad, para Creed, se trata de la encarnación de un asombroso argumento, que dice así: “Si se piensa en la muerte como estar completamente quieto, entonces el mayor movimiento posible, correr, es lo contrario a la muerte y un signo de vida.” Voilà.
Cierto es que todas las obras de arte, cuando son buenas, nos sorprenden (nos maravillan, de hecho), pero no porque no las esperáramos, sino porque no las podíamos siquiera imaginar. A Creed, sin embargo, no le interesa explorar ningún territorio insospechado (que los hay aun dentro de lo extremadamente familiar); prefiere insistir, quedarse en suelo conocido. No es un secreto que cuando al espectador se le ofrece algo diferente de lo que estaba esperando, se desorienta. De nuevo: uno pensaría que a un artista le interesaría despertar en el espectador algo un poco más complejo, más fino, quizá, que simple confusión. Pero no a Creed, a él le basta con trabajar a partir de lo que otros están esperando: que no les apaguen la luz; que en las salas de los museos haya obras de arte y no gente corriendo; que las obras de arte parezcan objetos más o menos respetables y no papeles arrugados.[3] Aunque, claro, ¿por qué intentaría Creed algo distinto si lo mismo –sobado, estrecho, burdo, como se quiera– le da tantos frutos?
De verdad, ¿por qué Creed se tomaría la molestia de ir más a fondo cuando, además de los museos, la crítica lo alaba? Adrian Searle, el crítico estrella del Guardian, por ejemplo, habló así de la obra que actualmente ocurre en la Tate Britain:
La gran cosa de la Obra No. 850 es que es gloriosamente inútil, una explosión repetida de vitalidad […] Todo tiene un contexto. Los corredores de Creed dejan un torbellino a su paso, en nuestras cabezas y en el espacio. Este es un gesto electrizante, simple y enormemente satisfactorio.
En efecto, todo tiene un contexto, hasta correr: si en el parque, deporte; si en el museo, arte. Más que eso: gloriosa inutilidad, explosión; “una metáfora de la capacidad de sacar arte de la nada”, dijo alguien más por ahí, que, no contento con eso, agregó: “es Sísifo en su lucha por la vida, una visión oscura de la paranoia y el existencialismo actuales”. En pocas palabras: es lo que uno quiera que sea.
El problema, o la ventaja, según se vea, es que todas las cosas dicen algo; nos dicen algo, más bien. Un papel arrugado, o roto –tremenda variante–, un foco que se enciende y se apaga, un garabato cualquiera,[4] pueden ser, según el ángulo, mucho más de lo que son: torbellinos, metáforas, gotas de alta filosofía. Todo habla, y como no puede ser de otra manera (como lo neutro nunca lo es realmente, no para nosotros), los museos pueden estar tranquilos de que siempre habrá un artista capaz de sacar arte de la nada, y un inspirado crítico que lo festeje. Qué se le va a hacer. ~
_____________________________
1. Hoy va en la 905.
2. Esquivando esculturas y visitantes, por sólo 9.35 libras la hora.
3. Como sus obras números 88, 121 y 867.
4. ¿Qué es si no su Obra núm. 531?
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.