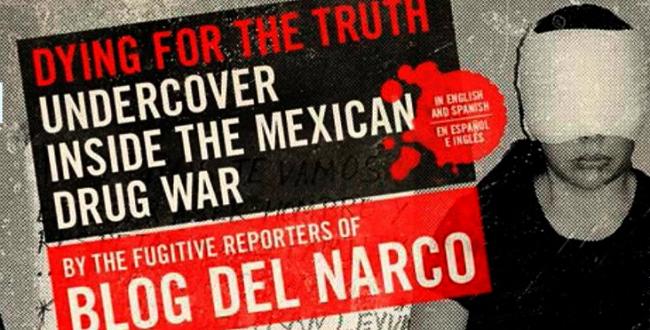Mi vida de profesor universitario sólo duró seis cursos, transcurrió en Oxford, Wellesley College (Massachusetts) y la Complutense de Madrid, y ya he dicho en otras ocasiones que todo fue accidental y que me sentí siempre un impostor. Hace once años que la peripecia tocó a su fin, y hace ya dieciocho, en 1984, que me quedé atónito al ver a una alumna norteamericana de la segunda Universidad mencionada (un lugar tan exclusivo que ahí sólo estudiaban mujeres, la mayoría de familias acaudaladas) zampándose, en medio de una de mis clases sobre el Quijote, un McBurger con McQueso, o quizá fue un McPollo acompañado de McPatatas fritas, que había dispuesto tranquilamente sobre su pupitre al lado de unas coca-colas y de sus McCuadernos. Como había que ser muy mirado con las adineradísimas McAlumnas, según me explicaron nada más aterrizar, y nunca fui tiquismiquis, me abstuve de hacer comentarios y fingí no enterarme de su McMerienda, pese al desagradable olor a McCebolla frita que impregnó el aula entera. Me pareció insólito, eso sí, y, muy en mi papel de europeo, pensé algo así como: "Estos americanos, qué mimados están y qué bárbaros son a veces."
Ahora algunos amigos míos profesores, de Inglaterra, de Italia y de España, me cuentan que sus estudiantes despliegan con naturalidad sobre sus mesas piscolabis de este tipo, botellas de agua o de refrescos y sus teléfonos portátiles, y que lo último que se les ocurre es poner también bolígrafos o cuadernos. Mastican a menudo durante las lecciones, y sobre todo beben, un chupito cada poco rato. Al parecer no pueden pasarse una hora sin echarse líquido al gaznate, porque de lo contrario "se frustran", y cada vez que suena la musiquilla de un móvil, pese a que se los supone desconectados, se tiran por los suelos de la risa. Cuando les pregunto estupefacto a estos amigos —incluida una catedrática— por qué no prohíben tales excesos, me miran como a un alien y exclaman: "¿Prohibir? Estás loco, en qué mundo vives. Esa palabra ha sido desterrada de nuestro vocabulario; se nos caería el pelo si prohibiéramos algo; habría una oleada de protestas y los alumnos nos harían una evaluación negativísima; nos jugaríamos el puesto, o poco menos." Así que apenas hay nada que no se permitan los estudiantes, quienes por supuesto van tocados con McGorras bajo techo si se les viene en gana, la hora de clase entera.
He de suponer que mis amigos de la enseñanza exageran o caricaturizan un poco, tal vez para escandalizarme. Pero me escama tanta coincidencia, y en diferentes países. Todos aseguran también, por ejemplo, que hay que sonreír siempre al alumnado y mostrarle gran simpatía aunque no se vea correspondida en modo alguno. Pues los estudiantes pueden elevar una queja en regla si el profesor les pone "mala cara". "¿Cómo mala cara?", les pregunto ingenuamente. "¿Cómo se mide eso? No parece una acusación muy grave, ni muy precisa, ni, sobre todo, demostrable." La respuesta suele ser que los alumnos no tienen que demostrar nada, les basta con protestar para que los responsables del centro intervengan y, como mínimo, riñan al profesor ceñudo o irónico. Uno de éstos, que dio cursos a norteamericanos en Madrid, sufrió las críticas de una estudiante de raza negra porque, al explicar las sombrías series de Goya conocidas como Pinturas negras, las llamara por su nombre. "Oiga", le espetó ella, "¿no podría decirles de otro modo? Eso resulta negativo y racista". "Qué quiere que le haga", contestó mi amigo, "si tienen ese título. No pretenderá que se lo cambie". Ya lo creo que lo pretendía. También es mucha coincidencia que, puesto que tienen derecho a ello, los alumnos de todas partes exijan cada uno la revisión de su examen, aunque hayan sacado Notable, la cuestión es pedir más siempre. Y al parecer está cada vez más extendida la costumbre de considerar a los profesores culpables de los fracasos, como si las posibles incompetencia o pereza de los alumnos no tuvieran que ver en absoluto: la idea subyacente —o ni eso— es que el enseñante ha de conseguir enseñar, sin la menor colaboración del enseñado.
Podría seguir varios artículos, pero tanto da. Lo que se me viene a contar es esto: a) que el profesor, en clase, es el último mono; b) que es él quien debe temer el juicio de sus alumnos, mucho más que a la inversa; c) que es él quien ha de medir cada palabra que pronuncie, a fin de no herir ni ofender a nadie, mientras que los alumnos pueden llegar a insultarlo, sin consecuencias; d) que son éstos quienes, con no se sabe qué autoridad ni conocimiento, opinan sobre el dominio de su profesor sobre la materia, más que a la inversa; e) que el docente tiene prohibido prohibir, no así el alumno; f) que éste, en la práctica, tiene derechos pero no deberes, y aquél muchos deberes pero apenas derechos. Aunque sólo la mitad de la mitad de esto fuera cierto, comprendería que los profesores se desesperasen, y que dejaran de existir de aquí a unos años. Y yo hice bien en largarme a tiempo. Un aplauso para el sistema educativo, de nuestro pusilánime mundo. –