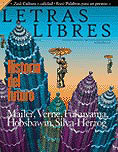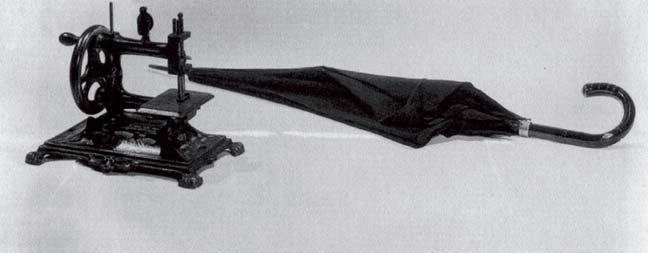Para Eduardo De Olloqui
El cementerio de Chalons-sur Marne como una inmensa plantación de cruces blancas y anónimas; los mítines nazis en Nuremberg; los ejércitos soviéticos marchando en la Plaza Roja, desplegando armamentos nucleares con previsible pompa y ostentación imperial; las turbas fanáticas de la Revolución Cultural de Mao; los atropellos entre negros y blancos en Estados Unidos durante el verano caliente de 1964: imágenes del siglo de la rebelión de las masas. Junto a la muchedumbre como icono totalizante, perviven con fortuna las experiencias personales, íntimas de algunos individuos a quienes también arrastró la vorágine del siglo colectivo.
La catástrofe europea que comienza como un gran apagón —"Las luces se extinguen por toda Europa", que decía sir Edward Grey, secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido— sorprende a quien, sin saberlo y hasta en forma humorística, predijo la maldición del siglo. El 2 de agosto de 1914, Franz Kafka consignó en su Diario: "Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, fui a nadar". El inicio de la guerra civil europea coincide con la gracia de un chapuzón.
Adviene el tiempo de la Movilización Total, de la guerra en las trincheras. En esos surcos y canales infectos, se apilan cientos de cadáveres mutilados, cubiertos de fango plomizo. La gran Historia registra el desembarco estadounidense en Normandía como el Día D, el 6 de junio de 1944. Mi imagen personal y trágicamente predilecta de Normandía ocurre en noviembre de 1916, cuando el humorista inglés Saki se sumerge para siempre en un cráter de obús mientras grita "Apaguen ese maldito cigarrillo" y una bala enemiga le destroza el cráneo. Un destino semejante había alcanzado un año antes —en abril de 1915— al idealista escritor de sonetos y cronista inmejorable de Norteamérica, Rupert Brooke: "joven, radiante, extraordinariamente dotado e irresistiblemente afable", a juicio póstumo de Henry James. Comisionado por la Armada Real, el poeta-soldado intenta cruzar los Dardanelos y encuentra la muerte por septicemia a bordo de un barco que circunda las diminutas costas de una isla griega y byroniana: Skyros.
La visión de Europa ocupada, del mundo entero iniciando un prolongado estado de reclusión. "Hay personas —escribe la esposa de Henri Pirenne tras la detención del historiador belga por el ejército de ocupación alemán en 1916— que se dejan abatir por la desgracia y otras a las que templa la desdicha. Es preciso querer pertenecer a estas últimas". Desde Crefeld y el campo de Holzminden, hasta su arresto domiciliario en la pequeña posada de Creuzburg, Pirenne no cejó en el intento por mantenerse lejos de la locura. Sigue al pie de la letra la epístola de su mujer y, tal vez como una forma de estar cerca de ella y de su familia, escribe su Histoire de l'Europe des invasions au xvie Siècle utilizando solamente su memoria y algunas notas desperdigadas. En la soledad de un continente sitiado, un hombre encuentra en sí mismo la compañía necesaria para reinventar el origen del Imperio y su disolución en cada una de las naciones europeas.
Como presagio del siglo, the folly twenties, la década de alboroto colectivo, terminará en un vertiginoso crack-up, en la dilatada implosión del cosmos íntimo de Francis Scott Fitzgerald. La sobriedad de la visión anuncia también el fin de la era del jazz: en algún mal rato de gratuidad que igualmente hubiera podido no ocurrir, el barman del Ritz no reconoce a Francis, su cliente más perseverante y autor de las cinco novelas más estupendas de la época. El espejismo se esfuma y los rascacielos empiezan a deslizarse apenas perceptiblemente, como esos golpes que vienen de dentro y cuyos efectos sólo se sienten demasiado tarde: "en una verdadera noche oscura del alma siempre son las tres de la mañana, día tras día", alcanzó a escribir entonces un hombre muerto, antes de caer fulminado por una crisis cardiaca a los 44 años.
Por encargo de Hitler, Goebbels ofrece a Fritz Lang el puesto de director de la industria del cine nazi. Lang declina la invitación objetando razones obvias: su ascendencia judía; el ministro de propaganda insiste y el creador de Metrópolis pide tiempo para consultar el asunto con su esposa: "esa misma noche, sin equipaje, dejando atrás su casa, sus enseres y a Thea ardiendo de rabia, tomó el expreso nocturno para París" (Guillermo Cabrera Infante).
Es el siglo del cine y de las grandes producciones. Adolfo Bioy Casares, el entrañable inventor de Morel (precursor de la pesadilla virtual) y de las más terribles y esperanzadoras historias de fantasía y amor, aventura una confesión memoriosa que goza de la actualidad de un delirante estreno hollywoodense: "ahora pienso que la sala de un cinematógrafo es el lugar que yo elegiría para esperar el fin del mundo".
Muerte y renacimiento de Borges:
En la Navidad de 1938 —el mismo año en que falleció mi padre— sufrí un grave accidente. Subía por una escalera y de pronto sentí que algo me rozaba el cuero cabelludo. Había chocado con una ventana abierta y recién pintada. A pesar de los primeros auxilios, la herida se infectó después y durante una semana no pude dormir, sufrí alucinaciones y tuve mucha fiebre. Una noche perdí el habla y tuve que ser llevado al hospital para una operación de urgencia. Me amenazó una septicemia, y durante meses estuve sin saberlo entre la vida y la muerte. Mucho después, escribí sobre esto en mi cuento "El Sur".
La convalecencia de Borges estuvo llena de tormento; solamente concluyó cuando escribió "Pierre Menard, autor del Quijote": su primer cuento y personal salvación.
Isaiah Berlin, el miembro de All Souls College más discreto y recatado con las mujeres en todo Oxford, parte a Washington dc para cumplir una misión diplomática que le gana la desconfianza del Foreign Office: manda despachos sobre la impresión que se tiene en Estados Unidos sobre Inglaterra y la guerra, pero que resultan ser la lectura predilecta de Winston Churchill. En América, el filósofo se vuelve un experto en relaciones públicas, un flapper que traba conocimiento con el primer círculo de Roosevelt, con Chaim Weizmann y Ben Gurion, con Katharine y Philip Graham, las estrellas del Washington Post. Todo marcha sobre ruedas hasta la aparición de Patricia de Bendern, la condesa de 24 años que con todo y un marido preso en el norte de África descarrila la sobriedad del historiador de las ideas. Isaiah se enamora por primera vez a los 33 años, fascinado por la alegría y el sentido del humor de la joven condesa. El suplicio se prolonga hasta 1943, durante un viaje a Nueva York en el que Patricia conoce un nuevo amor. Una noche, escucha los sonidos de los amantes anudándose en la habitación contigua. El insomnio del amor lo traspasa como un demonio en la madrugada de los rascacielos. Berlin entra en razón y logra escabullirse a la mañana siguiente: lleva consigo la llave de su cuarto de hotel, la misma llave que conservaría el resto de sus días.
Mientras transcurre la frigorífica Guerra de las Superpotencias, Julio Cortázar, el dueño de un mundo interior expansivo como una megalópolis, escribe Rayuela desde su departamento de la Place du Général Beuret o en la reclusión de una granja desvencijada cerca de Saignon. Imagina y reinventa ciudades y amores. Precipita, en medio de las muchedumbres parisinas, el encuentro entre dos cíclopes. Sin saberlo tal vez, prescribe una nueva literatura, una nueva forma de leer y amar. Cortázar y Rayuela son por ello, más que una visión, una premonición: en el crepúsculo del siglo, los cíclopes siguen buscándose unos a otros en medio de tanta tormenta finisecular. Todavía a estas altas horas de la noche alguien juega el juego de Cortázar y a veces logra atinar en la rayuela: un cíclope entrevé a su esperado cíclope cruzando una avenida mal iluminada, para luego perderlo de vista al doblar una esquina traicionera. Así es como hoy un cíclope —esa extraña criatura del siglo XX, junto con cronopios y famas— pierde lo que nunca, jamás, ganó.
Shostakovich encorvado y podrido en melancolía por haber compuesto música para Stalin —la Novena Sinfonía para celebrar el culto al Padre de las Patrias y su victoria en la guerra—, acaso recordando la Tercera Sinfonía de Beethoven en honor a Napoleón, la desilusión de Ludwig ante la coronación del falso emperador.
Microvisión contraria para el final del siglo: los andróginos Bowie y Mercury haciendo un llamado a no quebrarse bajo la presión de la aldea global, a darnos otra oportunidad, a dirigir la anticuada palabra amor hacia quienes sobreviven en el borde de la noche, encaramados en una ventana viendo pasar lo que no saben si es lo mejor o lo peor de sus vidas. –— Bruno Hernández Piché
(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.