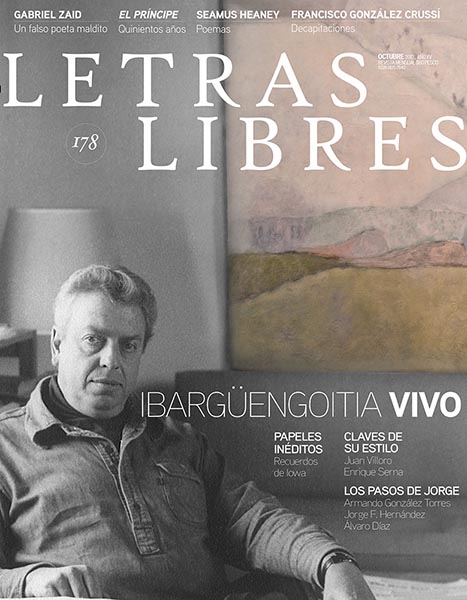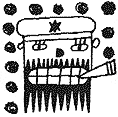“El torbellino revolucionario”, dirá José María Heredia1 en el prólogo a la edición de sus Poesías de 1832, “me ha hecho recorrer en poco tiempo una vasta carrera, y con más o menos fortuna he sido abogado, soldado, viajero, profesor de lenguas, periodista, crítico literario, magistrado, historiador y poeta a los veinticinco años. Todos mis escritos deben resentir la rara volubilidad de mi suerte. La nueva generación gozará días más serenos, y los que en ella se consagren a las musas deben ser mucho más dichosos”.2
Heredia no solo se había cansado de ser romántico sino, hombre amigo del examen de conciencia, se daba cuenta de que el liberalismo exaltado, el nacido con la Constitución de Cádiz en 1812, se había agotado y la convicción de ese agotamiento se la daba la insoportable guerra de facciones sufrida por la joven y ya infausta república mexicana. Con El Conservador, editado por el poeta en Toluca gracias a Melchor Múzquiz –quien se turnaba con su adversario, radical y yorkino, Lorenzo de Zavala el puesto de gobernador–, Heredia da uso por primera vez en México a la voz “conservador”. Según Rafael Rojas, el historiador cubano-mexicano que ha cubierto con una lectura heterodoxa ese último periodo de la vida de Heredia, ese “conservadurismo” nada tenía que ver el conservadurismo ultramontano y promonárquico que lo sucedería. Era una reacción legalista y moderada, respaldada por masones de obediencia escocesa como Múzquiz, fundador de la logia El Sol.3
A ese “conservadurismo”, proveniente de Chateaubriand (quien había fundado Le Conservateur a fines de 1818, afín al liberalismo templado de la Restauración, propio de Madame de Staël y Constant, primero y de Guizot, después, durante la Monarquía de Julio), pertenecieron tres de los escritores importantes de ese primer periodo de nuestra literatura: el doctor Mora, el Lucas Alamán de aquella segunda década de la Independencia y Heredia, entre cuyos méritos, no reconocidos hasta hace muy poco, está la fundación de El Conservador.
Heredia, dice Rojas, “asociaba el descalabro de la República con el conflicto de la primera sucesión presidencial republicana, que comenzó en 1828”, misma que llevó a que la victoria del liberal Vicente Guerrero, sucesor natural de Guadalupe Victoria, fuese desconocida por los estados, pues entonces no era el voto popular el que otorgaba la presidencia.4 En su lugar, los estados designaron al conservador Manuel Gómez Pedraza. Contra su elección hubo un levantamiento popular, el saqueo del mercado del Parián y finalmente Guerrero asumió como presidente el primero de abril de 1829, pero solo gobernó hasta diciembre. Desconocido por su vicepresidente, Anastasio Bustamante, Guerrero se dirigió hacia el sur, decidido a recobrar el poder mediante la guerra civil. En tanto, Isidro Barradas intentó reconquistar México, siendo derrotado en Tampico por las tropas del general Santa Anna, quien se convertiría a partir de ese momento en el hombre fuerte del país.
En medio de ese desastre, Heredia culpó a las logias masónicas en las que él mismo había participado de haber desmembrado la república y desde El Conservador, recurriendo a teóricos de muy diverso calado como Burke, Constant, Adam Smith o Joseph de Maistre, puso como ejemplo a la vecina república del norte, cuya estabilidad se debía a la moderación de las pasiones políticas. No en balde, en el primer número de la Miscelánea, su gran y unipersonal revista literaria, había publicado aquel contrapunto de Chateaubriand entre Napoleón y Washington.
Heredia ya llevaba algunos años decepcionado de todo cesarismo revolucionario y de Bolívar, por quien habría podido pagar con su vida cuando fue perseguido y condenado en Cuba por pertenecer a la Sociedad de Caballeros Racionales; se había desencantado desde 1827 cuando escribió “A Bolívar”, un largo y amargo denuesto, secuela de un soneto a Napoleón en Santa Elena, en el que Heredia advierte a los déspotas del destino de aquel que “sobre una roca sobre el océano expira”.5
Al juzgar a Bolívar en ese verdadero lamento de amor al ídolo caído, Heredia se pone a disposición del Ser Supremo para ser juzgado y recorre con el libertador las hazañas de Venezuela. “Mas a tu ardor sublime / no bastan ya de Araure y Carabobo, / de Boyacá y de Quito los laureles. / Libertad al Perú volar te ordena”, le escribe el poeta al héroe que imaginariamente lo ve escribir tras el hombro. Pero, tras felicitarse de la liberación de la patria de los incas y de la fundación de Bolivia, Heredia ve aparecer al dictador y termina por advertirle de que un destino similar al de Iturbide, fusilado como un bandido cuando desembarcaba queriendo regresar por sus fueros en 1824, le espera a quien había sido un “sublime Atlante”: “Libertador de esclavos a millones, / creador de tres naciones, / ¿te querrás abatir hasta monarca? / ¡Vuelve los ojos…! A Iturbide mira…”6
Terminada la guerra revolucionaria, batidos los héroes y arrepentidos sus ideólogos, como él mismo, nuestro poeta deseaba civilizar, no solo con revistas literarias, sino dotando a las nuevas repúblicas de tradiciones y rituales, preservándolas del “tumulto atroz” de las facciones, serpientes salidas de los huevos de la masonería yorkina.
Los años de Filadelfia, como nos lo recuerda Rojas, lograron que Heredia, como fray Servando o Rocafuerte, abandonaran el espíritu gaditano de 1812, impactados por los Estados Unidos, por los teóricos de la monarquía de julio, por Tocqueville y se volvieran más republicanos que liberales. En El Conservador, Heredia llega a lamentar la desa- parición de Iturbide de la escena: otra cosa habría pasado de haberse apoyado el fallido emperador en una constitución y no en un remedo de corte. “La nación”, escribirá Heredia refiriéndose a Iturbide, en ese periódico político cuya edición la alternaba con la hechura de su Miscelánea literaria, “que fuera hoy el apoyo de su tranquilidad y su poder. De entonces acá hemos visto disputar el mando supremo, y aun los puestos de clase inferior, como un botín de guerra”.7
Todavía no todo era amargura en este independentista que en 1827 desairaba a Bolívar por no mirarse en el espejo de Iturbide y en 1831 decía que México no debió haber perdido a su emperador. Creía aun que conservar la Constitución de 1824 le daba a México la posibilidad de seguir, mediante la imitación, el camino de los Estados Unidos y en su calidad de funcionario –desde febrero de 1831 era oidor interino de la Audiencia de Toluca– le tocó ser el orador principal de las celebraciones del 16 de septiembre, aniversario de la Independencia, en 1831, 1834 y 1836.
En esos discursos, Heredia, hablando como el mexicano que él se sentía ser, iba proporcionando su visión de la reciente historia revolucionaria del país, cada vez más desapegada de la ortodoxia liberal y destinada a glorificar al Plan de Xalapa, el golpe conservador del vicepresidente Bustamante, en 1829. Heredia insistía en la incapacidad política y militar del cura Hidalgo, autor de atrocidades que mancharon la causa de la Independencia, salvada por el “genio prodigioso” de Morelos, cuya gesta completó el desastrado Iturbide, “¡Padre y libertador de Anáhuac!, recibe en tu sangriento sepulcro el tributo de lágrimas y gratitud de la nación que redimiste y no fue cómplice en tu abominable asesinato”.8
En los discursos del 16 de septiembre, resume Rojas en Las repúblicas del aire, Heredia, orador en la plaza mayor de Toluca, “reiteraba una visión saturnina de la gesta separatista y republicana en México. Los grandes próceres de la Independencia –‘los destinos de la patria parecían personificarse en su gloria y en su fortuna’– habían sido sacrificados en la orgía de sangre que desató la guerra civil”.9
A partir de 1822, consignaba Heredia, Iturbide y Guerrero habían “ensangrentando el patíbulo”, Victoria y Nicolás Bravo desechados por las disensiones, de tal modo que solo le quedó, al poeta, medio curar su orfandad, en 1836, convirtiéndose en apologista de Santa Anna, “el guerrero que en la noble constelación de los campeones de la independencia brilló con lustre solo inferior al grande Iturbide”.10
Menos que la servidumbre, proverbial en América Latina, del poeta libertario que viejo y cansado se amanceba con un caudillo, había en Heredia, leyendo lo que escribió en El Conservador, una obsesión por dotar a México de un ceremonial cívico republicano tal cual lo había visto florecer en los Estados Unidos. Este modesto juez republicano, que no otra cosa había llegado a ser Heredia, apostraba al país con las virtudes republicanas de la virtud y el deber. Recurriendo a Chateaubriand, otra vez, Heredia clamaba en El Conservador por alejar a los mexicanos de las ficciones del interés y orlar a la república de religiosidad cívica.
Heredia, condenado en Cuba por separatismo, pedía, por ejemplo, al gobierno que no tolerase el separatismo de los yucatecos. Pero ese celo extremo de El Conservador en apoyar el federalismo moderado del gobierno de Bustamante (cuya eminencia, más que gris, era Alamán) fue topándose, otra vez, con la fatalidad de tomar partido entre las facciones. Agraviado su amigo, el prócer y poeta Andrés Quintana Roo, Heredia se involucró en la nueva fase de la guerra civil, apoyando a Santa Anna y buscando la reconciliación política con Zavala.
En una carta a Tomás Gener, exiliado en Nueva York, Heredia se presentaba como harto de todos los partidos, dejando un paisaje de un México donde ni los liberales ni los conservadores estaban a la altura de la historia: “La situación de este país es cada vez más triste. Los inicuos hipócritas que ocupan el ministerio han declarado la guerra a toda libertad y cada comandante militar es tan absoluto como Fernando VII. Las cámaras se componen de egoístas, bribones o cobardes, y callan en medio de los horrores más inauditos…”11
Las últimas actividades políticas mexicanas de Heredia reflejan esa amargura y esa confusión. Hizo equilibrios osadísimos entre su amigo Múzquiz, presidente interino en octubre de 1832 sin romper con el rebelde Santa Anna, con quien vivaqueaba. A principios de 1833, volvió a quedar bajo el cobijo del radical Zavala y fue electo diputado a la legislatura del Estado de México pero dimitió en julio de ese mismo año, incapaz de conciliar su liberalismo conservador y moderado, atacado desde la izquierda y desde la derecha, según consta en la polémica sostenida entre El Fanal y El Reformador, los periódicos rivales que ocuparon la calle una vez desaparecido El Conservador.
“El extraordinario esfuerzo mental que me fue necesario para soportar con moderación tales ofensas, ha aumentado la alteración empezada ya en mi vida por los peligros y fatigas que arrostré en la última revolución”, les dijo el poeta a los diputados mexiquenses al renunciar.12 Heredia se convenció, tardíamente, de que su mundo no era el de Gómez Pedraza, Zavala o Santa Anna: sus últimos bandazos políticos muestran a ese hombre aturdido que él mismo describe. Se concentró, salvándose a medias, en la edición definitiva de sus Poesías, aparecida en 1832 y en dirigir el Instituto Literario del Estado de México, que fundó a iniciativa de Zavala, su generoso protector, en quien Heredia quizá estaba pensando al escribir los versos de “A un amigo, desterrado por opiniones políticas”. También fueron los días en que se empeñó en traducir, del inglés, a Scott y a Tytler, empresas enormes y renovadoras: dar a conocer en nuestra lengua al campeón de la novela histórica y dotar a los estudiantes de unas modernas Lecciones de historia universal, como las eran las del escocés.
El fracaso político de Heredia se tornó existencial y para ello basta con leer algunos versos de la “Oda al C. Andrés Quintana Roo”. Tras los recuerdos líricos de sus juventudes dedicadas al esfuerzo emancipador, se impone la cruda realidad, solo enmascarada por la recurrencia, ya muy anticuada en esas fechas, al atrezo neoclásico: “quise cantar; mas la rebelde Musa, / présaga de los males venideros, / prestar no quiso inspiración al labio”.13

Malos versos, mal país. Heredia le cuenta a Quintana Roo que la victoria de Santa Anna contra el invasor Barradas no le inspiró, en ese día de 1829, ningún verso notable pues las musas presagiaban la futilidad de festejar esa última victoria, simbólica o anecdótica, contra el humillado Imperio español. En los versos siguientes, Heredia vuelve a denunciar la pequeñez y la politiquería de la república y sale a relucir el ejemplo del glorioso Washington y las sombras una y otra vez resucitadas desde la utilería neoclásica de los Marios, las Catilinas y los templos de la Minerva, antros que se habían convertido del anacronismo y de la falta de inspiración. Nadie más hipócrita y exagerado que un romántico cuando yerra. Teatro, mal teatro.
La herida sangró por donde estaba peor suturada y su nacionalidad mexicana le fue negada. Fue impugnada su elección como diputado local en 1833 porque la constitución política del Estado de México, redactada cinco años atrás por el buen doctor Mora, establecía entre los requisitos para ser electo diputado “ser ciudadano del estado, natural o naturalizado en cualquier punto de la República Mexicana, y vecino del estado”. Pero resultaba que la naturalización de Heredia, según él válida desde 1825 gracias a la residencia permanente que le otorgó el presidente Victoria, “no llegó a completarse nunca”, a juicio de Rojas. Heredia defendió su escaño, remontando su nacionalidad mexicana “a los años 1818 y 1819 cuando residió en México mientras su padre era funcionario” virreinal, aduciendo que el Plan de Iguala lo reconocía como mexicano. Sus detractores dijeron que yéndose a Cuba en 1821 y no regresando a México sino hasta 1825, había perdido su nacionalidad, dudosa, pues lo que de Victoria recibió Heredia fue solo un salvoconducto.14
De nada le valió a Heredia presumir de su trabajo como secretario de Victoria, ni sus cargos como juez en Veracruz y en Cuernavaca, donde se batió con elocuencia contra la eficacia punitiva y la moralidad política de la pena de muerte, ni recordar sus antiguos méritos como independentista, en Cuba. Heredia no era mexicano y a la decisión política y legal siguió de manera progresiva e imperceptible su expulsión de la historia de la literatura mexicana.
Toda esa decepción –el aliento hispanoamericano posterior a la disolución del imperio español se había acabado, además– quedó grabada en las estrofas finales de la oda a Quintana Roo: “¿Y el opulento Anáhuac, para siempre / será ludibrio y compasión del Orbe? […] / como el sublime historiador de Roma, / tal vez me inclino a blasfemar y pienso / que cual nave sin brújula ni carta / en fiero mar sin fondo y sin orillas, / el hombre vaga, y que inflexible, sorda, / ciega fatalidad preside el mundo.”15
Fue entonces cuando Heredia volvió a mirar hacia Cuba. En mayo de 1834, el poeta se enteró que la reina regente de España, María Cristina de Borbón, había amnistiado a un grupo de separatistas cubanos. Y teniendo cerrada, por su extranjería, la vida política local, todavía creyó en que habría algún destino diplomático, a sueldo de los mexicanos, para él, ya fuera en los Estados Unidos o en España. Pero no pasó nada debido, quizá, a que Zavala, su benefactor, se había tornado en un separatista texano. Tomó así, Heredia, la decisión política más grave de su vida, la de dirigirse a Tacón, capitán general español de la isla de Cuba, solicitándole autorización para visitar a su madre y lo hizo en los siguientes y famosos términos: “Es verdad que hace doce años la independencia de Cuba era el más ferviente de mis votos y que por conseguirla habría sacrificado gustoso mi sangre; pero las calamidades y miserias que estoy presenciando desde hace ocho años han modificado mucho mis opiniones, y vería como un crimen cualquier tentativa para transplantar a la feliz y opulenta Cuba los males que afligen al continente americano.”16
Mal que le pese al nacionalismo cubano, “la abjuración” de Heredia no fue hija de la debilidad de un poeta romántico que no quería morir antes de ver por última vez a su mamá, sino la “confesión de un liberal”, como la llama propiamente Rojas, en perfecta armonía con la evolución de sus ideas políticas tras más de una década en las cercanías del poder en México, en la cual había visto esfumarse todos los sueños que un liberal de 1820 podía tener en torno a una república virtuosa. Justamente, como bien lo señala Rojas, el republicanismo conservador consideraba secundaria la cuestión del régimen político. Bajo una monarquía podía haber virtud, pensaba Heredia, como lo creían los guizotianos bajo Luis Felipe, tan admirados por los liberales a quienes las amarguras facciosas y los caudillismos reiterados, habían moderado. “Les advierto, para que no se espanten, que no me van a ver a mí sino a mi sombra o espectro”, les escribió a sus amigos, anunciándose antes de viajar.17
Heredia estuvo tres meses en la isla y en ella la letra escarlata de la traición no lo abandonó nunca. “¡Ángel caído!”, le gritaba Domingo del Monte, quien le dio la espalda. Quizá sea Leonardo Padura, en las páginas que le dedica a esa despedida en La novela de mi vida (2002), sobre Heredia, quien más se acerque a lo que fue ese auténtico regreso sin gloria: con frecuencia los novelistas, en su libertad, entienden mejor las cosas que los biógrafos y los exégetas. Regresó de Cuba en peor estado del que se fue y alguien se compadeció de él al retratarlo así: “La ropa le baila en el cuerpo enflaquecido por la danza trágica de las ‘malditas tercianas’.”18
Martí mismo, más clemente que los martinianos, prefirió no comportarse como un juez: “Y al ver Heredia criminal a la libertad, y ambiciosa como la tiranía, se cubrió el rostro con la capa de tempestad, y comenzó a morir.”19
Heredia, dice Rojas, ha sido canonizado dos veces, como nacionalista, en el siglo XX y como romántico, en el XIX. Para borrar al liberal conservador de El Conservador, desencantado de los desastres republicanos provocados por la Independencia, han disculpado su respaldo a Múzquiz, Bustamante y Alamán como una jugarreta oportunista corregida a tiempo cuando regresaron los radicales al poder con Zavala y Valentín Gómez Farías. Yo creo, con Rojas, que más bien fue al revés: entre 1827, cuando se opuso a la expulsión de los españoles, y 1836, ya afecto al centralismo, Heredia se había convertido, pese a los bandazos de la desesperación y de la sobrevivencia, en un liberal conservador hecho y derecho. Creer lo contrario y convertir la carta a Tacón solo en una flaqueza de poeta casa muy bien con los mitos nacionalistas que aún nutren al agónico castrismo en el siglo XXI. Heredia murió lamentando, entre nosotros, la ausencia de un Washington, el patricio que se retira a casa una vez cumplida su misión.
En cuanto a la canonización romántica, Heredia ha sido puesto en paralelo con Lord Byron, a quien tradujo, admiró y criticó (el Don Juan le parecía abismal), por la melancolía, el destierro, la decepción ante el mito napoleónico que en el cubano equivaldría al descrédito del Bolívar tentado por la dictadura, pero sobre todo por el amor por la independencia de Grecia en 1820.20
Tendremos el privilegio de leer, de la pluma de Heredia, un resumen de aquel asunto de Grecia, pues las Lecciones de historia universal (1801), del historiador escocés Alexander Fraser Tytler (1747-1813), Lord Woodhouselee, que el cubano traducía bastante mal, por cierto, según la comparación hecha por Nancy Vogeley con el original, solo llegaban hasta el reinado de Luis XIV. Así que Heredia agregó algo de historia contemporánea y añadió, entre varias, la lección 84:
En 1820 estalló la revolución de la Grecia. Esta tierra clásica de ingenio, saber y heroísmo había sufrido por más de tres siglos el yugo desolado de los turcos. La ambición audaz de Catalina II hizo creer a los griegos que le deberían su restauración, pero su esperanza fue vana. A principios de 1820 emprendió la Puerta Otomana reducir por la fuerza rebelde a Ali-bajá, tirano de Jonina, y este no vaciló en llamar a los griegos a las armas. Al principio de 1821 levantó en Moldavia el estandarte de la independencia el príncipe Alejandro Ypsilanti. Pero batido por los turcos, tuvo que refugiarse al territorio austríaco, donde fue encerrado en una prisión hasta su muerte. Al mismo tiempo, toda la Morea y muchas islas de Archipiélago se insurreccionaron contra los turcos. Nuestro plan nos veda entrar en los pormenores de esta lucha complicada: tanto en el mar como en tierra probaron los griegos modernos a la Europa atónita que eran dignos de sus antepasados, renovando los prodigios de Salamina y Platea. Empero, los horrores de esta guerra exterminadora se vieron con fría indiferencia por los reyes cristianos, cuyo interés a favor de los griegos oprimidos se subordinaba al temor de dar un mal ejemplo, protegiendo su rebelión contra el poder legítimo del Sultán. La muerte de Alejandro de Rusia en fin de 1825, dio nuevo aspecto a la política europea. Las grandes potencias ofrecieron su intervencion para terminar la lucha de Grecia y el Sultán la rechazó con menosprecio. Entonces la escuadra combinada destruyó en Navarino a la turca y egipcia. Enseguida el emperador de Rusia invadió la Turquía, batió a las huestes musulmanas que se le opusieron, y ya distaban poco de Constantinopla, cuando el Gran Señor hizo la paz, conviniendo en la independencia de la Grecia. La suerte de esta bella parte de Europa aún no se arregla definitivamente, y el conde Capo d’Istria, que presidía su gobierno provisorio, ha sido asesinado, según las últimas noticias.21
Heredia, no sé si por pudor de poeta o seriedad metodológica, no menciona en su adición de 1831 al libro de Tytler, la muerte de Byron en Grecia, acaso también porque anticipaba la suya en México. Aunque los poemas neohelénicos de Heredia son anteriores en dos años al destino fatal del poeta inglés en Missolonghi, no olvidemos que el primer viaje a Grecia de Byron fue en 1809 y que Grecia fue la materia del Canto II del Childe Harold (1809), de tal forma que por arte de magia, es decir, por el empeño de la poesía, es que el culto neoclásico se transformó, gracias a Byron, en actualidad romántica. Byron primero, Heredia después, disuelven esa contradicción académica entre el neoclasicismo y el romanticismo. Si Grecia podía volver a la historia universal, desde la desolada periferia de Europa, quedaba desactivada la innovación retrógrada y nacía la literatura moderna.
La Grecia de Heredia fue mexicana: venido de una isla, Cuba, como Lord Byron de Inglaterra, el cubano atravesó desde niño el mar Caribe así como Lord Byron cruzó a nado el Helesponto. Pero sobre todo, en algo se parece la muerte de Lord Byron en Missolonghi a la larga agonía de Heredia en la república mexicana. Para el poeta inglés, llegado desde Génova a Cefalonia en calidad de mecenas y de mesías, cargado de oro, rifles y poesía, Grecia resultó ser una tierra destruida, más que por los invasores otomanos, por las disensiones civiles griegas, que lo desanimaron, poniéndolo en manos de los médicos y de las célebres sangrías que lo desangraron hasta matarlo, ya se sabe, el 19 de abril de 1824. Desconsolados, los griegos no hacían ruido en las noches para dejar dormir al agonizante, narra Harold Nicolson. Habían creído que el genio literario era genio a secas y que bastaba con un poeta para redimir a una nación.
A Heredia lo mató, no la nostalgia de Cuba, sino el fracaso de la república mexicana, perdida entre logias y caudillos. “Palabrería y confusión de lenguas, gestos de adversarios coléricos, ladridos de perros por las noches”, había consignado un testigo de la muerte de Lord Byron y un cuadro similar debió rodear la de Heredia.22 En sus últimos años, agotada la vena crítica de la Miscelánea, fallida la Minerva, su última revista literaria, lejanos los tiempos de El Iris hecho con aquel par de carbonarios italianos, su presencia, la del no mexicano por decreto, se fue desvaneciendo.
A pesar de que Guillermo Prieto recordó haber visto y escuchado “muchas veces” en el estudio de Quintana Roo al “grande Heredia”, “con su tez morena, su frente radiosa, nariz delgada, boca grande con largos dientes, su risa estridente que repelía”, lo cierto es que los jóvenes “académicos” reunidos en torno a su amigo el prócer, teniéndolo a él de mentor, quizá habrían leído más y mejor. Puede que haya sido la “desigualdad de su carácter” registrada por Prieto, es decir, su amargura, lo que acabó por alejar a la nueva generación, pomposamente agrupada en la autoproclamada Academia de Letrán, de su influencia cosmopolita.23
Su propia poesía, por aquello de que todo lo que madura se pudre, se fue secando. En el corazón de la innovación retrógrada siempre duerme el anacronismo y cuando este despierta todo se llena de telarañas y cenizas. Durante cierto tiempo, de Heredia solo quedó el rédito turístico de haberle cantado al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, los volcanes que asombraron a la recién llegada madame Calderón de la Barca, en diciembre de 1839.24
Su primo hermano y homónimo, nacido casi cuarenta años después que él, el parnasiano de lengua francesa José-Maria de Heredia (1842-1905), le dedicó uno de sus peores poemas, que además tuvo la ocurrencia, hijo de peninsular y francesa aunque nacido en Cuba, de escribírselo a guisa de homenaje y en español. El segundo Heredia se sentía más orgulloso, por cierto, de ser descendiente de un oscuro conquistador que de llevar el nombre de uno de los primeros poetas modernos.
Cierta posteridad, más allá de América, tuvo Heredia olvidándose de la protocolaria y cicatera recorda- ción lírica de su primo francés. Entre las migajas se contó la traducción de algún verso suyo al italiano y unas líneas respetuosas pero mal informadas, en Francia y de Villemain, el buen crítico profesoral que rivalizó con Sainte-Beuve y se ganó la tirria de Baudelaire. Villemain, en 1859, incluyó y comentó a Heredia entre los pindáricos modernos, según el malhumorado informe de Menéndez Pelayo.25
Murió nuestro José María Heredia el 7 de mayo de 1839 en la ciudad de México, en el número 15 de la calle del Hospicio, a los treinta y cinco años y no en Toluca, su tierra de adopción, pues a la capital lo había traído la oferta de una chambita periodística (en el Diario del Gobierno) ofrecida por su amigo el general Santa Anna, presidente de la república apenas por cuarta vez.
Poeta de breve y luminosa presencia, pálida estrella que brilla cuando el largo mediodía neoclásico se extingue y el romanticismo nos llena de noche, para decirlo falsificando un poco a Sainte-Beuve, además de haber sido el primer crítico literario que hubo en México, Heredia finiquitó, con esa fundación crítica y con la novela histórica que muy probablemente escribió, Jicotencal, la innovación retrógrada y puso a la literatura mexicana en su tiempo. Pero mientras la república, al abortar, lo rechazaba, este liberal conservador había agregado a “En el Teocalli de Cholula”, su mejor poema, esa descripción de los sacrificios humanos de los aztecas que en su adolescencia ignoraba o justificaba, por horror de lo español. No me extraña ese olvido como tampoco me sorprende su corrección: Heredia es el primer poeta hispanoamericano escapado del Terror. El suyo, su terror, no es el de la guillotina, aunque bien pudo conocer, en Cuba, el cadalso, sino el del fracaso de las inocentes ensoñaciones liberales. Le aterroriza la tiranía de los pequeños, el aspirantismo de los mediocres, la gana de posteridad de los generales. A veces, sin duda, acuerda con ellos, sobreviviendo, convencido de que una república virtuosa requiere de conservar y pactar. Una nación moderna, no la restauración de la Grecia clásica, era la deseada por Lord Byron cuando les gritaba a los gerifaltes ansiosos de armamento barato y a los vendedores de baratijas: “¡No soy un anticuario, soy un moderno, no me interesan sus antigüedades!” Lo mismo debió ocurrirle a Heredia.
Y como no era mexicano Heredia, según advierte Vogeley, no se dedicó a escribir sobre la historia nacional, como los Bustamante, los Mora, los Zavala y los Alamán, sino a traducir la historia universal. Al hacerlo pesarosamente, de un idioma que le era ingrato, el inglés, y al creerse bien pagado por su ansiedad de educacionista, hizo de esas Lecciones de historia universal el flujo de universalidad que acabaría por ponerlo, a él mismo, a Heredia, en el origen de nuestra modernidad literaria, pues en aquellos tiempos la historia, sin tener que ser por ello mentirosa, era considerada robusta rama de la literatura.
El compositor Jean Sibelius decía, muy orondo, que la opinión de los críticos literarios no debe ser tomada en cuenta pues se trata de gentes que no merecen, ni siquiera, la erección de estatuas en su honor y en su recuerdo. Pese a todo, el poeta José María Heredia, el crítico fundador de nuestra literatura moderna, es una de las excepciones. La tiene, su estatua, en Toluca. ~
1 Ofrezco a continuación un extracto de la Historia mínima de la literatura mexicana del siglo XIX que estoy escribiendo para El Colegio de México. Se trata del dedicado al poeta cubano José María Heredia (1803-1839) como escritor y, sobre todo, como crítico literario mexicano. No habría yo podido redactar estas páginas sin la obra de dos cubanos-mexicanos, como acabó por serlo el propio Heredia: Alejandro González Acosta y Rafael Rojas. González Acosta ha atribuido casi irrefutablemente al poeta la autoría de Jicotencal (1826), una de nuestras primeras novelas, a la vez histórica y romántica, y ha sido el investigador que ha rescatado, entre otras cosas heredianas, la Miscelánea, la revista literaria hecha por Heredia, en Tlalpan y Toluca, entre 1828 y 1832. Rojas, por su parte, en Las repúblicas del aire. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica (2009) ha visto con ojos nuevos la pesarosa vida del poeta en la política mexicana de las dos primeras décadas de la república.
2 José María Heredia, Poesías, Toluca, Imprenta del Estado, 1832.
3 Rafael Rojas, “José María Heredia y la tradición republicana” en Las repúblicas del aire. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica, México, Taurus, 2009, pp. 144-146. Otra versión de ese ensayo: Rafael Rojas, “El tradicionalismo republicano. José María Heredia y el periódico El Conservador”, en Erika Pani (coordinadora), Conservadurismo y derechas en la historia de México, i, México, fce, 2009, pp. 135-174.
4 Ibíd., p. 148.
5 Ibíd., p. 153; Manuel García Garófalo y Mesa, Vida de José María Heredia en México, 1825-1839, México, Botas, 1945, p. 188.
6 Heredia, Niágara y otros textos (Poesía y prosa selectas), edición de Ángel Augier, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990, pp. 84-88.
7 Citado por R. Rojas, Las repúblicas de aire, op. cit., p. 159.
8 Ibíd., p. 161.
9 Ibíd., p. 162.
10 Ibíd., p. 162.
11 García Garófalo, op. cit., p. 422.
12 García Garófalo, op. cit., p. 474.
13 Heredia, Niágara y otros textos, op. cit., pp. 97-98.
14 Rojas, Las repúblicas del aire, op. cit., pp. 175-176. Véase también de Rafael Rojas, Cuba mexicana. Historia de una anexión imposible, México, sre, 2001, pp. 442-449.
15 Heredia, Niágara y otros textos, op. cit., p. 99.
16 Rojas, Las repúblicas del aire, op. cit., p. 183.
17 José María Chacón y Calvo, Estudios heredianos, La Habana, Trópico, 1939, p. 11.
18 Citado por García Garófalo, op. cit., p. 142.
19 Martí, “Heredia” en Obras completas, 5, La Habana, Ediciones de Ciencias Sociales, 1975, p. 171.
20 La obvia idea de hacer un paralelo entre Byron y Heredia no se me ocurrió a mí por primera vez sino al escritor cubano Manuel Sanguily (1848-1925): véase García Garófalo, op. cit., p. 737.
21 José María Heredia/Alexander Fraser Tytler, Lecciones de historia universal, i-iv, Toluca, Imprenta del Estado, 1831. Debo a la generosidad de Alejandro González Acosta el acceso a este material en proceso de transcripción que deberá formar parte de las proyectadas Obras completas de Heredia, a su cargo, que publicará la unam. Asimismo, él me proporcionó copia de la introducción a las Lecciones de historia universal de Nancy Vogeley, quien ya había tratado el asunto de la historiografía en Heredia en “Heredia y el escribir de la historia”, en Lelia Area y Mabel Moraña (compiladoras), La imaginación histórica en el siglo XIX Rosario, unr Editora, 1994, pp. 3956.
22 Harold Nicolson, Byron. El último viaje, traducción de Ernesto Junquera, Madrid, Siruela, 2010, p. 181.
23 Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos (1906), en Obras completas, i, prólogo de Fernando Curiel y presentación y notas de Boris Rosen Jélomer, México, cnca, 1992, p. 92.
24 Madame Calderón de la Barca, La vida en México durante una residencia de dos años en ese país, traducción y prólogo de Felipe Teixidor, México, Porrúa, 1959, p. 287.
25 Está la referencia en Villemain, Essais sur le génie de Pindare et sur la poésie lyrique dans ses rapports avec l’élévation morale et religieuse des peuples, París, 1859, según se lee en Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, ii, Madrid, csic, 1993, pp. 766-769.
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile