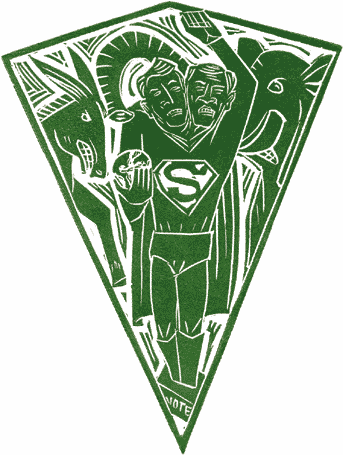Se pensaba antes del 7 de noviembre —y acaso hasta la madrugada del día siguiente— que el cambio de presidente de los Estados Unidos, por más cerradas que estuvieran las elecciones, sería refrescante: es tan profundo el odio por Clinton de la mayoría republicana en el Congreso, que un nuevo comienzo necesariamente tenía que significar el fin para las trabazones de proyectos y presupuestos que marcaron los años de su gobierno.
Suceda lo que suceda antes de la toma de posesión en enero, es seguro que durante los próximos cuatro años recordaremos la abominada ingobernabilidad de la era Clinton como unatontera: hasta el otoño de 2004, el hombre más peligroso del mundo encabezará un gobierno con niveles de dificultad desconocidos en los tiempos modernos: no hay legitimidad posible en un mandato asignado por una diferencia de votos que en el momento más álgido de la batalla poselectoral se limitaba a menos de 250, ni muchas posibilidades de negociación en un Congreso tan rotundamente tablas.
El drama que de pronto le reveló a los estadounidenses la disfuncionalidad de su estrafalario sistema electoral —sospecho que la asombrada parálisis de la multitud tuvo más que ver con el hallazgo de que un día amanecimos enfrascados en una zacapela propia más bien de naciones latinoamericanas que con el hecho de no tener presidente después de las elecciones— ha alcanzado niveles shakespearianos: no hay competencia más encarnizada que la de dos delfines; los odios son antiguos y hondísimo el sentido de predestinación al trono en cada uno.
Desde la cómoda perspectiva que concede la distancia, hoy es obvio que nunca hubo modo de ajustar al igualitarismo estadounidense la guerrita multiasesorada del gobernador Bush y el vicepresidente Gore: hijo de presidente el primero y de senador el segundo, los dos pasaron las etapas clave de su formación comiendo con cucharita de plata en las recepciones más sonadas de Washington D.C. Es sintomático de su pertenencia a la nobleza local que, en un tiempo en que el tema de la educación pública ocupa el segundo lugar entre las preocupaciones de los votantes, ninguno de ellos asistió alguna vez a una escuela que no fuera privada.
Curiosamente, lo que hizo de las campañas electorales un esplendor de aburrición es lo mismo que ha generado la postemporada del siglo. Pocos en el país del self-made man podían identificarse plenamente con alguno de los candidatos que se pasaron todo el año tratando de atraer electores. Cuando al final fue evidente que ninguno de los dos contaba con una mayoría considerable, la gente salió a votar en proporciones inusuales, no tanto para elegir a uno como para evitar que llegara el otro.
La pérdida de norte en el sistema de orientación política es un fenómeno reciente y universal. Pasamos por una época en que hasta el vocabulario relacionado con la cosa pública ha perdido fijeza: en Argentina un gobierno socialdemócrata con arraigo en la izquierda impulsa adelgazamientos gubernamentales de acuerdo con las estrategias del Fondo Monetario Internacional; en México, los intelectuales conservadores votaron en masa por el partido que llevaba por signo a la rosa socialista, mientras reputados izquierdistas asesoraban al PAN; en España, el Partido Popular —de origen marcadamente derechista— medra desde un Estado de dimensiones casi soviéticas; en los propios Estados Unidos, el presidente Clinton, percibido como a la izquierda en el registro político local, aprobó reformas a los sistemas de medicina y asistencia públicas que Reagan no se hubiera atrevido ni siquiera a proponer; lo mismo se puede decir del gobierno laborista de Blair en Inglaterra.
En este contexto, no es extraño que al principio del ciclo electoral estadounidense el sentimiento general de los votantes señalara que no había diferencias sustanciales entre las propuestas de los partidos Demócrata y Republicano; la mayoría de los votantes mostraba una preferencia por Bush, apoyada en el único e inquietante motivo de que hace mejores chistes que su contrincante —no es difícil, de cualquier modo, hacer mejores chistes que Gore. La percepción según la cual daba lo mismo quién ganara se perpetuó, además, por las condiciones en que cada partido llegó a las primarias: los republicanos, en uno de sus momentos de imagen pública más baja, hubieron de producir la idea del "conservadurismo compasivo", que los acercaba al centro. Ahora ya se sabe que trasladada a propuestas duras esta noción es sinónimo de la privatización de las escuelas, los programas de asistencia y el sistema de pensiones, es decir: la subasta de lo que dejó Clinton; pero por entonces el concepto era sólo eso —un nombre sin referentes concretos— y parecía razonable. En las primarias del partido demócrata, Bill Bradley, ciertamente radical en términos de política gringa, obligó a Gore a emprender una campaña de tintes conservadores que, aunque sólo duró mientras el ex jugador de baloncesto representaba alguna amenaza, dejó al vicepresidente mal parado frente a los electores más liberales y a los votantes más radicales en plan de apoyar al Partido Verde: una asociación que recuerda a la vieja Liga Comunista tanto por el rigor de sus ideales como por la solidez racial de su membresía; los seguidores de Nedar son todos güeritos disidentes de un partido orgulloso de representar los intereses de la negritud.
Las convenciones partidarias, entre obscenas y bochornosas por sus acentos intimistas y sus desaforados despliegues de cursilería, pese a todo, modificaron el panorama. Durante unas cuantas semanas Gore adelantó en las encuestas por varias razones: pudo deshacerse de la sombra corruptora de Clinton, eligió a un candidato a vicepresidente con una trayectoria conmovedora y logró ajustar con gracia los preceptos de su campaña en un discurso populista. Las cosas probablemente hubieran seguido así de no haber cometido los promotores del vicepresidente el error carísimo de hundir las expectativas del público en torno a las capacidades del gobernador de Texas para argumentar en favor de sus propuestas: dado que se esperaba que Gore trapeara el piso con su contrincante en los debates, cuando resultó que Bush era capaz de articular algunas frases —no todas— los votantes se convencieron de que no estaba tan mal. Los medios, acaso preocupados por la extrañeza demócrata ante la insolvencia ética de la programación televisiva, hicieron el resto perfilando a Gore como un intolerante aficionado a la mentira. Para la entrada del otoño las encuestas ya habían recuperado el angustioso equilibrio que alcanzó su momento más alto en el día mismo de la elección.
Todo el mundo estaba consciente de que la jornada del 7 de noviembre iba a ser extraña debido al sistema de voto colegiado que impone la ley estadounidense para elegir presidente, pero a nadie se le ocurrió pensar lo que todos sabemos en el tercer mundo: que en situaciones de equilibrio tenso, el hilo se rompe siempre por lo más fino; en este caso Florida, el estado gobernado por el hermano de uno de los candidatos a presidente. Es tanta la fe de los gringos en la legalidad de su sistema político, que no tienen ni un vocabulario ni un sistema de ideas que describa la transa electoral. Ante la presencia de mapaches, padrones rasurados, boletas alteradas y ratones locos, los periodistas más incisivos se han quedado en el alegato de las abstracciones: la discusión sobre la pertinencia de la institución de los electores colegiados en una democracia moderna. Es difícil de creer, pero de este lado del Río Bravo nadie encuentra sospechoso que el voto por el hijo de un presidente se discuta en el estado que gobierna su hermano.
El segundo motivo que no se cansan de repetir los analistas para explicar el infortunado desenlace de la jornada electoral es todavía más penoso: supone que de haberse retirado a tiempo el candidato del Partido Verde, las cosas nunca habrían alcanzado el extremo al que llegaron. Tienen razón matemática quienes afirman esto, pero los ciega la circunstancia: la posibilidad del empate entre dos candidatos no se debe tanto al hecho de que exista el sistema de voto colegiado como a que, precisamente, no existen más que dos partidos políticos que se lo dividen todo; cada tantos años en partes iguales. Si el desarrollo de los partidos Verde y Reformista fuera alentado —bastaría tal vez con dejar de condenar sus precarias existencias—, tanto la situación de empate técnico como la de ingobernabilidad a que se enfrentaron los demócratas durante la administración que termina serían imposibles.
En lo hondo todo parece venir del nudo de la cosmovisión americana: los gringos ven un valor en la nitidez, y la consideran más importante como herramienta de supervivencia nacional que los criterios de practicidad o legitimidad. Les repugna tanto la posibilidad de un espectro político amplio y matizado como la idea de que fuera posible hacer trampa a gran escala, así que ponen la otra mejilla: el dolor de una cachetada pasa rápido una vez que se mira hacia otro lado.
Es probable que la experiencia de estas elecciones logre por fin que se instituya el voto directo en los Estados Unidos. Es cierto que es poco razonable la posibilidad de que el candidato elegido por la mayoría no llegue a la Casa Blanca, pero la perspectiva de una enmienda constitucional también deja un gusto a tristeza: hay algo de profundamente republicano —considerando el sentido original del término— en el hecho de que sean los estados y no la nación misma los que tengan la última palabra sobre quién preside la Unión. Si se llega a cancelar el sistema de electores delegados en los Estados Unidos, habremos perdido, en nombre de la pragmática, otra joya del idealismo occidental. Además se perderá la envidiable condición de respeto a las minorías —raciales, intelectuales, gremiales y hasta geográficas— que supone el sistema colegiado, todo en nombre de un pureza democrática que no viene al caso en un país como este: el prurito cuentachiles del voto directo tiene absoluto sentido en la medida en que la tentación totalitaria sea una presencia amenazante.
Por estos días recorre al país completo el sentimiento de que algo se ha roto para siempre. Entre la incertidumbre, la única certeza generalizada —por distintas razones, pero a todos los niveles—, es que en el futuro todos vamos a extrañar las maneras encantadoras y el comportamiento un tanto sórdido —de abogado gordo, sureño y feliz— de Bill Clinton.
El último informe de gobierno del presidente en funciones gozó del aire apoteósico de las grandes despedidas: durante los más de sesenta minutos que duró el discurso —una extensión inaceptable en el territorio en que se inventó la fiesta de coctel y la ronda de conferencistas—, Clinton tuvo al país en el puño como sólo suelen hacerlo las finales de la NBA. Cínico, arrogante, ingenioso y un tanto desfachatado, ejercitó todas las varia-bles de la autocelebración con la elocuencia cargada de veneno de los grandes supervivientes. Tenía razones: nunca un país ha sido tan próspero como lo son hoy los Estados Unidos, aunque esta prosperidad sea la peor distribuida del último cuarto de siglo.
Con la inauguración de enero, se terminará la época dorada de las fiestas rumbosas y los puros interminables en la Casa Blanca. Los años Clinton vieron reventar muchos y contrapuestos récords de la historia política norteamericana: más juicios que ningún presidente en funciones, más ministras en el gabinete, menos desempleo, más trabajadores sin seguro social en un país en que una vacuna infantil cuesta alrededor de 150 dólares, más acciones militares con menos bajas, más fotos de Arafat dándole la mano a primeros ministros israelitas, más millonarios en un solo país de los que nunca se pensó posibles. Siempre en la línea finísima que separa a la gloria del escándalo, el ex gobernador de esa nimiedad que es Arkansas va a ser recordado como el titán de una campechanía que desde ahorita ya está haciendo falta: sólo a él se le pudo haber ocurrido pedir una pizza al Domino's de Pennsylvania Avenue el día en que asumió la presidencia.
Un remoto sitio de internet —hoy de lo más célebre— dedicado a la venta de automóviles de modelos clásicos ofreció durante este año a sus visitantes la oportunidad de participar en una encuesta en tres capítulos, dudosa pero visionaria: debían decir a quién preferirían comprarle un coche entre Bush y Gore, señalar con qué modelo identificaban a cada candidato y si lo comprarían en caso de tener el dinero para hacerlo. En la primera pregunta los resultados favorecieron apabullante-mente al demócrata: desde antes de la marabunta electoral, los votantes estaban conscientes de que si elegían pensando en términos de honestidad y capacidad de trabajo, su mejor opción era el vicepresidente. La segunda parte tuvo resultados similares: Bush fue identificado por la mayoría con un Porsche, y Gore con un Volvo: el más locuaz y el más seguro de los automóviles, respectivamente. La incómoda contradicción que se reveló con toda claridad el 7 de noviembre vino contenida en los resultados de la tercera pregunta: de contar con efectivo para gastarlo en un modelo clásico, la mayoría de los visitantes al sitio hubieran comprado el Porsche y no el Volvo. Hoy por hoy, los estadounidenses tienen más dinero del que nunca tuvieron sus padres y —si Alan Greenspan tiene razón— también más del que jamás van a tener sus hijos, de modo que se sienten con la capacidad y el derecho a darse el lujo de pasar una temporada violando el límite de velocidad y cerrando las curvas. Eso es lo que estamos viendo.
No creo entonces que nos encontremos al fin, como no deja de sugerirse aquí mismo, ante una suerte de comienzo de la decadencia del imperio americano; más bien parece que se trata de esperar a que todo vuelva a quedar en su sitio, tal vez en otros cuatro años. Como se ven las cosas, quién quita y Clinton regresa a entretenernos a todos para entonces, esta vez en el papel de príncipe consorte. –