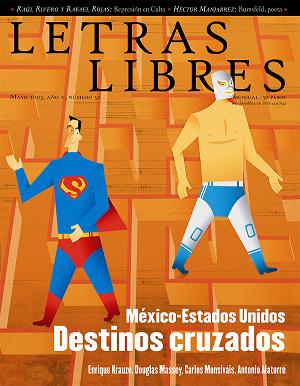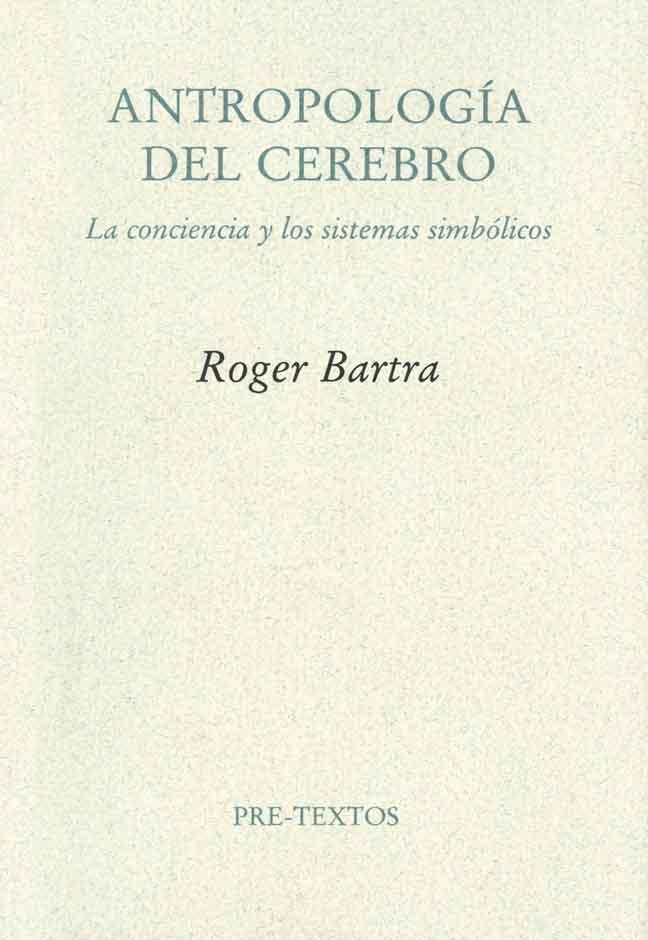Si una persona X nos ofende, lastima, priva de algo, daña (la lista es larga, somos muy vulnerables), nuestra reacción inmediata y prerreflexiva es desquitarnos de X. ¿Por qué?, sí, ¿por qué reaccionamos tratando de hallar venganza? Ésa es la pregunta.
Habría una especie de equilibrio que, si se rompe, es preciso restablecer de inmediato. Lo que tiene de sutil y enigmático la venganza es que entronca con la manera como la noción de justicia actúa dentro de nosotros. Digo que esta noción actúa de manera automática, prerreflexiva. Desde la infancia. Pero no parece que nadie nos la haya enseñado, ¿a qué hora y cómo la aprendimos?, ¿cuándo aprendimos a reaccionar así?
La ofensa genera en nosotros una especie de privación, de vacío desasosegante, de desvalimiento que es preciso llenar de inmediato (el timing es importante, no podemos esperar). El nombre de ese vacío puede ser “cólera” o “rencor”: el agravio engendra rencor.
“Fue sin querer” es la disculpa canónica. Ergo, el ofensor tiene que haber actuado con deliberación: en lo accidental no puede haber ofensa, luego no hay desquite posible.
Ahora, la respuesta al agravio ha de ser debidamente proporcional. Aristóteles observó, con genialidad, que esa proporcionalidad es un elemento esencial de la justicia: si te insultan, no le arrancas la cabeza al ofensor, aunque puedas hacerlo —sólo un loco hace eso—, sino que, con medida, lo insultas tú también. La urgencia es que el agraviador sienta precisamente lo que tú sentiste: ni más ni menos, sólo eso.
Tiempos hubo, en la Grecia arcaica, por ejemplo, en los que vengarse fue obligación, no sólo moral, sino legal (era un deber), como, un poco, en la ley del talión, la del ojo por ojo, donde el equilibrio del desquite se legaliza. Pero eso es primitivo. La moral cristiana, más refinada, repudia con energía la venganza personal. “Mía es la venganza, yo retribuiré”, dice el Señor, y aquí se observa el costado ético de la venganza, lo que tiene de justicia, es decir, de retribución proporcional.
Pero volvamos al inicio. Venganza, se ha dicho, “es supresión mágica del daño recibido mediante el castigo del ofensor”. Puede ser, algo hay de eso, pero la palabra “mágica” estorba la definición. ¿Andaba el Conde de Montecristo haciendo magias cuando acariciaba y perpetraba sus desquites?
Busquemos por otra parte. ¿Qué podríamos explicarle a Montecristo para desmontar su cólera?
George Orwell halló una explicación sencilla y la escribió en uno de sus maravillosos artículos de periódico. La situación es ésta: al terminar la Segunda Guerra, Orwell viajó con otros periodistas por Alemania, y ahí tuvo ocasión de conversar con unos prisioneros acusados de crímenes de guerra. Era, sin duda, gente horrenda, nazis bestiales de los campos de exterminio. Orwell se preparó para eso, pero, dice, encontró sólo un grupo de pobres diablos, gente infame, sin duda, pero común y corriente, que estaba ahí, esperando su destino.
Entonces formuló la observación que aquí nos interesa: al mirar a estos infelices, su apetito de retribución, de venganza, se adelgazó hasta casi desaparecer porque, y este es el punto, el deseo incontrolable de venganza nace de la falta de poder, de la impotencia. De hecho, consiste en eso: el vacío que sientes es el de tu impotencia. Si tienes poder suficiente, la pasión vengadora desaparece, como pasión, y queda ahí, desnuda, sin emoción, la parte de justicia que hay en la venganza.
Y eso podríamos explicarle a Montecristo. La operación de desmonte de esa pasión, la de venganza, es digna de Spinoza, pensador para quien, como se sabe, la libertad está ligada más al conocimiento que a la voluntad. El conocimiento te hace libre, para empezar de tus pasiones, porque “toda pasión que se entiende, deja de ser pasión”. ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.