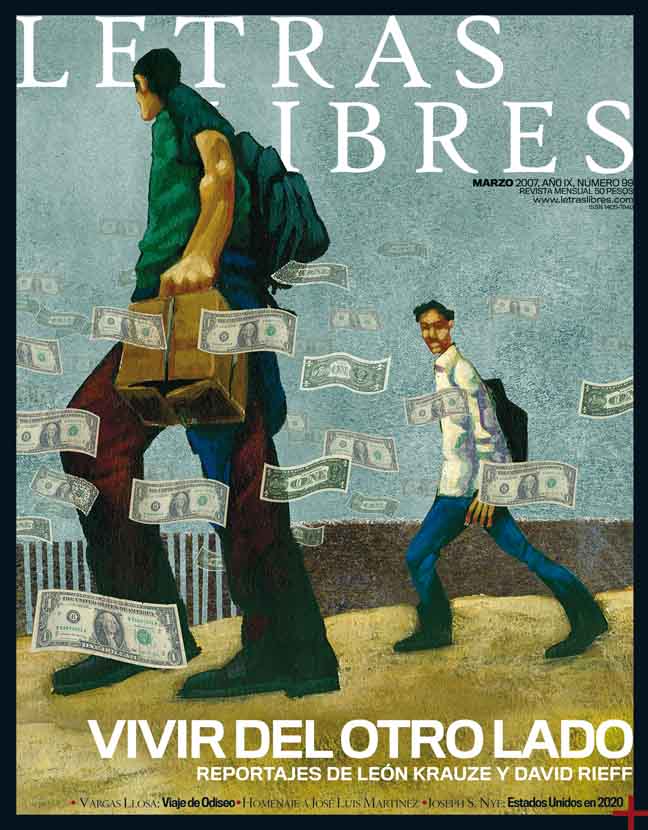En
la misa dominical de las 10:45 a.m., en la iglesia de Santo Tomás
Apóstol del distrito Pico-Union en Los Ángeles, sucede
lo mismo que en las tres misas que se celebran antes por la mañana
y las cuatro que seguirán a lo largo de la tarde: el templo,
aun cuando puede albergar a unos mil feligreses, está
abarrotado hasta las vigas. Un domingo anterior charlé con
monseñor Jarlath Cunnane o el padre Jay, como es conocido
entre su congregación, y me dijo: “Si contáramos con
el espacio, creo que bien podrían venir otras mil personas a
cada misa de domingo. Estamos llenos a reventar, y lo mismo sucede
con otras iglesias de la arquidiócesis.”
En
más de un sentido, éste es el mejor momento para ser
católico en Los Ángeles. “En los años ochenta,
advertíamos que las diócesis cerraban iglesias en toda
la Costa Este de Estados Unidos”, me dijo Cunnane. Estábamos
sentados en su oficina, situada frente al templo, en un edificio
nuevo donde se lleva a cabo el trabajo administrativo de la
parroquia. “Nuestro problema hoy es el contrario: si no fuera por
la escasez de sacerdotes, estaríamos ampliando nuestra obra.”
Esta
noticia resulta sorprendente si consideramos que las últimas
cuatro décadas han sido una catástrofe para el
catolicismo estadounidense. Las estadísticas hablan por sí
solas: en 1965, había 49,000 seminaristas y en 2002, 4,700. En
1965, se contaban 1,556 preparatorias católicas; en 2002, 786.
La asistencia masiva a los servicios cayó de un 74 por ciento
de aquellas personas que se identificaban como católicas en
1958 a un veinticinco por ciento en 2000. El número de
sacerdotes no se ha reducido tan drásticamente –58,000 en
1965 y 45,000 en 2002–, pero su edad promedio hoy día es de
56 años, y el dieciséis por ciento de ellos provienen
de otros países.
No
obstante, si atendemos a lo dicho por Cunnane, las cosas son
diferentes en Los Ángeles. A decir verdad, lo que describió
suena como un retorno a los años de gloria de la devoción
católica estadounidense –la época del baby-boom,
cuando los hijos y nietos de inmigrantes irlandeses, polacos e
italianos, ya nacidos en Estados Unidos, llenaban un número
cada vez mayor de iglesias católicas, a menudo en lugares
donde no había existido antes una diócesis, y pedían
a gritos más sacerdotes para decir misa, para escuchar
confesiones y para impartir el bautismo, y solicitaban más
escuelas parroquiales.
En
aquellos días, los jóvenes católicos
estadounidenses respondían a este llamado en números
siempre crecientes. Ser sacerdote significaba desempeñar un
papel central en la vida tanto urbana como suburbana, en el ámbito
espiritual y en materia de las preocupaciones cotidianas de los
feligreses. La jerarquía eclesiástica estaba
constituida entonces por una abrumadora mayoría irlandesa, y
aún hoy sucede lo mismo. Pero cualquier similitud con la
Iglesia de finales de los años sesenta termina aquí. Y
es que, aunque los sacerdotes estén cortados de la misma tela
étnica que hace una generación, no sucede lo mismo con
su grey: de las ocho misas que se celebran en el templo de Santo
Tomás cada domingo, siete se dicen en español, lo mismo
que las tres misas del sábado y dos de las tres misas diarias.
Ya es una práctica común que el trabajo parroquial sea
bilingüe, y es probable que los sacerdotes como Cunnane pasen la
mayor parte de su vida pastoral hablando en español, y no en
inglés. A los nuevos seminaristas de la arquidiócesis
de Los Ángeles se les exige ser capaces de celebrar la misa en
español (o en algún otro idioma de los inmigrantes
católicos recientes, como el tagalo o el vietnamita) además
del inglés.
El
templo de Santo Tomás se ubica en el corazón de Los
Ángeles, pero nada de lo que sucede ahí está
fuera de lo normal. En toda California del sur, desde el Valle de San
Gabriel hasta el centro de Los Ángeles, y desde Orange County
hasta el Este de la ciudad, prácticamente cualquier iglesia
parroquial pasa por la misma situación, o cuando menos por una
similar. Como ha afirmado Fernando Guerra, profesor de la Universidad
Loyola de Marymount, las iglesias de Los Ángeles se dividen
actualmente en dos categorías: “son latinas o están
en proceso de convertirse en latinas.” Aunque la tendencia no es
tan radical en otras regiones del país, se reproduce hasta
cierto punto en todas las zonas católicas de Estados Unidos.
Considérese, por ejemplo, otro templo de Santo Tomás
Apóstol: el que se encuentra en Smyrna, Georgia. Allí,
las misas en inglés aún predominan entre semana, pero
los domingos se celebran cuatro misas en inglés y tres en
español, pese al hecho de que la inmigración hispana a
gran escala es un fenómeno muy reciente en ese estado.
A
nivel nacional, los hispanos conforman un 39 por ciento de la
población católica, unos veinticinco de los 65 millones
de católicos romanos; desde 1960, han constituido un 71 por
ciento de los nuevos católicos en Estados Unidos. Este enorme
crecimiento, tanto en términos proporcionales como absolutos,
se debe en gran medida a la oleada migratoria procedente de América
Latina, y sobre todo de México, que se ha registrado en el
transcurso de los últimos treinta años. Hoy, más
del cuarenta por ciento de los hispanos residentes en Estados Unidos,
legal e ilegalmente, son nacidos en el extranjero, y el destino de la
Iglesia Católica estadounidense ha quedado unido
indisolublemente al de estos inmigrantes y sus descendientes.
En
ningún otro lugar resulta todo esto tan claro hoy como en Los
Ángeles. Un hecho clave en la historia de la ciudad
(prácticamente olvidado por todos los que no son latinos) es
que la gran migración de mexicanos hacia el norte durante las
últimas tres décadas tiene un precedente en los años
veinte, cuando una serie de oleadas de inmigrantes inundaron
California tras el fracaso de la rebelión cristera y la
represión sin miramientos que la siguió. Hasta cierto
punto, todo esto es historia antigua, pero para muchos nuevos
inmigrantes provenientes de México tiene ecos que aún
resuenan.
Tras
su derrota, un gran número de cristeros –algunos cálculos
estiman hasta cinco por ciento de la población de México–
huyeron hacia Estados Unidos. Muchos de ellos llegaron hasta Los
Ángeles, donde encontraron en John Joseph Cantwell, obispo de
lo que entonces era la diócesis de Los Ángeles y San
Diego, a un protector. Aunque había nacido en Limerick,
Irlanda, Cantwell estaba decidido a servir a su congregación
hispana. Mientras se mantuvo en el cargo de obispo, Cantwell fundó
misiones y parroquias hispanas por docenas –esto en un momento en
que las relaciones raciales en Los Ángeles estaban por los
suelos y los feligreses del obispo, en su mayoría irlandeses,
no querían tener nada que ver con sus hermanos mexicanos en la
fe.
Los
cristeros llegaron por decenas de millares, pero la actual oleada de
inmigrantes opaca sus números. Roger Mahony, el actual
arzobispo cardenal de Los Ángeles, gusta de señalar que
Estados Unidos está alcanzando “los niveles más altos
de inmigración en la historia de nuestro país”, y
para él, y otros en la jerarquía eclesiástica,
los recién llegados anuncian un renacimiento del catolicismo
estadounidense. Muchos dentro de la Iglesia también afirman
que estos recién llegados podrían revertir la actual
tendencia hacia actitudes más tolerantes en temas como la
anticoncepción y el aborto –posturas que los creyentes
ortodoxos califican despectivamente como “catolicismo de café”.
De manera que, si Los Ángeles es el epicentro de la
sorprendente hispanización de la Iglesia Católica
estadounidense, también es la capital de un regreso a la
ortodoxia.
La
pregunta, empero, es si estos cambios anuncian algo duradero. ¿Es
éste un cambio de rumbo verdadero en la historia de la Iglesia
estadounidense, un cambio de rumbo que llevará a un nuevo
florecimiento perdurable, o más bien se trata sólo de
otro ciclo de esa historia? Algún cínico podría
decir que, aun cuando la Iglesia Católica de Los Ángeles
tiene un gran mercado nuevo por atender, ha tenido mercados más
grandes en el pasado. Después de todo, la fe de los irlandeses
y los italianos en la década de 1950 parecía
indoblegable y, sin embargo, se erosionó tras el Concilio
Vaticano XIX y el proceso de asimilación. Entonces, como
ahora, los sacerdotes siempre describían a sus feligreses
inmigrantes como poseedores de valores familiares tradicionales,
herederos de una conexión histórica profunda y
espiritual con el catolicismo y sabedores de que la Iglesia haría
lo mejor por ellos. Como el mismo Mahony dijo a un grupo de
seminaristas en un discurso reciente, la tarea pastoral de hoy entre
los latinos “no es muy distinta de lo que era en otros tiempos en
la vida eclesiástica de este país, cuando los
inmigrantes católicos de Europa –en su mayoría
irlandeses, italianos, polacos y alemanes–, que vinieron en busca
de una vida mejor, le pedían a la Iglesia Católica que
los asistiera en sus necesidades espirituales, materiales y legales”.
En
ciertos momentos, cuando la jerarquía eclesiástica
insiste en la fe inquebrantable de los católicos hispanos,
aparece una suerte de optimismo ilusorio. Este optimismo parece
subestimar, cuando menos, el efecto que la asimilación ha
tenido en materia de ortodoxia religiosa a lo largo de toda la
historia estadounidense. Cuando se trató de los hijos y nietos
de los inmigrantes europeos, la Iglesia peleó una batalla
contra el marco de pensamiento secular que acabó perdiendo.
Conforme los inmigrantes latinos se establezcan cada vez con mayor
firmeza, ¿no adoptarán ellos, a su vez, posturas que
reflejen la norma estadounidense –una norma en la que los ideales
religiosos de comunidad han cedido espacio al individualismo y a la
búsqueda de la prosperidad? Monseñor Cunnane sin duda
ha meditado sobre este problema. Cunnane, que viene de Sligo County,
reconoce con pesar el declive de la fe en su natal Irlanda y dice,
sobre su nuevo rebaño, “No dejaremos que esta gente se nos
vaya”.
No
hace falta pasar mucho tiempo con la jerarquía católica
de Los Ángeles para darse cuenta de cuán profundo es el
compromiso de la Iglesia para con sus feligreses latinos. Los
sacerdotes con los que hablé alabaron la seriedad moral de sus
fieles nuevos, y desplegaron un regocijo palpable por la profundidad
de su fe, una interpretación casi romántica,
idealizadora de su compromiso espiritual. Tal como lo fraseó
Cunnane, “la renovación que experimentamos no se ha dado
sólo en términos numéricos, sino en materia de
vitalidad de la fe y sentido de comunidad”.
Esta
extraordinaria manifestación de sentimientos parece tener dos
sentidos. En todas las misas celebradas en español a lo largo
y ancho de Los Ángeles se percibe una sensación
omnipresente de devoción entre los feligreses. Aunque pueda
sonar a cliché, lo que parece evidente al final de una misa en
una iglesia de inmigrantes es el enorme poder de esa experiencia. Los
sacerdotes de la parroquia hablan mucho sobre la necesidad de hacer
que sus feligreses se sientan en casa. Para lograrlo, estos
sacerdotes han intentado adaptar sus hábitos de culto.
En
Santo Tomás, por ejemplo, un mariachi, con toda la
parafernalia ranchera, permanece de pie tras el altar y se adelanta
de manera intermitente para tocar. Además, cada vez menos
iglesias en Los Ángeles recurren a las cortinas del
confesionario, y aunque ésta es una tendencia cada vez más
perceptible en todo el país, existe una informalidad
particular y, lo que es más importante, una intimidad
particular en las misas de las iglesias latinas. La gente lleva a sus
hijos y los sonidos entremezclados de las risas, las lágrimas
de los bebés, y los regaños y los consuelos de los
padres reverberan en toda la iglesia como un contrapunto de la misa,
del sermón y del canto. En Santo Tomás, el sacerdote
que se mueve entre sus feligreses diciendo la homilía en
español, micrófono en mano, puede parecer a los ojos de
un extraño más un pastor evangélico que un
sacerdote católico tradicional. Cuando se adelanta para
impartir la comunión, el sacerdote es auxiliado por varias
mujeres de la congregación. Casi todas son mujeres mayores y
de piel morena –ésta en una congregación donde asiste
a misa gente de todos los colores. La comunión se imparte a
los que desean recibirla, de pie, alrededor del sacerdote. A la
distancia, podría parecer como si estuvieran dando vueltas
inútilmente alrededor de él, pero, claro, la verdad es
todo lo contrario.
Sin
duda, aún es posible escuchar una misa más formal en
Los Ángeles, en inglés, de estilo más
jerárquico, sobre todo en la nueva Catedral del centro. Pero
muchos sacerdotes locales de las parroquias han hecho todo lo que han
podido para romper las barreras entre sí mismos y sus
congregaciones. Según me lo explicó monseñor
David O’Conell, quien ha trabajado como sacerdote en las zonas
pobres de la ciudad durante los últimos dieciocho años
y es ahora párroco del templo de San Miguel en el centro de
Los Ángeles: “La Iglesia siempre debe estar dispuesta a
releer nuestra tradición en términos de aquellos a
quienes servimos. Es lo que siempre hemos hecho.”
Desde
luego, la arquidiócesis no ha roto sus vínculos con el
poder para afirmarse exclusivamente del lado de los débiles y
los menesterosos. En Los Ángeles, la Iglesia es una
institución que ejerce un poder político inmenso, tal
como lo ha hecho siempre. La ciudad tiene un establishment
católico que, si bien no es tan antiguo como el de Boston o
Nueva York, data de al menos la década de 1920, cuando la
familia Doheny se volvió dominante. Edward L. Doheny, que hizo
su fortuna cuando encontró petróleo en Los Ángeles,
y que más tarde la incrementó con acciones petroleras
en México, heredó millones de dólares para la
construcción de la Universidad Loyola de Marymount. La
colección de libros excepcionales de su esposa constituía
el núcleo de la biblioteca en San Juan, el seminario
diocesano. A partir de entonces, la familia Doheny se ha retirado de
la escena, pero una década sí y otra también la
arquidiócesis ha mantenido su influencia. Resulta emblemático
el hecho de que la lista de donadores que consigna el edificio de la
nueva Catedral sea una tarjeta de presentación de los
poderosos de Los Ángeles, que incluye a muchos no católicos
–el más notable de ellos, Eli Broad, el empresario y
filántropo judío.
Existen
tensiones entre la Iglesia que se concibe como institución del
establishment y la
Iglesia en tanto adalid de los latinos depauperados, pero rara vez se
hacen visibles. Hasta donde se puede escuchar, se habla de esas
tensiones de manera indirecta. Los miembros de la jerarquía
dicen que se notó alguna resistencia a las misas en español
cuando comenzaron a ser la norma en la arquidiócesis, y que
existe algún dejo de resentimiento sobre lo ubicuas que se han
vuelto. Algunos funcionarios latinos, tanto clérigos como
laicos, dan a entender que la Iglesia aún tiene un largo
camino por andar antes de que la jerarquía refleje propiamente
la composición de la población católica de Los
Ángeles. Y también se dice que fue mucho más
fácil para el cardenal Mahony recaudar dinero para la nueva
Catedral que recaudar dinero para mejorar los servicios en los
barrios de inmigrantes o para apoyar las actividades sociales de las
iglesias parroquiales.
•
Tras
el pontificado de Juan Pablo II, la Iglesia oficial alberga muy poco
del espíritu de la Teología de la Liberación,
que marcó un hito en América Latina y hasta cierto
punto en Estados Unidos durante los años sesenta. Y, sin
embargo, en un nivel profundo, ese espíritu no se ha
extinguido. Algunas homilías que escuché podrían
haber sido pronunciadas por los sacerdotes izquierdistas del período
inmediato posterior al Concilio Vaticano II: sacerdotes como Gustavo
Gutiérrez, el teólogo dominicano, o Iván Illich,
el teórico radical de la educación a quien el Papa
actual, Benedicto XVI, amenazó con excomulgar cuando,
llamándose aún obispo Ratzinger, encabezaba el Santo
Oficio del Vaticano. La forma de organización que muchos
sacerdotes de Los Ángeles aplican, y que consiste en formar
grupos de vecinos llamados “comunidades de base”, era ella misma
una de las innovaciones fundamentales de la Teología de la
Liberación. Dentro de ciertas órdenes activas en Los
Ángeles, sobre todo entre los jesuitas, las campañas de
justicia social siguen proliferando y en ocasiones podría
parecer como si los compromisos sociales de la Iglesia de antaño
estuvieran vivos y floreciendo en Los Ángeles, sin importar
cuál sea la política actual del Vaticano.
En
Santo Tomás Apóstol, por ejemplo, el sacerdote de la
misa a la que asistí decía que, aunque los poderosos
puedan dominar la tierra, su gobierno será transitorio y su
importancia no será nada comparada con la de Jesús y la
fe. En cierto sentido, por supuesto, éste es el contenido
estándar del Sermón
de la Montaña –un folleto religioso católico
romano. Quizás sea posible escuchar tales palabras en casi
cualquier iglesia católica de Estados Unidos hoy en día.
La diferencia, empero, era el impacto eléctrico que las
palabras tenían sobre los feligreses. Una parte de la
congregación asentía enfáticamente, otros
apretaban los puños, otros suspiraban con alivio. Esto no
pretende demeritar la centralidad del mensaje religioso del
sacerdote. Después de todo era una misa, no un mitin
religioso. Pero el mensaje social insertado en los pasajes de las
Escrituras, sobre todo el llamado a la justicia y la confirmación
de la dignidad de los pobres –esto es, de los feligreses mismos–
provocaba fuertes reacciones.
“Lo
que dijo hoy el Padre es lo que yo siento”, fue la manera en que un
fiel –inmigrante de edad madura–, me dijo más tarde,
hablando en español. “No sólo sobre Dios o mis hijos,
aunque eso es lo más importante de todo, sino sobre el mundo,
este mundo aquí en Los Ángeles.”
“Sí”,
intervino su amigo, “este mundo injusto.”
¿Acaso
la Iglesia ha hecho un esfuerzo excepcional por los inmigrantes
latinos?, pregunté. Los dos hombres con los que charlaba sólo
se rieron. “La Iglesia no necesita hacer un esfuerzo excepcional”,
dijo uno de ellos. “Nos conoce perfectamente. Es parte de
nosotros.”
Me
pregunté si sus nietos llegarían a sentir lo mismo. Eso
tal vez dependa más de la manera en que los trate Estados
Unidos que de cualquier cosa que los sacerdotes puedan hacer. Pero
muchos sacerdotes con los que hablé en Los Ángeles
hicieron hincapié en la necesidad de que la Iglesia se adapte
a sus nuevas congregaciones, tal como lo hizo el obispo Cantwell en
la década de 1930. Los sacerdotes no hablaban sólo
retórica o visceralmente, sino aludiendo a la misión
social de la Iglesia. El padre Sean Carroll, un joven jesuita que es
párroco asociado de la Misión Dolores, al Este de Los
Ángeles, lo dijo de esta manera: “Nuestra misión, en
tanto comunidad de fe, es tratar de hacer real el mandato de
Jesucristo de la mejor manera posible, el mandato de hacer realidad
lo que él anhelaba.” Y agregó: “Nuestro esfuerzo es
parte de lo que significa para nosotros construir el reino de Dios.
Nuestro compromiso en la vida cívica ayuda a que eso suceda.
No vemos esto como algo separado de nuestra vocación
religiosa, sino como algo esencial a ella.”
Estos
compromisos han hecho de sacerdotes como Carroll héroes para
muchos en la comunidad latina de Los Ángeles. En ocasiones, la
reverencia con que se los trata, rayana en la adulación, puede
llegar al hartazgo. Y, sin embargo, dicho llanamente, es una
reverencia que se funda en la necesidad. Los sacerdotes, por su
parte, están dolorosamente conscientes de que, como lo dice
monseñor O’Connell, “para muchos inmigrantes, la Iglesia
es la institución mediadora en la que más confían,
en la que sienten que ya tienen un punto de apoyo y en donde son
tratados con respeto”. El propio O’Connell pasa una gran parte de
su tiempo intentando servir como mediador entre la comunidad de
inmigrantes, incluidos los que están ilegalmente en Estados
Unidos, y las autoridades locales. Mucha gente de su parroquia, según
me dijo, “existe en la economía informal, una economía
del efectivo. También viven en una cultura en la que hay
demasiada violencia entre pandillas. Lo que hacemos a menudo es ir a
un barrio, decir misa y luego charlar con la gente sobre los temas
que más les preocupan. A menudo, ese tema es el delito. Así
que tratamos de llevarlos a conocer al capitán local de la
policía. Este esfuerzo pretende darles una voz más
fuerte en la comunidad local”.
•
Durante
los últimos veinticinco años, gran número de
personas en toda América Latina se ha convertido al
protestantismo. En los poblados más pequeños de Tabasco
o del Noreste de Brasil, uno puede ver iglesias evangélicas en
zonas comerciales que compiten con los católicos para ganar
más adherentes. En Guatemala, el ejemplo más
representativo de este fenómeno, un sesenta por ciento de la
población es pentecostal o carismática. Y esta
tendencia se ha extendido entre los hispanos de Estados Unidos, donde
el culto pentecostal se ha vuelto un fenómeno extraordinario.
Resulta curioso que el culto pentecostal moderno haya nacido en Los
Ángeles en 1906, cuando William J. Seymor, hijo de ex
esclavos, comenzó a predicar en un edificio abandonado de la
calle Azusa, en lo que ahora es el barrio de Little Tokyo. En los
estudios sobre pentecostalismo, esto se conoce como el resurgimiento
de la Calle Azusa, y desde un inicio los latinos tuvieron que ver en
ello.
Actualmente,
un veinte por ciento de los hispanos estadounidenses son
pentecostales, y sus templos, ya sean edificios religiosos
convencionales o simples locales de comercio, pueden encontrarse en
cada barrio de la California hispana del sur.
Los líderes
pentecostales insisten en que su Iglesia crece a un ritmo constante,
y en que es visible en muchas partes de Los Ángeles. Por
ejemplo, alrededor del MacArthur Park, que está a unos cuantos
minutos en automóvil de Santo Tomás Apóstol, los
predicadores, hombres y mujeres, recitan sermones en español a
través de altoparlantes metálicos, con sus Biblias en
mano.
Algunos
ministros pentecostales de Los Ángeles afirman que la Iglesia
Católica es aún demasiado jerárquica. Cuando
hablé con el reverendo Sammy Fernández, de la iglesia
de La Puerta Abierta, al Este de Los Ángeles, me dijo: “La
gente ama tocar a Dios por sí misma.” En los templos
católicos, e incluso en los protestantes tradicionales,
agregó, “Dios está allá afuera en alguna
parte. Probablemente está muy ocupado para tocarnos a
nosotros, pequeños peones. Pero nuestra fe se basa en la
habilidad para expresarse libremente y en la presencia del Señor”.
El
lenguaje de Fernández era el habla de la fe, pero a diferencia
de los católicos que conocí en Los Ángeles,
usaba también el lenguaje del capitalismo. La visión
católica enfatiza la justicia social, al tiempo que alienta a
la gente a organizarse e incluso, al menos implícitamente, se
los exige (y tiene altas expectativas respecto del Estado). En
contraste, me pareció que la visión de Fernández
estaba más cerca de la de Margaret Thatcher o Ronald Reagan, y
es casi seguro que parte del atractivo del culto pentecostal, por lo
general entre los inmigrantes, es el énfasis que pone en la
prosperidad, a diferencia del énfasis católico
tradicional sobre el tema de la solidaridad. “Quien quiera algo,
que lo haga por sí mismo”, es una frase que Fernández
gusta decir a sus feligreses. “No molestes al pastor. Hazlo por ti
mismo.”
Ni
los protestantes ni los católicos ansiaban hablar sobre las
tensiones existentes entre ellos, pero esas tensiones son palpables
en Los Ángeles. “La Iglesia Católica Romana nos ve
como pequeños comercios”, señaló Fernández.
“Asume que, sin importar lo que hagan, los latinos siempre serán
católicos. Pero hemos demostrado que están equivocados.
Sencillamente, ésos son los hechos.”
Fernández
no negó que estaba haciendo proselitismo, aunque no se mostró
dispuesto a señalar a los católicos en particular.
“Nosotros enseñamos que seremos recompensados en el cielo
por las almas que llevemos a los pies del Señor”, me dijo.
Después de que Santo Tomás resultara dañada en
un incendio en 1999, un grupo de pentecostales llegó a
predicar frente a la iglesia, exhortando a los feligreses a unirse a
ellos. El proselitismo es continuo, en las calles, con los ministros
que van puerta por puerta, e incluso en los lugares de trabajo. En
Santo Tomás, Cunnane me dijo que, estando en un restaurante,
había escuchado a un pentecostal y a un católico
discutiendo en español sobre un pasaje bíblico. El
pentecostal, al parecer, había llevado su propia Biblia al
trabajo.
Ninguno
de los católicos con los que charlé creía que la
historia de la Iglesia la hiciera menos capaz de acercarse a la gente
(una acusación normal de los pentecostales). Los católicos
sencillamente reafirman el objetivo de la justicia social junto con
el de la catequesis. Históricamente, esto es casi sin duda más
fácil para la Iglesia Católica que para cualquier otro
grupo religioso, pues tiene un evangelio social desarrollado por
siglos y un lenguaje muy elaborado para defenderlo, tanto cuando
levanta su propia voz en el debate como cuando busca ayudar a que las
voces de sus feligreses sean escuchadas. Y, contrariamente a lo que
el reverendo Fernández dijo, yo no vi ningún indicio de
desdén contra la Iglesia, ni en materia de sus enseñanzas
–algunas de las cuales avergüenzan a los católicos
liberales, como es el caso de la anticoncepción y el
celibato–, ni en términos de su activismo.
En
un nivel profundo, ese activismo ha tomado y aún toma muchas
formas, formas que van hasta el mes de oración y ayuno que la
Misión Dolores inició en apoyo de los derechos
laborales y humanos de los inmigrantes en Washington, y para alentar
la participación en las marchas multitudinarias por los
derechos de los inmigrantes que se llevaron a cabo en Los Ángeles
la primavera pasada, cuando el congresista F. James Sensenbrenner
Jr., un republicano de Wisconsin, presentó ante la Cámara
de Representantes una iniciativa de ley antiinmigrantes. La
iniciativa apoyada por Sensenbrenner fue un aguijonazo
particularmente doloroso, porque no sólo hacía que la
entrada ilegal a Estados Unidos se considerara un delito, sino que
también imponía castigos a cualquiera que proporcionara
ayuda a los inmigrantes ilegales. Desde el punto de vista de los
sacerdotes, esta propuesta de ley habría culpabilizado casi
cualquier aspecto de su propio trabajo y, como algunos señalaron,
habría forzado a los sacerdotes a repudiar la esencia de su
compromiso con los feligreses. Pero no había necesidad de que
los sacerdotes en particular anunciaran que desafiarían la ley
(que, de hecho, murió en el Senado gracias a la feroz
oposición del senador John McCain, así como a la
negativa del presidente Bush a impulsar esa reforma). Como recordaba
el padre Carroll: “Cuando la iniciativa Sensenbrenner se presentó,
el Cardenal anunció que, de convertirse en ley, le pediría
a sus sacerdotes que la desobedecieran –esto es, que continuaran
sirviendo a los inmigrantes. Lo que estaba diciendo, por supuesto, es
que se trataba de una ley injusta.”
Dado
el descontrol –tanto material como ideológico– que ha
producido la llegada de millones de inmigrantes hispanos a Los
Ángeles en el transcurso de los últimos veinticinco
años, tal vez sea una fortuna que su arzobispo haya sido un
hombre cuyo compromiso con su labor y con los derechos de los
inmigrantes se remonte literalmente a su niñez. Alto, delgado
y de movimientos austeros, el cardenal Roger Mahony, ahora de setenta
años, es un representante paradigmático del catolicismo
estadounidense, un hombre que se convirtió en sacerdote en una
época en que los irlandeses dominaban la Iglesia Católica
tanto en Los Ángeles como en el país entero. Cuando fue
ungido cardenal en 1991, a Mahony se lo veía dentro de la
Iglesia como alguien conservador en comparación con otros.
Hoy, empero, a menudo es descrito como el último de los leones
liberales, una suerte de equivalente sacerdotal, en el Colegio
Cardenalicio, al senador Edward Kennedy en el Senado de Estados
Unidos. El cardenal Mahony ha hecho hincapié en la continua
oposición de la Iglesia al aborto y la eutanasia, y ha
insistido en que es en este contexto donde su apoyo a los derechos de
los inmigrantes se debe entender –en otras palabras, ha subrayado
que todos forman parte de la cultura de la vida que defiende la
Iglesia. Resulta sorprendente que esta constelación de
opiniones se entreteja perfectamente con la de los católicos
hispanos de Los Ángeles, quienes son ellos mismos
abrumadoramente liberales en el sentido económico y
conservadores en el sentido social.
La
arquidiócesis se ha encargado de afianzar esta relación.
Por ejemplo, en sus publicaciones en lengua española, al
Cardenal casi siempre se lo llama “Rogelio Mahony”. Uno de los
admiradores latinos de Mahony, Louis Velásquez, el antiguo
encargado de la asistencia hispana para la arquidiócesis,
llegó a reiterarme que “el Cardenal habla español con
acento estadounidense, pero tiene un corazón mexicano”. Y en
conversaciones en español con gente de las parroquias de todo
Los Ángeles, descubrí que alguna versión de este
sentimiento era compartida ampliamente y expresada de buena gana,
casi como una especie de devoción.
“El
Cardenal es uno de nosotros”, dijo una mujer de edad después
de la misa en Santo Tomás Apóstol. “Usted no necesita
preguntar más.” Su hija, que la sostenía con el
brazo, asintió.
•
Mahony
nació en Hollywood en 1936. Su padre tenía una planta
procesadora avícola cuya fuerza de trabajo era en su gran
mayoría latina, incluso allá en los años
cuarenta. “En mis años de infancia –me dijo– fui testigo
de las dificultades que padecían los inmigrantes. De niño
solía trabajar en la fábrica de mi padre, y recuerdo el
día en que la Patrulla Fronteriza hizo una redada. Esos
hombres entraron con pistolas como si estuviera ocurriendo un asalto
bancario. ¡Y la forma en que trataban a la gente! Como si
fueran basura.” Después de una pausa, Mahony dijo,
pensativo: “Desde ese día y hasta ahora, creo que mi vida y
la de los inmigrantes están engarzadas”.
Como
estudiante en el Seminario de Saint John, a principios de los
sesenta, Mahony, que ya entonces era una rareza entre sus compañeros
porque hablaba español, enseñaba catecismo a los
trabajadores de las granjas locales (Saint John está en
Ventura County, en el corazón de las plantaciones de aguacate,
y la gran mayoría de los trabajadores de allí son
hispanos). Cuando habla de los peones de las granjas, su tono se
vuelve casi reverencial. “Fui testigo de los sacrificios que hacían
–me dijo–, vi bondad y generosidad en sus rostros.”
Mahony
divide la historia de su propia vocación en dos períodos:
el tiempo que transcurrió antes de 1965, cuando, como él
mismo dice, “yo estaba al tanto principalmente de las necesidades
pastorales de los inmigrantes”, y los años que vinieron
después, cuando, según afirma, “la Iglesia se
compenetró cada vez más en temas de justicia social
hacia los inmigrantes”. Mahony mismo se ordenó en Fresno
–otra diócesis agrícola con una fuerte inmigración–
en 1962, durante el período en que César Chávez
comenzó en serio su campaña a favor de los derechos de
los trabajadores agrícolas. Mahony estuvo cerca de Chávez,
y las fotografías de la época muestran al joven
sacerdote diciendo misa parado en la caja de carga de una pickup.
Su participación fue tal que en 1975 –Mahony era entonces
obispo auxiliar de Fresno– el gobernador Jerry Brown lo nombró
para que encabezara la nueva Junta para las Relaciones Laborales
Agrícolas de California. Efectivamente, se convirtió en
el principal negociador en una serie de conflictos laborales que
culminaron en una tensa paz entre los granjeros y los trabajadores
agrícolas, una paz tensa que persiste hasta hoy.
En
tanto primer obispo angelino (fue investido en 1985), Mahony era
particularmente sensible a los extraordinarios cambios demográficos
que tenían lugar en el sur de California. No había
ceñido la mitra durante mucho tiempo cuando ya ordenaba que
cualquiera que se graduara del seminario debía ser capaz de
hablar una segunda lengua con el nivel suficiente para decir misa y
escuchar la confesión. En términos prácticos,
esto representaba una “bilingüización” de facto en la
arquidiócesis. Aunque hay un número importante de
católicos filipinos, vietnamitas, coreanos y samoanos en Los
Ángeles hoy día, la base de la Iglesia es hispana, y
considerando que esto puede seguir así al menos en un futuro
próximo, la necesidad más apremiante es conseguir
sacerdotes que hablen español. Sin duda, desde que Mahony lo
decidió así, la españolización de la
Iglesia ha superado cualquier cosa que él hubiera imaginado en
su momento.
En
consecuencia, la Iglesia ha desplazado su atención de los
derechos laborales para los residentes legales en Estados Unidos a
los derechos de los inmigrantes. Mahony concibe su misión como
un mandato bíblico. En un discurso reciente en Saint John
dijo: “Si ustedes buscan hoy a los más vulnerables, ellos
son los mismos que han sido señalados por los profetas:
personas pobres, madres solteras, niños e inmigrantes.” “En
otras palabras –continúo– el desafío de los
profetas está aquí ahora ante nosotros.”
Para
Mahony no hay nada nuevo en esto. “La Iglesia –me decía–
ha servido de manera directa durante siglos, y ha hecho labor de
defensa también.” Pero no cabe duda de que la iniciativa
Sensenbrenner y el ascenso de un nacionalismo virulento en Estados
Unidos, sobre todo en los programas de radio conservadores, tuvieron
cierto papel en la concientización de la arquidiócesis
de Los Ángeles y de Mahony en lo personal. La Iglesia ya había
hecho campañas fuertes, pero, según me dijo el
Cardenal, quienes apoyaban las restricciones a la inmigración
en el Congreso “lanzaron un jonrón para nosotros al
presentar una iniciativa tan contraria al espíritu de Estados
Unidos”. No fue sólo la arquidiócesis la que adquirió
conciencia con la iniciativa Sensenbrenner. La primavera pasada, una
serie de marchas a favor de la inmigración inundaron Los
Ángeles. No estaban dirigidas por la Iglesia, pero una vez que
los sacerdotes se dieron cuenta de que las manifestaciones estaban
generando un fenómeno de gran relevancia, la Iglesia se unió
a una amplia coalición de sindicatos y grupos de activistas
que estaban comprometidos a hacer que las marchas funcionaran.
Resultó entonces que las manifestaciones tuvieron un éxito
mayor del que esperaban los organizadores. Y sin duda nadie que
conociera a Mahony se sorprendió al verlo en la marcha
convocada en la tarde del 1o de mayo sin su vestimenta de prelado, y
con una camiseta en la que se leía “Nosotros somos Estados
Unidos”, en inglés, español y coreano.
Los
Ángeles, por supuesto, sigue siendo una ciudad dividida, y
mientras que los feligreses hispanos de Mahony lo consideran un
héroe, mucha gente pudiente del West Side anglosajón,
católicos y no católicos por igual, lo critican por su
compromiso con los derechos de los inmigrantes y, sobre todo, por su
supuesta confabulación en la transferencia de sacerdotes
involucrados en casos de pedofilia –parte del escándalo de
abuso sexual que ha puesto de rodillas a la Iglesia Católica
estadounidense en los últimos años, y que ha llevado a
varias diócesis a la bancarrota. Algunos de estos críticos
llegan incluso a decir que el compromiso del Cardenal con los latinos
en su diócesis es una forma de desviar la atención del
escándalo, y cada tanto, frente a la Catedral, se realizan
manifestaciones escandalosas y llenas de rencor, lo que enfurece
principalmente a los feligreses hispanos. Nunca escuché a
ningún católico hispano con el que hablara en los
templos parroquiales de toda la ciudad traer a colación el
tema del abuso sexual –un testimonio, tal vez, del inmenso abismo
entre el West Side y el East Side de Los Ángeles, anglo e
hispano, respectivamente.
•
En
tanto asunto práctico, el compromiso de la Iglesia con la
causa de los inmigrantes trasciende ahora, por mucho, el compromiso
de cualquier individuo, incluso del Cardenal. Como lo fraseó
monseñor John Moretta, párroco de la iglesia de la
Resurrección: “Pienso que la Iglesia siempre defenderá
el derecho de la gente a estar donde pueda vivir mejor. Tomamos esa
postura cuando los irlandeses llegaron y cuando llegaron los
italianos, y ahora hacemos lo mismo con los latinos.” Moretta
agregó que los cambios en algunas atmósferas del ritual
eclesiástico, así como el énfasis en ciertos
santos del calendario más que en otros, ha sido una manera no
muy diferente de convocar a los fieles con respecto a lo que hizo la
Iglesia durante la gran migración europea católica a
Estados Unidos en los últimos años del siglo XIX.
Moretta
podría tener razón. Pero esto no hace que la
transformación sea menos estremecedora. Quizás el
cambio más notable de todos, simbólicamente, sea la
nueva centralidad de la Virgen de Guadalupe, venerada en Los Ángeles
setenta años antes por los cristeros y venerada hoy por los
inmigrantes ilegales. Lo difícil para la arquidiócesis
es que, mientras que la Virgen de Guadalupe ocupa un lugar central en
la imaginación religiosa de los mexicanos –“¿quién
en México no es guadalupano?”, fueron las palabras de
Moretta– ella no ha sido tremendamente importante en la tradición
ni para los católicos anglosajones ni, lo que es más
relevante, para los cientos de miles de centroamericanos que viven en
Los Ángeles. Moretta me dijo, un tanto tangencialmente:
“Estamos haciendo un gran esfuerzo por ser incluyentes con la
Virgen de Guadalupe. En el pasado, eran las parroquias mexicanas las
que más la celebraban, pero hoy en día estamos haciendo
un gran esfuerzo para dar la mano a los vietnamitas, los coreanos y
los filipinos. El 3 de diciembre, cuando la procesión anual en
su honor tenga lugar, y después, el 12 de diciembre, cuando
celebremos su fiesta, mucha gente además de los mexicanos
participará.”
En
realidad, la Iglesia Católica, tanto en Estados Unidos como en
América Latina, ha intentado “desmexicanizarse” –para
usar la caracterización tan apta de Louis Velásquez.
Desde hace tiempo, la Iglesia Romana había querido darle a la
Virgen de Guadalupe la misma importancia capital que tiene en México
para toda América. En 1999, el Papa Juan Pablo II la declaró
Patrona de América, y tres años más tarde
canonizó a Juan Diego. En Los Ángeles, como me dijo el
padre Scott Santarosa de la Misión Dolores, mucha gente ya
siente a la Virgen de Guadalupe no sólo como la Patrona de
América, sino como la madre de todos los inmigrantes. En
realidad, ése fue el tema de la marcha en su honor hace un par
de meses, el 3 de diciembre.
Lo
que sucede en Los Ángeles es que se va borrando la frontera
entre el catolicismo de Estados Unidos y el catolicismo del resto de
América. Cuando le pregunté a Mahony sobre la Virgen de
Guadalupe o sobre la postura de la Iglesia respecto de la
inmigración, se refirió a estudios y declaraciones
publicados en conjunto por prelados estadounidenses y mexicanos. En
cierto sentido, la inmigración masiva y la interdependencia
económica no han hecho sino diluir la frontera sur de
California, de manera que la hispanización de la Iglesia
Católica estadounidense ha hecho de California parte de un
solo catolicismo panamericano.
Pero
incluso la Virgen de Guadalupe, poderosa como lo es en términos
simbólicos, sería nada más un símbolo si
los católicos hispanos no estuvieran convencidos de la
sinceridad del compromiso que la Iglesia ha adquirido con ellos. La
autoridad de la Iglesia en Los Ángeles se reduce, en última
instancia, al hecho de que, para los pobres, ha estado y sigue
estando a la altura de sus necesidades. A la hora de la verdad, ¿hay
alguna otra institución a la que un inmigrante pobre pueda
confiarle su vida espiritual y su destino material?
El
padre Gregory Boyle, un jesuita que dirigía la Misión
Dolores cuando las cosas estaban de lo más tensas al Este de
Los Ángeles y que ahora encabeza las Industrias Homeboy –un
grupo que ayuda a los miembros de las pandillas (su lema es “Nada
como el trabajo para detener una bala”)–, resumiría todo
al decir: “Como sacerdote, siempre estás relacionando el
Evangelio con la vida de las personas.” Y continuaba: “La evasión
no es nuestro estilo, mucho menos la experiencia desconectada y
aburrida que temo que algunos católicos recuerdan.” Lo que
inspira a Boyle, según él mismo, es ver a las mujeres
que se enfrentan a los pandilleros mientras sus esposos, como dijo
con sarcasmo, “se sientan frente a sus televisores a mirar
telenovelas”. Ver a esas mujeres afrontar algunos de los problemas
más difíciles y perentorios en sus propias comunidades
es preguntarse, sin un trazo de sentimentalismo: “¿Qué
haría Jesús? ¿Cómo le respondería
Cristo a un pandillero?”
Según
dice Boyle: “Uno no evangeliza a los pobres: los pobres lo
evangelizan a uno. Lo aprendí cuando era un joven sacerdote en
Bolivia, hace mucho tiempo, y es mi experiencia incesante. La
sencilla verdad es que aquí uno está llamado a algo más
profundo, radical, más creíble.” ¿Y dónde
queda él en todo esto? ¿Dónde queda la Iglesia?
Boyle hizo una pausa, y luego dijo: “Siempre estás parado
junto a los discriminados, para que la discriminación termine.
Siempre acompañas a la gente que está fuera del círculo
de la compasión, para que el círculo de la compasión
crezca. Siempre estás en los márgenes, para que los
márgenes desaparezcan de una vez y para siempre. Y siempre
estás con los desechables, para que la gente deje de ser
desechable.”
El
catolicismo del jesuita Boyle, que se remonta a la Teología de
la Liberación y que está comprometido a mantener la
solidaridad con los pobres, es un catolicismo cuya autoridad y
relevancia resultan inmediatamente claras en las calles del Este de
Los Ángeles. Pero, históricamente, interpretaciones
radicales del Sermón de la Montaña –como ésta–
siempre han entrado en conflicto, dentro de la Iglesia, con el
catolicismo que dice a su rebaño que debe dar al César
lo que es del César y que acepta que los pobres siempre
estarán entre nosotros. Ésta es una tensión tan
vieja como la Iglesia misma. Por el momento, la Mitra de Los Ángeles
está más cerca de la postura de Greg Boyle de lo que ha
estado durante décadas. La pregunta, por supuesto, es si una
jerarquía cada vez más conservadora, tanto en Roma como
en Estados Unidos, permitirá que esto siga o alterará
el rumbo de las cosas. Es esta decisión lo que determinará,
en última instancia, si la hispanización de la Iglesia
Católica estadounidense experimentará un renacimiento o
si, después de todo, se tratará de un falso albor. ~
Traducción
de Marianela Santoveña
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.