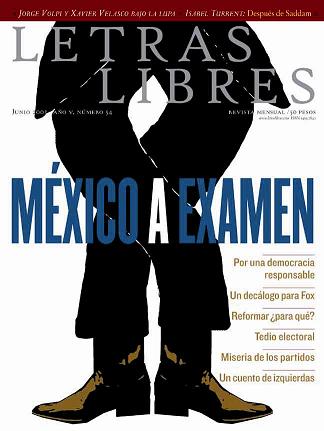Hace un par de meses, felizmente disimulada por el humo de la guerra, apareció la noticia de que dos reporteros del Washington Post, Mary Jordan y Kevin Sullivan, ganaron el Premio Pulitzer de periodismo internacional por una serie de reportajes sobre la justicia en México. O mejor dicho, sobre el abismal sistema de injusticia organizada que se cierne como un buitre sobre las cabezas de la mayoría de los mexicanos. Hechos por el uso a apurar estos tragos amargos, procedemos a aplicarnos el barniz de cinismo con el que solemos blindarnos frente a esta clase de sucesos: ya sabemos qué esperar cuando la patria tiene la dudosa fortuna de figurar en los titulares de primera plana en la capital del imperio.
Leídos uno por uno a lo largo de los meses, los artículos no se distinguían gran cosa del tipo de novedades, casi siempre negativas, que llegan hasta acá desde el sur de la frontera: ignorancia, ilegalidad, contaminación, miseria, narcotráfico, autoritarismo, corrupción, misoginia, violencia. En todo caso, parecían un tanto gratuitos: ninguno de ellos se ocupa de acontecimientos propiamente actuales. Vistos ahora en conjunto, sin embargo, podemos apreciar en ellos los nítidos perfiles de un panorama desolador.
Los artículos están escritos en el estilo estándar del reportaje de investigación estadounidense, y en esa medida son pequeñas joyas del género. Cada uno parte de una historia personal, a la que se le va creando un contexto a lo largo de la pieza, cuyo propósito es enmarcar la significación del caso individual en términos de una realidad más amplia. Es un estilo básicamente narrativo, más o menos formulario, dirigido sin ambages a tocar la fibra emocional del lector, que se ve obligado a confrontar, no el análisis frío de informaciones abstractas, sino las tribulaciones concretas de personajes de carne y hueso.
De modo que los reportajes son un rosario de sucesos atroces: el campesino que mató a su primo en una borrachera y fue condenado por los ancianos del pueblo a ser enterrado vivo; el inmigrante guatemalteco que pasó más de un año en la cárcel por no poder demostrar que no era el homicida prófugo que la policía decidió que fuera; el hombre condenado a cincuenta años de prisión sin más evidencia que una confesión sacada a golpes, y admitida sin chistar por los diferentes jueces que revisaron su caso porque “las confesiones obtenidas bajo tortura no son necesariamente falsas”; las niñas violadas que no se van a tomar la molestia de denunciar a sus agresores porque, en muchos lugares de México, violar a una niña es menos problema que robarse una vaca; el estudiante condenado a cinco años de prisión por usar una credencial ajena para meterse sin pagar al metro; el empresario que negocia el rescate de su sobrina secuestrada, sabiendo que la policía, en todo caso, trabaja del lado de los secuestradores; los “internos” de un centro de “rehabilitación” para menores, víctimas de los caprichos sadistas de una directora loca; la mujeres que hacen cola, desde la madrugada, frente a la casa del líder petrolero para tratar de obtener como favor lo que debería corresponderles por derecho.
Nada que la mayoría de los mexicanos no hayamos vivido en carne propia o escuchado por testimonio directo de alguien cercano, pero que, puesto en blanco y negro en uno de los periódicos insignia de este país obsesionado con la legalidad, aparece claramente como lo que es: un sistema opresivo, semifeudal, racista y misógino, que mantiene en el desamparo a la mayoría de la población y convierte lo que deberían ser derechos primordiales de cualquier ciudadanía en privilegios que se tienen que comprar con dinero o implorar a la misericordia de algún padrino poderoso.
Dos imágenes descorazonadoras se desprenden de la serie de artículos: la primera es que los mexicanos hemos llegado a aceptar este tipo de atropellos como el estado natural de las cosas, algo que ha sido y seguirá siendo siempre del mismo modo. Una peculiaridad desagradable, sobre la que resulta de mal gusto llamar demasiado la atención. Algunas de las víctimas ni siquiera tenían consciencia de que los actos cometidos en su contra era ilegales. Ninguna, pobre o rica, abrigaba la menor ilusión de que pudiera hacerse nada para resarcirlos. La segunda imagen: que un sector entero del Estado se ha convertido en el coto privado de un corporativo de intereses oscuros. En México, la ley funciona cotidianamente como una especie de franquicia, operada para su muy personal beneficio por un ejército de coyotes, abogados, policías, jueces, custodios, madrinas, peritos, contratistas, tinterillos, madreadores, proxenetas y una larga lista de siniestros etcéteras. Quienes tienen la mala fortuna de caer en sus garras, con razón o sin ella, van a ser exprimidos al máximo durante todo el proceso. Desde los sellos indispensables en un documento vital hasta el papel del baño en el retrete del presidio, todo tiene que pagarse a precios de oro. Vivir en una de nuestras mazmorras puede resultar más caro que vivir en un hotel de lujo. Y así como protegerse de la acción de la justicia cuesta, la posibilidad de echarla a andar en contra de nuestros enemigos también está disponible, a tarifas razonables. Por eso, hasta en los casos más sonados, la credibilidad de sus instituciones es nula. Como cualquier otro negocio masivo en México, éste de administrar la ley está dedicado a sacarle lo más posible a los pocos que tienen mucho, y lo poco que se pueda a los muchos que no tienen casi nada. Es lógico que nuestras cárceles estén llenas de pobres: ellos no pueden cubrir su rescate por adelantado.
No se necesita ser antropólogo para darse cuenta de que el deplorable estado de nuestro sistema de justicia es un síntoma eminente de las profundas fracturas que dividen a nuestra sociedad. Abismos económicos, culturales y raciales, a través de los cuales nos contemplamos los unos a los otros con intensa desconfianza. Por mucho que deploremos la existencia de estas estructuras atrabiliarias, les tememos menos que al potencial destructivo que creemos percibir en nuestros conciudadanos. Como sociedad, hemos accedido a depositar algunos de nuestros derechos más esenciales en manos de una casta de mercenarios, a cambio de que nos proteja de nosotros mismos. Antes que cualquier otra cosa, la arbitraria discrecionalidad de nuestro sistema de justicia es un mecanismo de sometimiento, parte del legado sombrío de un pasado colonialista que difícilmente nos atrevemos a mirar de frente.
Que ésta sea la imagen de México que circula por el exterior, cuando menos en Estados Unidos, suele ser motivo de continua irritación para nuestras clases ilustradas. Echa por tierra nuestra ilusión de imaginarnos como una nación cabalmente moderna, que comparte el piso en un plano de igualdad con el resto del mundo civilizado. En vano señalamos la riqueza cosmopolita de nuestra vida intelectual, la compleja sofisticación de nuestras artes, los intrincados recovecos de nuestra historia, las profundidades filosóficas de nuestras raíces ancestrales. Argüimos con razón que en todos lados se dan abusos y corruptelas, que en todas partes son los débiles quienes acaban pagando en exceso por las imperfecciones de sus sistemas judiciales. Pero existe un mínimo aceptable y México está muy lejos de cumplirlo. Mientras esto no cambie, la imagen que seguiremos exportando al mundo será, en buena medida, de barbarie. Los artículos del Washington Post son un recordatorio de que ya no vivimos en el ámbito circunscrito de nuestra propia autocomplacencia. Tal vez un buen comienzo sería dejar de insistir en que no es para tanto. ~
Los franciscanos aliados del gobierno indio de Tlaxcala en el siglo XVI
En la Nueva España, los franciscanos ayudaron a los tlaxcaltecas contra una disposición virreinal. Gracias a esta alianza, se evitó la desunión política, la pérdida de tierras y la intromisión…
Carta de Londres
El problema con el arte actual es que sus límites son imprecisos. Cualquier cosa —un bote de basura, lo que sea, y no sólo los videos, instalaciones, esculturas de…
Jan de Vos en el umbral de su última vida
Basta con ver la magnífica entrevista que José Luis Escalona le hizo a Jan de Vos en el verano de 2007 –y que se encuentra colgada en YouTube– para darse cuenta de que el…
Los dos Nerudas (1904-1973)
De pocos escritores se puede decir que, sin su obra, la literatura en su idioma no sería la misma. Como Cervantes o María Zambrano, como José Martí, Borges u Octavio Paz, Pablo Neruda es uno…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES