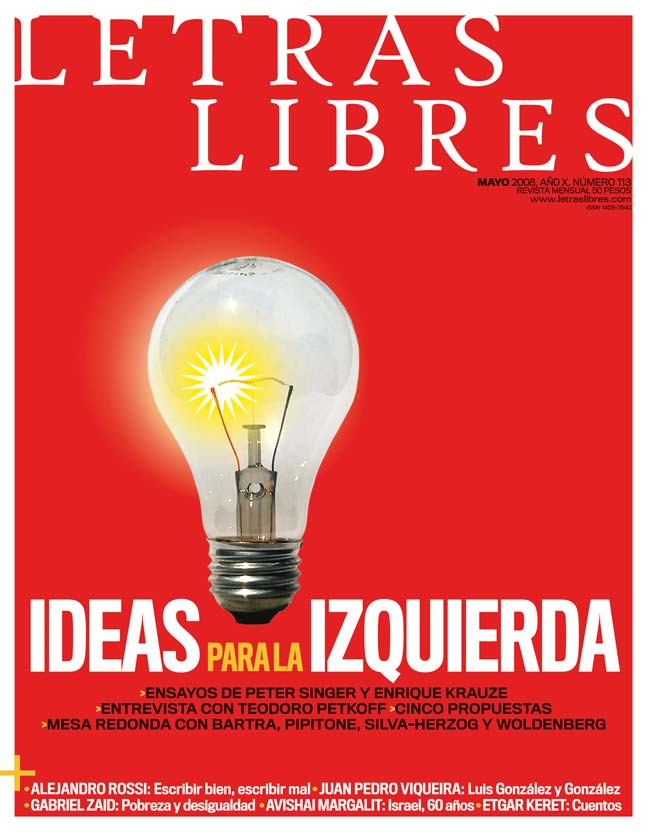Con la pintura me pasa lo mismo que con la poesía: siempre quiero dejarla y ella nunca me deja. Por más que quiero, no me deja. ¡Cuántas veces he sentido que es la hora –por fin– del adiós, y resulta que me tiene deparada otra sorpresa!
Hace algunos años fueron las naturalezas muertas vivísimas de Picasso; hace pocos años fueron las naturalezas quietas de Matisse; ayer, algunos pequeños cuadros magistrales de Klee; hoy, las flores de Kiefer en su Bohemia junto al mar.
Y frente a este campo de flores –o desde el campo mismo– llega la legendaria ballena de Jonás para hacer de nuevo su trabajo: me devora, me asimila, me transforma, y vuelvo a quedar tocado por el rayo del arte, la pintura, la poesía.
¿Cuántas veces no me ha pasado lo mismo? Y yo tan necio, tan grandilocuente, tan teatral. Sí, sobre todo, tan teatral. Tratando siempre de dar el golpe maestro y conseguir la salida espectacular de la escena propinando la puntilla.
¿Y cuántas veces –por más que me choque admitirlo– estos mismos excesos de pomposa retórica no me han costado a final de cuentas muy caro? Un sobreesfuerzo vital que no consigue sino exacerbar las contradicciones y el dolor.
Pero a pesar de los tiempos oscuros la vida es un milagro: un campo de flores que el artista ha pintado para reavivar nuestra esperanza. He aquí –como dice Nietzsche– “cosas buenas, perfectas… cuya áurea madurez cura el corazón”.
Hoy, frente a la Bohemia que yace junto al mar, comprendo con los ojos abiertos: la obra está cumplida. En este campo minado de ceniza, las joyas vivas de un tierno salmón se abren paso a la gloria de la luz bajo el cielo oscurecido. ~