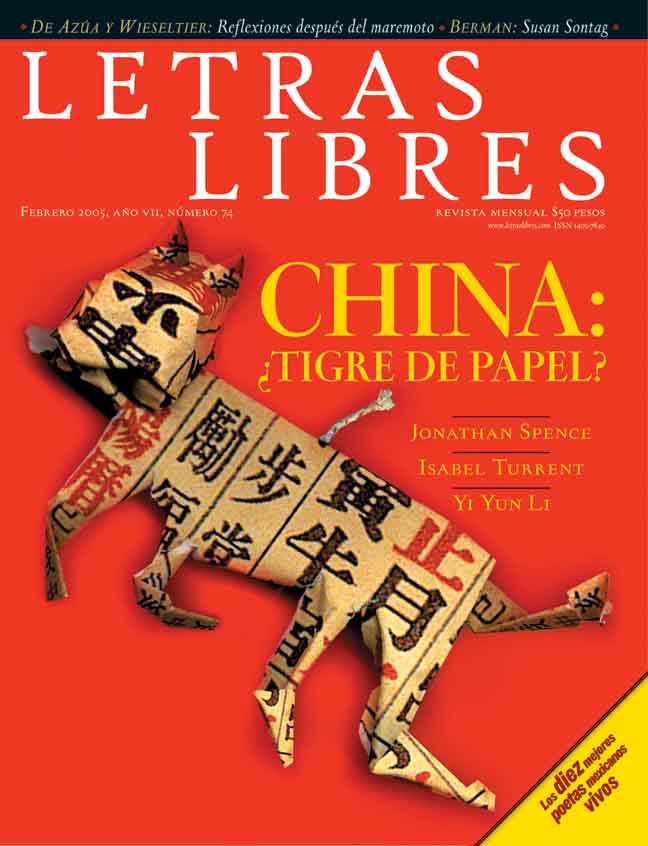Djuna Barnes, Poesía reunida 1911-1982, trad. Osías Stutman y Rosa Lentini, pról. Philip Herring, Barcelona, Ediciones Igitur, 2004, 206 pp.
A los trece años, la niña inglesa Gayle Hawes (1892-1973) tarareaba cierta melodía recién inventada, una y otra vez. Estudió música expresamente para cristalizar su inspiración, desde entonces titulada El idilio. La primera versión de la partitura es de 1906. Durante los 67 años restantes de su vida, trabajó únicamente en la pieza específica y sus 950 libretas de notas contienen más de catorce mil variantes de esta composición intensa y melancólica que nunca excede los tres minutos. A los ochenta y uno, Gayle Hawes se suicidó. Se encontró sobre su escritorio una nueva partitura para El idilio, en cuyo extremo inferior derecho se leía: “He acabado.”
Algo de esta excentricidad extrema se podría encontrar en la historia de la producción en verso de Djuna Barnes, nacida el mismo año que la compositora Hawes y muerta en 1982, prácticamente conocida sólo por su novela Nightwood (El bosque de la noche, 1936), no por su novela anterior Ryder, ni por su teatro, y mucho menos por su poesía, de la que ahora nos estamos ocupando.
La entrega de Gayle Hawes es irreflexiva, obsesiva pero alegremente obediente al dictado ciego. Me parece que eso es lo que habría pretendido la señora Barnes: seguir un destino poético inevitable. Coqueteó con ello pero nunca se atrevió a decir he acabado, ni respecto a su vida ni en cuanto a sus innumerables versiones de una docena de poemas, y prefirió la inercia y la quejumbre, renegó de la vida pero no se suicidó, y no tuvo la templanza para empecinarse con el rigor de Gayle Hawes: más bien mantuvo el ejercicio del verso como un modo de diversificar el ocio, dentro de un proceso de degradación que ella misma implica en la frase autoirónica life is painful, nasty and short/in my case it has only been painful and nasty, usada como título de la memoria “informal” que le dedica su admirador Hank O’Neal.
La actitud pertinaz con que Barnes reescribe poemas, su capacidad reiterativa, nos remite a un encadenamiento de ocio y amargura, amargura y ocio, un círculo vicioso terrible. No terrible como el de un Georg Trakl, que no rehace al infinito el mismo poema pero construye los distintos poemas con un mismo circuito de temas limitados, de imágenes y metáforas repetidas de manera incontable, con tal vehemencia que la reiteración maniática acaba recordándonos lo que Borges refiere sobre las kenningar, las equivalencias establecidas por la más antigua literatura islandesa, debido a las cuales cada vez que se mencionaba el cuervo se lo llamaría, una y otra y otra vez, gaviota del odio o caballo de la bruja. En Trakl la reiteración acaba entendiéndose así, como la propuesta de un sistema cifrado de vocablos y símbolos.
En Barnes, la repetición tampoco nos remite a la búsqueda sin saciar de un mismo misterio, ya sea de la personalidad propia o del mundo, ni nos refleja aquel entendido de Paul Valéry: “Reescribir como manera de irse elaborando uno mismo.”
Las variantes en los poemas distan tanto entre sí que no dejan de darnos una idea de disipación emocional y literaria, de inconsistencia vital. Si cada intento fuera logrado podría quedársenos una noción de un poeta con rango proteico. Pero no. La variedad aquí nos muestra desesperación, soledad y, de nuevo, ocio. Un juego ocioso sin rigor creativo. Esa desesperación y soledad que quedan patentes no contienen, en sí mismos, valor literario. En términos de su biografía, claro está, pueden llegar a ser conmovedores y estrujantes, por más que la mujer no es un dechado de simpatía. (Berenice Abbott, su amiga en la época de los contactos con Joyce y Eliot y la elite literaria de París en los años veinte, se negó a prologar la biografía de O’Neal: desarrolló un rechazo fulminante hacia Barnes tras haber sido autora —cuestión que resulta significativa— de sus más célebres retratos fotográficos).
Pero regreso a esta posible confusión entre aspectos de vida y obra. Es el sesgo estrambótico de la vida de Barnes que crea adeptos entusiastas y ciegos, o ciegos por vía del entusiasmo. En el trastocamiento de las categorías entre el personaje y su trabajo surge, me temo, el furor complaciente y el desbordamiento acrítico que conducen la edición del presente libro, desde el prólogo y epílogo hasta la traducción. La solapa, la cintilla, todo delata fanatismo. El prologuista se mofa de Eliot por haber tratado de desanimar a Barnes respecto a escribir poesía (a pesar de ser la nota introductoria de Eliot a Nightwood, la segunda novela de Barnes, el sustento principal de ésta: a setenta años exactos de su publicación se siguen citando esas palabras, bastante mesuradas, por otro lado, como bendición y garantía: esta novela será apreciada por los lectores de poesía). Un repaso por ejemplos cercanos al tiempo de Djuna Barnes nos aclararía el caso. Pienso en Faulkner, Lowry o Joyce mismo. Ninguno de estos escritores venerados sería reconocido de haber sido solamente poetas. Estarían olvidados o reducidos a curiosidades literarias. En el coqueteo de Djuna Barnes con el lenguaje arcaico y con los temas de los metafísicos isabelinos, sobre todo Herrick y Donne, podríamos establecer una comparación con la también excéntrica Guadalupe Amor, la poeta mexicana que fue una bizarra combinación de frivolidad estrafalaria con espiritualidad genuina. Si revisamos Yo soy mi casa o Décimas a Dios encontramos una voz poética que toca fondo verdadero y emula a San Juan de la Cruz y a los místicos de su propia lengua con todo derecho, por vía sustancial. En Barnes este homenaje a sus poetas admirados, supuestamente antecesores, no deja de ser remedo y capricho, juego superficial, lamentable. A veces la recorre el relámpago de la verídica inspiración pero no se sostiene, nunca remata bien. La música oscura y sugerente de Nightwood se torna en una cantaleta de compás pueril y rima mecánica, las palabras se descarrilan: a la hora del verso pierden la calidad vertiginosa y la movilidad fascinante que poseían en prosa.
En conclusión, habría que darle crédito a lo dicho por su coetánea, amiga y luego detractora, Berenice Abbott, quien con evidente mala fe la llamó “una impostora que me aburre a morir”. –