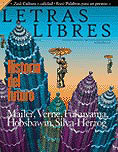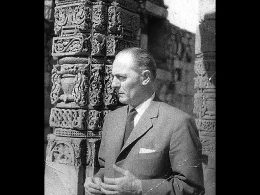Escribió Jan Patocka que "el problema de la historia no puede ser resuelto. Debe subsistir."1 Lo mismo podríamos decir del problema del futuro: es un problema que no debe ser resuelto; una pregunta que debemos enunciar infatigablemente pero nunca contestar. Sólo preguntando podemos responder a las preguntas del futuro.
La historia, que no tiene libreto, tampoco tiene adivinos. Creer que el enigma puede resolverse ha sido la más costosa arrogancia de nuestro siglo. Filósofos, revolucionarios, místicos o ingenieros han creído tener la estampa del futuro en su mano: con esa imagen han llegado a suprimir los derechos de los vivos y han razonado la fecundidad de la muerte. Lo advertía Octavio Paz en Posdata: "aquel que construye la casa de la felicidad futura edifica la cárcel del presente". Paz tenía razón, pero lo contrario también es cierto: quien no anticipa lo que vendrá termina arruinando la casa del presente. Sobrevivir es anticipar. Invento de todos los días, brújula indispensable, coartada terrible, el futuro es también nuestro deber. No podemos habitar plenamente el presente sin percibir lo que se anuncia, sin palpar lo que se ensaya. El revés de la conocida fórmula de Santayana es igualmente grave que su conocida sentencia: quien se atreva a olvidar el futuro está condenado a estrellarse con él. Así, hay que contestar con preguntas a las preguntas del futuro. La mirada que se lanza al futuro sólo puede ser mirada que interroga.
Sabemos que el México del siglo que nace será un país crecientemente urbano, que envejece y se mueve intensamente dentro y fuera del territorio nacional. Al cumplirse el bicentenario de la Independencia, México tendrá más de 120 millones de habitantes; ocho de cada diez de ellos vivirán en la ciudad. El rostro de México empezará a encanecer: los mexicanos serán más viejos que hoy porque vivirán más y porque la tasa de crecimiento poblacional seguirá descendiendo. Un bebé mexicano que nazca en el año 2030, tendrá una esperanza de vida de casi ochenta años (diez años más que el bebé que nació hoy). Es probable que empiecen a sobrar salones de escuela y falten camas de hospital. Aparecerá también un nuevo nomadismo mexicano. De hecho ya empieza a instaurarse esta cultura del desplazamiento que aparta y desarraiga. Nuevos centros urbanos, industriales que atraen a miles y miles de brazos, que chupan capital y energía de trabajo. Las familias tendrán menos hijos, las madres trabajarán crecientemente fuera de casa, cada vez más niños conocerán a sus bisabuelos aunque posiblemente los verán poco: vivirán en una ciudad que está lejos del lugar en el que nacieron sus abuelos.
Urbana, entrecana, inquieta, la sociedad mexicana seguirá siendo lo que ha sido siempre: desigual. México puede estarse despidiendo de muchas costumbres políticas pero no le está diciendo adiós a la injusticia. Por muy optimistas que sean nuestras expectativas de crecimiento económico, el basamento de injusticia seguirá firme, inalterable. Las últimas décadas del siglo xx fueron tiempos felices para los más ricos pero, con sus reiteradas tribulaciones políticas y económicas, fueron al mismo tiempo azotes terribles para la clase media y eficaces multiplicadores de pobres. Si dije que dentro de treinta años un mexicano tendrá una esperanza de vida de cerca de ochenta años, debo añadir que para muchas mujeres del México rural seguirá siendo un peligro dar a luz. Si dije que las familias mexicanas tenderán a ser más pequeñas, debo agregar que las familias de los indígenas y los habitantes del campo seguirán teniendo la dimensión que tenían hace cincuenta años. Podemos imaginar para el futuro un México que encuentra el trampolín de la modernización y otro que se atora en sus atrasos ancestrales. Un país que se acomoda y se acostumbra al tedio de la regularidad democrática y otro país que sigue siendo presa de caciques y jefecillos. Un país que aprende a caminar por los rieles de la ley y otro que vive bajo el imperio de la violencia y la clandestinidad. Al tiempo que México está cada vez más integrado al mundo, hay Méxicos que están cada vez más lejos de México. Las brechas se ensanchan. México empieza roto el nuevo siglo.
Si el país que empieza el nuevo siglo es una sociedad fracturada, una de las grandes preguntas parece ser, entonces, ¿cuáles serán las costuras del México futuro? ¿Cómo podrá construirse la casa común? Algo podemos anticipar: ese lazo de unión no será ya la religión, como pensaba Lucas Alamán, ni el látigo del centralismo, ni el cinturón nacionalista. ¿Podrá ser, como quisieron los liberales del siglo pasado, la ley? ¿Podrán los bulliciosos procesos democráticos fabricar un nosotros perdurable? ¿Podrá afianzarse un patriotismo cívico que reemplace al viejo nacionalismo oficial? Habrá que encontrar un modo no nacionalista para proyectar a la nación.
Sin las viejas certidumbres, nuestros problemas se parecen a los de antier. Los temas del XXI mexicano pueden ser los mismos del xix: el Estado nacional, los impulsos centrífugos de las regiones, la unidad del país, la identidad. El enigma del Estado futuro no es, desde luego, problema mexicano: la incógnita sobre el futuro continente de la organización política es universal. Ya lo han dicho muchas gentes: en la era planetaria el Estado es demasiado grande y demasiado pequeño; muy lejano y muy débil, algo opresivo y a la vez inerme. ¿Cuál será su fisonomía en los tiempos de las fronteras permeables? ¿Cómo sedimentará la globalidad en la esfera del poder político? No hay respuestas claras. Lo que puede decirse es que los tiempos del mercado abierto reclaman reglas e intervenciones que puedan construir la cohesión social. Sin la acción del poder público, sin normas firmes y efectivamente imperativas y sin decisiones colectivas que vayan más allá de lo inmediato vamos hacia la desintegración. Lejos de la utopía postotalitaria del Estado mínimo, el futuro necesitará un Estado ágil y eficaz.2 ¿Seremos capaces de construirlo?
Al tiempo que tendrá que afrontar los retos inéditos de la mundialización, el Estado en México deberá confrontar al enemigo de su origen: la violencia privada, esa úlcera que nos abate en muchas regiones. La ausencia del Estado tiene muy diversos emblemas. Son los cuerpos de seguridad privada, los linchamientos, las residencias amuralladas, las huellas macabras del narcotráfico, las máscaras de la guerrilla, las rebeldes repúblicas estudiantiles, los estremecedores índices de impunidad. Pero, más allá de esos símbolos que desfilan constantemente ante nuestros ojos, el Estado desaparecido encarna en una sensación: miedo. Si esa es la principal tarea del poder público, librarnos del temor, la sensación que nos cubre es el más claro ejemplo de la quiebra estatal. ¿Podrá el Estado mexicano reedificarse y establecer por fin el imperio de la legalidad? ¿Podrá completarse la legitimidad de los votos con la legalidad de los juzgados? ¿Puede ganarse la batalla al narcotráfico? ¿Logrará el país conformar una estructura profesional y confiable de seguridad o seguiremos a merced de delincuentes con uniformes de policía?
Ahí, en los territorios rojos de la violencia, se esconde, según Jacques Attali, nuestro verdadero peligro. México, sugiere este proyectista del siglo que nace, puede ser una potencia si logra domar a su tigre. En su Diccionario del siglo XXI, inserta la siguiente definición:
México. País donde Norte y Sur se mezclan, herencia de una mujer india y de un soldado español, lugar donde el peligro de que se desencadene la violencia es mayor. En el 2025 contará con 150 millones de habitantes en vez de los noventa con que cuenta hoy. Si consigue mantener su unidad será un ejemplo manifiesto del civiLego, gran potencia que reinará en el mundo hispanófono y ejercerá una influencia cada vez mayor, tanto económica como política, en el sur de los Estados Unidos que lo alejará del noreste.3
Esa es la intuición de Attali: México será una gran potencia si logra mantener la unidad y no se desata la violencia en sus tierras.
En la advertencia a la duodécima edición de La democracia en América, Alexis de Tocqueville acotaba las incógnitas del futuro francés. "No se trata ya, es verdad, de saber si tendremos en Francia la realeza o la república; pero nos queda por saber si tendremos una república agitada o una república tranquila, una república regular o una república irregular, una república pacífica o una república belicosa, una república liberal o una república opresiva, una república que amenace los derechos sagrados de propiedad y de la familia o una república que los reconozca y los consagre". Algo semejante puede decirse del futuro político de México. No se trata ya de discutir si el mañana de México será democrático. La democracia parece ser el destino de México. Sin embargo, falta conocer las cualidades de ese régimen que estrenamos a fines del siglo xx. Está por verse si nuestra democracia será productiva o infecunda, serena o rijosa, eficaz o inepta, liberal o populista.
Si durante muchos años estuvimos obsesionados por el ingreso a la democracia, mañana nos preocuparemos por la eficacia del poder vigilado. Si antes padecimos los excesos del poder, mañana podremos lamentar sus defectos. Serán extraños los conflictos electorales, pero serán frecuentes las disputas entre poderes y la lucha entre autoridades nacionales y locales. ¿Tendremos las instituciones adecuadas para procesar la diversidad, la competencia y el desacuerdo? ¿Lograrán los dirigentes nacionales encontrar un piso básico de coincidencias políticas y económicas para dar firmeza al nuevo régimen? ¿Podremos por fin levantar la vista y salir de la jaula de los seis años? ¿Descubriremos el largo plazo? ¿Se prestigiarán las instituciones democráticas o seguirán siendo vistas como centros de corrupción e ineptitud? ¿Caeremos en el pozo de la demagogia y la manipulación populista? ¿Se establecerá un gobierno autoritario con atuendos democráticos? El sur de América nos enseña que ese peligro es real cuando el pluralismo no da resultados, cuando las instituciones se manchan, cuando la ciudadanía no se traduce en voz, derechos, dignidad. No faltarán salvadores de la patria que quieran dar el zarpazo, si el hartazgo y la frustración se apoderan de nuestro juicio.
Dejamos atrás la excentricidad: el sistema político mexicano se parece cada vez más a sus parientes democráticos de otras partes del mundo. Los partidos ganan y pierden elecciones, los árbitros son imparciales, los medios cuestionan, la sociedad no pide permiso para organizarse. Esa tendencia parece imparable: el poder perdió a su dueño. Todo indica que el país de las mayorías francas se extinguió. No habrá decisión relevante sin acuerdos. La Constitución, que puede recibir importantes modificaciones o, incluso, ser sustituida por una nueva carta política, dejará de ser una libreta que los presidentes tachan y reescriben a su antojo, para ser una regla estricta que sólo podrá modificarse tras el tejido de un gran acuerdo nacional. La vida del Congreso será cada vez más activa, profesional e independiente. Se instaurará la carrera parlamentaria: No será fácil que un partido pueda controlar, por sí solo, al Poder Legislativo. Tendremos congresos sin mayorías y presidentes sin mando del Congreso. La política regional tendrá cada vez más peso en el curso de la política nacional.
El desempeño del sistema democrático dependerá, en buena medida, de la madurez de nuestros partidos. Pase lo que pase, los partidos políticos seguirán siendo las instituciones clave del juego político. Dice Attali que en el próximo siglo estas viejas organizaciones que han monopolizado el juego electoral entrarán al museo de antigüedades y se descubrirán nuevos mecanismos para canalizar los deseos individuales hacia las ambiciones colectivas. No veo cómo puede inventarse en el futuro próximo un reemplazo eficiente. Los partidos tendrán que cambiar sus lenguajes, replantear sus estrategias de comunicación, abrirse a las nuevas energías colectivas, pero no imagino una democracia sin paquetes que organicen una oferta electoral, sin referentes que permitan ubicar las posiciones en disputa, sin conductos institucionales que proyecten los intereses sociales hacia las esferas de decisión, sin agrupaciones ideológicamente constituidas que faciliten la negociación y el acuerdo. Quizá los partidos cambien de nombre pero no de naturaleza.
Imaginar el cuadro de nuestros partidos hacia delante es difícil porque hoy, al despuntar el siglo XXI, cada uno de ellos vive en crisis: ninguno puede seguir siendo lo que ha sido. Uno tiene que acostumbrarse a ser un trozo del país político, el resto tiene que habituarse a la responsabilidad del cogobierno. Quizá surjan nuevos partidos y no es descabellado imaginar la disgregación de uno de los jugadores que hoy vemos firmes. Sin embargo, es probable que los tres grandes de hoy puedan seguir siéndolo durante algunos años más. Las incógnitas, de cualquier manera, no son pequeñas. ¿Podrá un pri octogenario conectarse con la nueva sociedad mexicana? ¿Cómo procesaría el viejo partido oficial una derrota en la presidencia de la República? ¿Quién se haría cargo de sus restos? El pan tiene, desde luego, una ventaja institucional: es el único partido que ha tomado en serio la construcción de sus propias reglas y el único que ha vivido una democracia interna. El problema es que, a medida que se acerca al poder y lo ejerce, la fricción entre la pereza de los doctrinarios y la impaciencia de los pragmáticos se agudiza. ¿Podrá Acción Nacional domesticar su vertiente populista? ¿Dará definitivamente el salto cultural hacia el centro y controlará a sus mochos? Los misterios de nuestra izquierda son mayores y quizá más inquietantes. ¿Se reconstruirá el prd para constituir una opción moderna de poder desde la izquierda? ¿Tendrá la capacidad de atraer a los sectores radicales que siguen desconfiando de la vía electoral? Aquí encuentro una de las claves de la estabilidad democrática de México: en la formación de una nueva izquierda que sustituya a la izquierda reaccionaria y sentimental que hoy tenemos. El país necesita un núcleo capaz de articular una propuesta y una política de igualdad que coloque la cuestión social en el lugar que merece. ¿Podrá nacer del prd esta alternativa de una izquierda sensible, moderna y sensata?
El futuro ya no es lo que antes era, nos recuerda Valéry. Ya no hay recetas, ni rumbos claros. Incierto, promisorio, inseguro, inquietante es lo que viene para México. Lo único cierto es que lo que hoy hagamos marcará la mitad del rostro futuro de México. El resto lo definirá el azar. –
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).