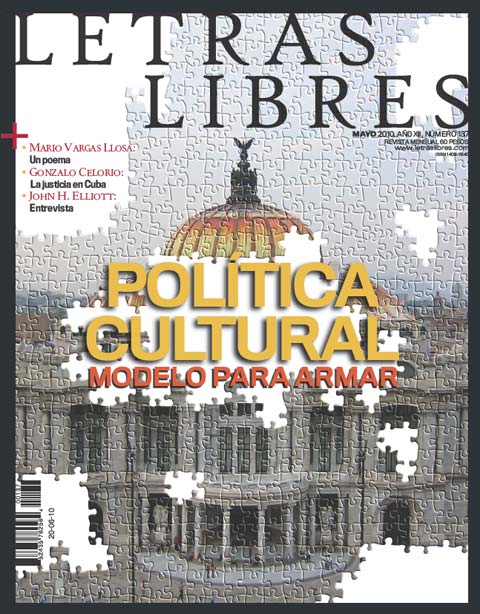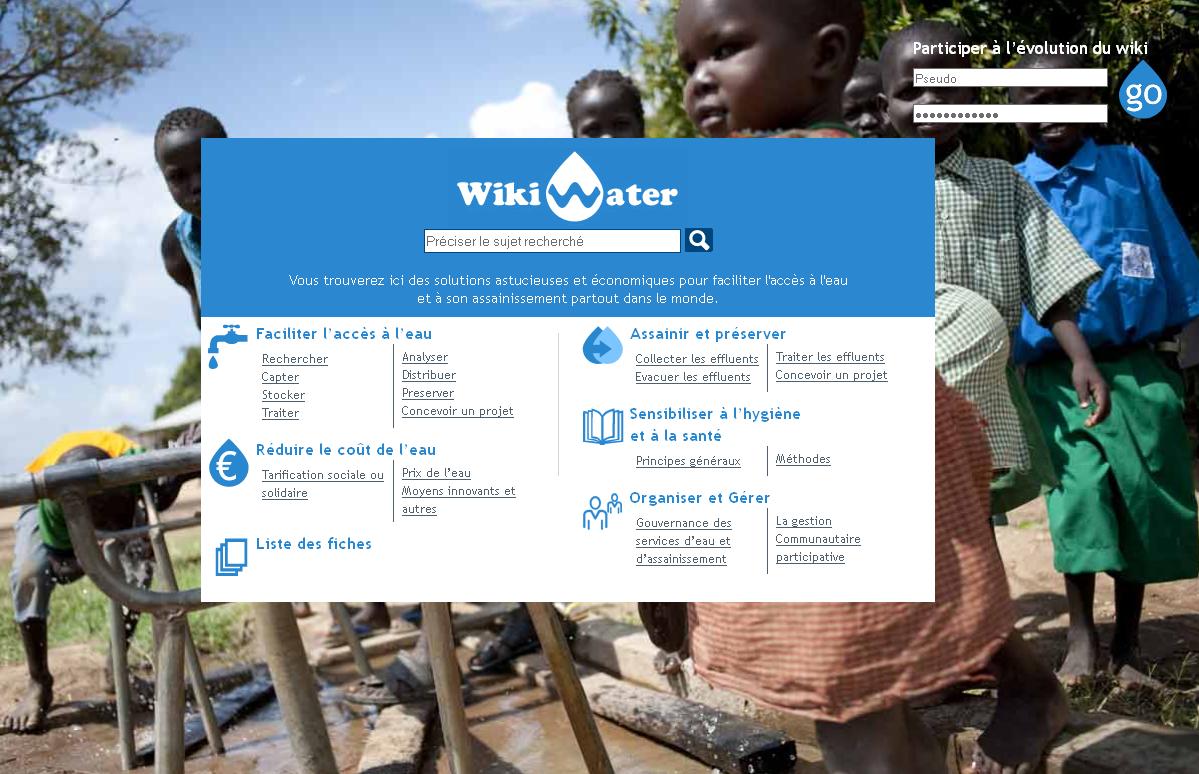La radio pública es un bien escaso. El espectro radioeléctrico se satura y los recursos para abastecer a las estaciones escasean con cada ejercicio fiscal. Según un reporte estadístico del Conaculta, al año 2007 en todo el territorio se contaban 347 estaciones de radio permisionadas –obligadas a operar sin fines de lucro. 347 para cien millones de personas, repartidas de forma desigual sobre un territorio vasto; 347 tanto en AM como en FM, urbanas y rurales, en lenguas indígenas y en español. No son tantas. Quizá pensarlo así lo vuelva más sencillo de visualizar: hay una estación de radio –1.1 en realidad– por cada distrito electoral. Hay más municipios en el estado de Oaxaca que estaciones de radio pública en la República entera.
No sólo eso. La radio pública estuvo cerca de ser privatizada hace unos años y de último minuto la salvó la Suprema Corte.
No sólo eso. A la radio pública la amenaza una forma muy particular de obsolescencia. Además de la obvia necesidad de sostenerle el paso a la tecnología, así también parece que la radio pública precisa quitarse de encima la plétora de lugares comunes que la asocian con lo avejentado y lo excesivamente quieto. En estas preconcepciones el referente más claro es la vieja “Hora Nacional”, el programa que, más allá de recordarnos el domingo por la noche la tragedia del lunes por venir, requisa con totalitaria naturalidad el cuadrante radial entero. Temas insoportablemente solemnes, tratados con la misma abulia que provocaría esperar un turno para ser atendido en una oficina de gobierno y una musicalización que sólo acentuaba lo apolillado de las ideas. Estimo que esa imagen mental o alguna variación parecida permanece vigente en los escuchas potenciales al considerar sintonizar estaciones de radio pública. En la famosa Encuesta nacional de prácticas y consumo culturales del Conaculta de 2003, sólo tres de cada veinte encuestados que confirmaron escuchar radio respondieron que entre las estaciones de su preferencia había “radiodifusoras culturales”. Es decir que del 87 por ciento que respondió que sí escuchaban radio, sólo un poco más del quince por ciento se cuenta dentro de ese público fiel a lo que las estaciones públicas programan. Es un quince por ciento que se podría dar por descontado, como una especie de voto duro, de capital de inicio: ellos son los convencidos. Para el setenta y tantos por ciento restante, la radio pública o es una incógnita o es una pereza.
Un bien escaso, decíamos, la radio pública; amenazada por la privatización y el prejuicio de ser la versión en sepia de la radio. Pero hace falta apenas un vistazo para reconocer que no es por falta de variedad que se le escuche poco. La oferta de programación intenta dar cuenta de las pluralidades que está obligada a atender. Sin duda esta cobertura editorial jamás será una tarea cumplida, pero escuchar la barra de programas activos de Radio Educación o Radio UNAM –desde el interés general en los noticieros de la BBC o RFI, hasta los programas particulares sobre cuestiones ambientales o jurídicas–, o lo perfilado de las estaciones que pertenecen al IMER, obliga a aceptar que el trabajo en cuanto a la amplitud de la oferta es quizás una de las batallas más vivas en la radio pública en este momento.
Una de las estrategias que las estaciones de radio pública han echado a andar para erradicar la mala percepción de ser parciales o acríticas, y de no dar cabida a la pluralidad, ha sido la de crear la figura de la “defensoría de los radioescuchas”, el “ombudsman del auditorio”. Espacios que se toman en serio el proverbial buzón de sugerencias e intentan mantenerse a cierta distancia de las instituciones que auditan: sólo así, nos dicen, se puede garantizar la salud del vínculo entre el público y los productores de contenidos. Los mensajes se reciben, se catalogan, se evalúan, se priorizan y se responden. Las respuestas van emitidas en forma de recomendaciones –porque estas instancias no sancionan, civilizadamente recomiendan. Si bien la candidez de las intenciones y la genuina ventana de participación abierta al público son de celebrarse, me parece que a fin de cuentas es querer desatar un nudo burocrático convocando a una reunión plenaria de consejo.
Hay que reconocer que lo que la radio pública ha sabido hacer muy bien es mantener sus espacios en el cuadrante rebosantes de la música que casi por mandato contractual la radio comercial está obligada a desatender (cómo insertar, dentro de los segmentos rígidos que ya se han vendido a los anunciantes, la Rapsodia en azul de Gershwin, “So what” de Miles Davis, o alguna de las canciones más extensas de Mars Volta o Sonic Youth). Dejada a la voluntad de la radio comercial, toda esa otra música perecería por falta de tiempo al aire. Ibero 90.9 de la Universidad Iberoamericana, Reactor, Horizonte y Opus del IMER y la programación de música clásica de Radio unam y Radio Educación, son, en el espectro del centro del país, la última línea de defensa.
El problema entonces, a mi parecer, se halla en parte en otra preconcepción acerca de la radio pública: es un producto cultural que parece no poder salir de su amateurismo. Como si se tratara de un requisito que los estatutos exigen cumplir, los programas –exceptuando los musicales antes mencionados, aunque no necesariamente todos– tienen valores de producción reducidos y trillados, formatos anquilosados en la eterna dialéctica del conductor/moderador inquisitivo y pausado y los expertos que pueblan una imaginaria mesa redonda. Platiquen entre ustedes. Bueno por conocido, ha terminado por convertirse en la marca de agua que rubrica las emisiones públicas; es la seña de identidad más reconocible de lo “cultural” en la radio. Quizás en algún momento del régimen priista, cuando las estaciones eran en la práctica una especie de oficina de prensa estatal descentralizada, se haya proscrito el uso integral y osado de efectos especiales y formatos alternos; quizás entonces se acordó que el formato conductor-experto sería el formato a privilegiar. Leamos algunas llamadas del público.
Amateurismo y obsolescencia, convengamos, son amenazas que estarían ahora reservadas para las agencias de viaje: entrañan, estas amenazas, una terrible falta de sincronía con el momento actual, con los tiempos que corren. Usos y costumbres de nuestra culturita, pues, juzgar nuestro desempeño basados en parámetros que empiezan a caducar. En el caso de la radio pública, si hace algunas décadas la producción de los programas era parte de una mezcla de grandes empeños individuales, escasísimos recursos, tecnologías magras y la respiración sobre la nuca del Estado, los esfuerzos habrían ya de permitir mayor arrojo, innovaciones y críticas que, por el momento, hacen su aparición de cuando en cuando (el desaparecido programa “Café Encuentros” en el IMER, algunos de los programas de comentarios de Radio unam, y algu-
nos otros). Dicho de otro modo, no es suficiente con confiar en que, comparado con la raquítica oferta de cultura y diversidad en la radio comercial, la radio pública será siempre la alternativa. Porque las alternativas también se arrancian.
En los primeros años de la BBC, cuando aún no era la institución en la que se ha convertido, John Reith, su primer director, escribió lo que es sin duda una de las advertencias más vigentes para la radio pública: “En ocasiones se nos ha hecho saber que estamos dando al público lo que creemos que el público quiere –pero pocos saben lo que quieren y muchos menos saben lo que necesitan. En cualquier caso, es mejor sobreestimar la mentalidad del público que subestimarla. Quien se jacta de dar al público lo que este quiere está las más de las veces creando una demanda ficticia de estándares cada vez más bajos que entonces aquel podrá satisfacer.” ~
(ciudad de México, 1980) es ensayista y traductor.