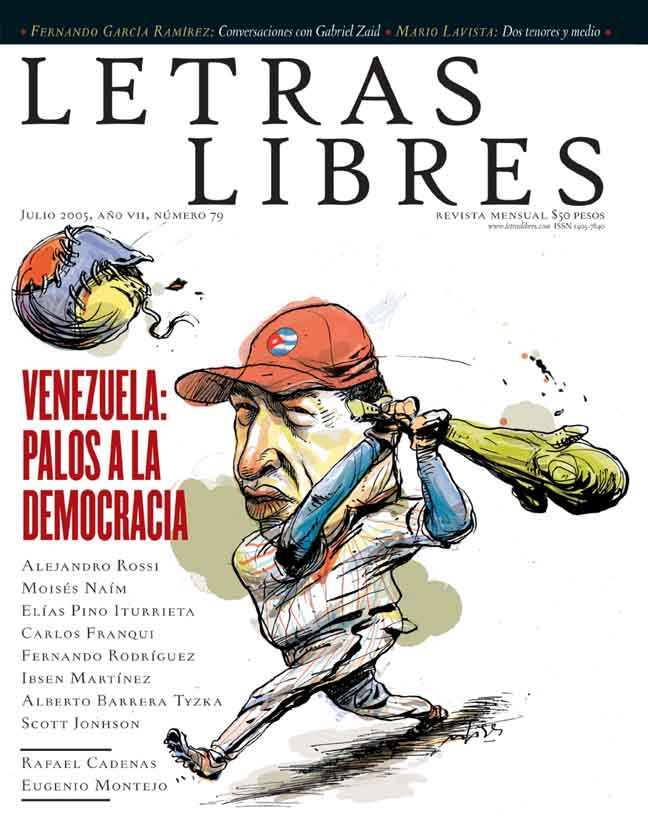Llegué a Varanasi en minibús, un ocho plazas rechoncho que traqueteó a lo largo de los rectos y estriados caminos de Uttar Pradesh, en la frontera nepalesa. Nos llevó tres interminables y ardientes días, días que pasé sentado frente a un hippy australiano que usaba un camisón victoriano. Sin ningún sentido de humanidad ni de respeto por el prójimo, durante todo el camino leyó en voz alta los sonetos de Shakespeare. Francamente, nunca compararé a alguien con un día de verano mientras viva, no después de eso.
Otros pasajeros incluían a una inmaculada y diminuta familia de hindúes. El paterfamilias de bolsillo vestía una camisa blanca, chaleco de hilo, pantalones planchados y zapatos relucientes; la minimatriarca, envuelta en un sari de seda, despedía un aroma a sándalo; el principito usaba una camisa Aertex, shorts grises y sandalias escolares. Esta familia parecía no sudar jamás, las moscas nunca los molestaban. Tomaban chapatis de un tupperware y, de otro, cuchareaban lentejas con la mano, pero nada de grasa quedaba en sus dedos ágiles. ¿Estaban acaso —me pregunté inútilmente— revestidos de teflón transparente?
Las noches las pasamos en posadas junto al camino, donde sudé y reboté en catres destartalados. El alba gris me descubría tan fatalista como cualquier nativo, y cagando impúdicamente junto al campo. El paisaje parecía inacabado y, al mismo tiempo, usado, como una vasta cocina en la que nadie se hubiera preocupado por lavar los trastes desde hace milenios. Cuando llegamos a la Ciudad Sagrada estaba harto de viajar. Me registré en el bungalow para turistas del gobierno y me eché en mi cama. La habitación era una caja de zapatos vertical, de piedra, sin nada en ella con la excepción de un colchón y un foco. Afuera había un terreno para bueyes. Durante todo el día, una mujer intocable paleaba el excremento y lo amontonaba en un compacto zigurat que se apoyaba en la pared exterior de mi cuarto. Al anochecer, se acostaba encima de él y dormíamos uno al alcance del otro.
Tres días después, me sentí lo suficientemente bien como para aventurarme a salir. Había conocido a un ucraniano nervioso mientras sorbíamos altas botellas de Stag Ale en el restaurante del bungalow. Me dijo que estaba exiliado, que su padre —un oficial soviético de alto rango— lo había mandado fuera para evitar el servicio militar en Afganistán. Creía en todas y cada una de las teorías de la conspiración: los judíos controlaban Estados Unidos y la Unión Soviética, y éstos eran a su vez controlados por venusinos cuya nave espacial estaba anclada en el Triángulo de las Bermudas. Uno podía detectar a los aliens, decía, por su tendencia a la calvicie y por manejar Mercedes convertibles.
Fuimos a la estación de trenes para que yo pudiera comprar un boleto para el Himigri-Howra Express, un potente caballo de hierro ario que me llevaría a través del norte del subcontinente hasta Chandigarh. En la ventanilla “A” me dieron un talón, que llevé a la ventanilla “B” para que me lo autorizaran. En la ventanilla “B” me dieron un nuevo talón, que llevé a la ventanilla de ventas. Todos y cada uno de mis pasos los di a través de un tupido macizo de humanidad, codos angulados, dedos puntiagudos. Emergí parpadeante y confundido a la severa luz del maidan. El ucraniano revisó mi boleto y me señaló que había comprado por error un viaje que salía en ocho días y no al día siguiente. Consideré la larga batalla que requeriría cambiar mi boleto, e inspirándome en los auspicios astrológicos insertos en la cultura hindú, y no en la precipitación horológica característica de mi propia cultura, decidí quedarme los sietes días restantes en la Ciudad Sagrada.
Otro despertar con cruda de kulfi. Me había conectado con un budista canadiense —de la peor especie. Me subió al manubrio de su bici Supercomet y pedaleó hasta el río. Pude ver una columna de humo levantándose: puerco asado para el desayuno. El budista se arrodilló y rezó furiosamente, mientras yo compartía un chillum con un sadhu de aspecto rudo. Había arena en el aire, arena en mis ojos, arena en mis alucines. Los terraplenes de templos y santuarios, los miembros morenos y cubiertos de la diosa Ganga —por alguna brumosa, narcótica razón, todo me recordaba a Brighton. Así que me pareció un paso perfectamente lógico el desvestirme, envolver mis huesudas caderas con un lungi y descender al flujo natal. A medio camino choqué con el cadáver de una vaca que, hinchado a cuatro veces su tamaño normal, giraba lentamente en la corriente viral. Manoteé, tosí y me sumergí mientras regurgitaba espiroquetas que me durarían toda la vida.
Todo esto ocurrió hace veinte años, y quisiera decir que parece ayer, pero no: parece que ocurrió hace veinte años. Ahora soy mucho más viejo, menos aventurero y menos grifo. Hoy sí cambiaría mi boleto. Aunque, pensándolo bien, ya que mi último destino era Cachemira, tal vez no viajaría ahí en lo absoluto. El pasado es otro país —y su frontera está siempre cerrada. –Traducción de Julio Trujillo
Saul Steinberg (1914-1999)
Para Gabriela Islas Hay una fotografía de Henri Cartier-Bresson que capta a Saul Steinberg joven y esbelto, cigarro infinito en los labios, recostado sobre…
Cuando Múnich fue la antigua Roma
Apuntes del señor Dama es un retrato de lo ocurrido en la sociedad secreta del Círculo Cósmico de Múnich.
Comanches
Aunque la comunidad comanche aún resuena en distintas esferas de la cultura por su espíritu guerrero, sus cantos tradicionales no han gozado de ese mismo eco. Esta muestra de su escasa lírica…
El maestro Bernini
Lo que más asombra del maestro es la destreza. Nadie, ni siquiera el supremo artífice de la talla en piedra, Buonarroti, alcanzó esta habilidad. Asombra tanto que oscurece todo lo demás. Una…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES