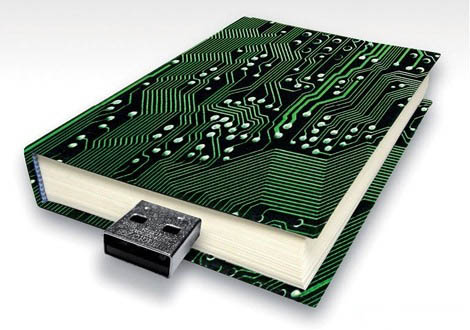A juzgar por el título y el contenido de su primer poemario, El aula, Renato Leduc empezó a escribir poesía en el salón de clases, en un acto de rebeldía contra la rutina escolar. No se tomaba en serio como poeta ni creía tener facultades de versificador: las descubrió por accidente al escapar de un tedioso deber. Quizá la necesidad de evasión sea el origen de toda vocación literaria, pero mientras los poetas serios, o los que se asumen como tales, necesitan suplir los palmetazos del maestro por la disciplina voluntaria, el antipoeta no puede separar la creación del desmadre, pues de él depende en gran medida su vuelo imaginativo. Lo asombroso, en el caso de Leduc, es que a pesar de su larga vida (murió a los noventa años) se haya mantenido fiel a la poética del relajo y la liviandad, con una ejemplar indiferencia por los sellos de prestigio y los cánones estéticos de la alta literatura. En escritores de menor valía, esta actitud suele encubrir el despecho nacido de las grandes ambiciones frustradas. Pero si algo demuestra la Obra literaria de Renato Leduc, recién recopilada por Edith Negrín (FCE, 2000), es que nuestro "poeta del arrabal", como lo llamó Octavio Paz, no fue un vate de cantina poco dotado, sino un gran dominador del lenguaje poético, que huía de lo trascendente por una mezcla de timidez y arrogancia.
Desde la juventud, Leduc se autonombró "turiferario de la santísima trivialidad" y declaró que la poesía no era para él "madre ni amante sino tía". Enemigo de las frases solemnes y las verdades monumentales, su modesto ideal expresivo fue encadenar con la mayor soltura los motivos literarios más humildes. Sin embargo, y aunque no lo reconoció expresamente, tanto su poesía como su narrativa dejan traslucir un rigor formal y un anhelo de perfección que el propio Leduc hacía objeto de escarnio, cuando estaba a punto de alcanzar una revelación o una forma superior de armonía. Como los toreros que tanto admiró, don Renato solía rematar una magnífica tanda de naturales con el pase del desdén, que en su caso consistía en romper el tono preciosista del poema con una parodia o un abrupto descenso a la vulgaridad, como si quisiera decirle al lector: puedo completar la faena y cortar el rabo, pero no me da la gana. Por esta renuencia a sostener un tono, así fuera el de la amargura soez, con efectiva autenticidad, Gabriel Zaid, citado por Edith Negrín en la introducción de las Obras, piensa que Leduc malogró sus posibilidades, salvo en tres o cuatro poemas memorables. Por el contrario, Carlos Monsiváis, autor del prólogo, cree que ese rasgo displicente de Leduc inaugura una nueva sensibilidad: "A los lectores que extraen de los versos lecciones de serenidad, o se exaltan por igualar la vida con la lírica, Leduc les ofrece confrontaciones insólitas en escenarios modernistas".
Tanto Monsiváis como Zaid tienen parte de razón. Es verdad que la inconsistencia tonal de Leduc estropea algunos de sus poemas, principalmente los amorosos, pero muchas veces la irrupción del ruido en mitad de la sinfonía y el zigzagueo burlón entre el prosaísmo y la metáfora suntuosa confieren a su poesía una vigencia contracultural que seguramente deslumbrará a muchos lectores jóvenes. Poeta disonante, contrapuesto al artepurismo del grupo Contemporáneos, pero bastante cercano al talante satírico de Salvador Novo, a quien admiraba de lejos, Leduc navegó con bandera de versificador chusco y sin embargo fue un vanguardista de primera línea, pues ensanchó las posibilidades de la expresión literaria y abrió una gran avenida por la que ahora transitamos muchos, aun sin saber quién nos precedió. De los textos reunidos en su Obra literaria, sólo uno de ellos huele a rancio, la cuasi novela Los Banquetes, donde hace gala de una homofobia tan visceral que llega a resultar sospechosa. Al parecer, en los años treinta Leduc se sintió amenazado por el predominio de los homosexuales en la vida cultural mexicana y creyó necesario escribir un antiCorydón que en pleno siglo XXI se lee como una curiosidad arqueológica. Pero si le disculpamos estos exabruptos, más bien imputables al espíritu de la época, su obra es una apuesta al futuro que obliga a poner en duda su prematura renuncia a perdurar. Ciertamente, Leduc no tuvo "la voluntad tenaz de la mosca" para escribir un poema de gran aliento, pero, como bien señalaron los surrealistas, el esfuerzo intelectual sostenido no es una garantía de valor literario, ni un método seguro para alcanzar la iluminación. El Prometeo sifilítico, la obra cumbre de nuestra poesía obscena, tal vez no le costó demasiado trabajo a Leduc, pero ya es un clásico con setenta años de antigüedad, y acaso perdure tanto como Piedra de sol o Muerte sin fin.
La poesía de Leduc está en boca del pueblo y ha sido recogida en numerosas antologías. Su narrativa, en cambio, se conocía poco, pero Edith Negrín ha subsanado este olvido al reeditar, junto con otras obras en prosa, la sorprendente antinovela El corsario beige, una sátira sangrienta del régimen alemanista, con atmósferas pantagruélicas y amargas digresiones sobre la vejez, donde coinciden dos géneros difíciles de combinar: la novela política y el grand-guignol. Según Negrín, de joven Leduc soñó con ser novelista, pero el periodismo y la bohemia le impidieron realizar ese anhelo. El corsario beige deja entrever que pudo haber sido un narrador de altos vuelos, si hubiera disfrutado menos "la dicha inicua de perder el tiempo". –
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.