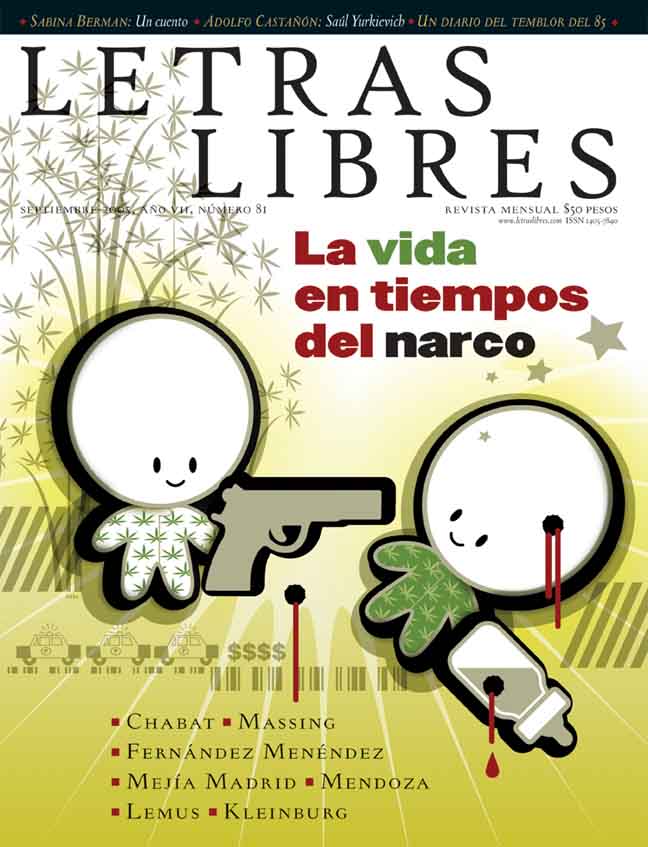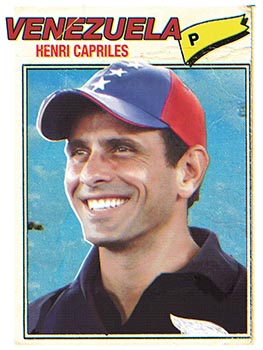Imaginémoslos. Primero amigos, colegas, colaboradores discrepantes aunque genuinamente interesados en los puntos de vista del otro y nutriéndose de ellos. Luego, poco a poco, desconfiados de la actitud y los principios de cada uno, distanciados y fríos, para terminar como furibundos e irreconciliables adversarios. Primero camaradas departiendo en la boda de uno de ellos, y luego cruzando miradas y palabras flamígeras en cuanto congreso coincidían. Ambos involucrados —desde biografías y formaciones antagónicas— con las sustancias psicoactivas, con su influencia y posibles daños en ese terreno de nuestro cuerpo destinado irremisiblemente a permancer ignoto en su auténtica esencia: el cerebro. Uno fruto de las prácticas psicodélicas setenteras de pronto encauzadas hacia las ciencias cognitivas y las políticas públicas; el otro formado en la dureza científica de la neurofisiología, investigador y catedrático reputado. Uno proveniente del Holocausto y sus tormentos heredados, el otro WASP y republicano. Uno se llama Rick Doblin. El otro George Ricaurte. Ambos de familias económicamente desahogadas. Ambos estadounidenses y seguramente talentosos. Seguramente también ambos sesgados, o simple y llanamente humanos.
Y es que no es fácil imaginarlos sino —ya enconados— en aquel septiembre hoy lejano. En ese septiembre de 1985 en el que el foco mediático estadounidense apuntaba hacia una palabra indescifrable e impronunciable: 2-4 metilén-dioxi-metanfetamina, o hacia sus siglas más manejables —MDMA—, o hacia su seductor nombre comercial: éxtasis. De pronto, durante algunas semanas, los acaparadores de los principales espacios noticiosos no eran el recién reelecto y cada vez más sonriente y teñido Reagan, o su flamante contraparte soviética de extraño y extenso lunar en la frente, sino esa molécula tan fácilmente modificable y versátil que hace que una estructura cíclica carbonada (fenil) baile y se aparee simultáneamente con dos parejas: por un lado con una breve y nada novedosa cadena etílica y su potenciadora amina (primer paso que la transforma en la ultraestimulante y agresiva metanfetamina), y por el otro, con dos átomos de oxígeno, uno de hidrógeno y uno de carbono, los cuales así la rebautizan con el rimbombante prefijo “metilén-dioxi” y le confieren sus “mágicos poderes” psicoactivos o de alteración de la conciencia.1
Aquel septiembre de hace dos décadas, la última apelación presentada ante la DEA por parte de un grupo de psiquiatras, terapeutas y otros individuos muy o no tan profesionales, más o menos científicos, más o menos equilibrados, entre los que no dejaba de infiltrarse un yonqui pseudogurú en busca de perpetuar su avituallamiento, se estrellaba contra el fast-track que el gobierno reaganiano confería a la agencia antidrogas para colocar de inmediato, bajo el temible apartado “Schedule i” (máxima prohibición y criminalización), cualquier sustancia psicoactiva —acción que, con el justificado propósito de evitar los ataques de párkinson que la terrible China White, o heroína sintética (MPPT), había producido en varias decenas de jóvenes estadounidenses, llevaba, sin embargo, otros destinatarios: el éxtasis y sus apologistas.2 Rick Doblin y George Ricaurte, Alexander Shulgin y Ron Siegal, Ralph Metzner y Marc Schuster, June Riedlinger y el senador Lloyd Bentson, así como las legiones de químicos, farmacólogos, políticos, abogados, neurofisiólogos, psiquiatras y psicólogos que cada uno representaba, todos ellos a su manera y desde sus formaciones y biografías, chocaban frontal e irreconciliablemente, vicarios de la ambigua y contradictoria actitud que el ser humano —individual y socialmente— maneja desde hace ya tanto y tan poco tiempo hacia las sustancias psicoactivas (término a todas luces más preciso y cabal que el de “drogas”). Datos blandos contra datos duros, apreciaciones terapéuticas contra simios muertos en experimentos, liberalidad contra conservadurismo: excesos de ambos lados.
De nada sirvieron los incontables testimonios presentados en el congreso multidisciplinario que se realizó en el Instituto Esalen de Big City, California. La bien habida fama new age de la zona y la institución obraban en su contra. De nada sirvieron tampoco los argumentos de gente con experiencia psicoterapéutica que era o sentía ser bienintencionada, y aún menos los comentarios de científicos en programas de televisión estadounidenses pidiendo al menos una clasificación no tan restrictiva de la sustancia (lo que permitiría proseguir con el estudio de sus posibles aplicaciones en psicoterapia). Las incontables historias personales ofrecidas por toda suerte de individuos, que afirmaban haber vencido las crudelísimas secuelas de distintos tipos de shock postraumático (sexual, criminal, familiar…), o alguna fobia, o una severa crisis de pareja, o el terror y el rechazo de la inevitable muerte (propia o cercana) que infligen las enfermedades terminales eran tildadas de sensacionalistas y charlatanas.
“Un refrito de la tan escuchada historia de Hofmann, Leary y el LSD”, dijeron muchos no sin razón. “Una muestra más del “yuppiismo” new age y groovy de la generación estadounidense preocupada por aparejar al welfare reaganiano una carga espiritual perdida y necesaria”, explicó coherentemente más de un sociólogo que había estudiado bien su Huxley. “Publicidad sensacionalista de los propios consumidores, productores y distribuidores de la droga”, acusaron otros sin faltar a la verdad. “Comentarios irresponsables”, sentenció la abrumadora mayoría (abrumadora y mayoritariamente proclive a las drogas psicotrópicas legales). “El culto sectario a una droga edénica y mesiánica supuestamente destinada a unos cuantos que se sienten elegidos” suspiraron los más religiosos (sin darse cuenta de su “cocteauísmo” involuntario). Y a estos dichos se sumaron, en los escritorios de la DEA y del National Institute for Drug Abuse (NIDA), las tremendas y aterradoras sentencias de algunos científicos: neurotoxicidad instantánea, dependencia súbita, posible párkinson, muerte de neuronas serotonérgicas y dopaminérgicas, “agujeros” en el cerebro, drenaje del líquido cefalorraquídeo, pérdida de la memoria, trastornos sexuales y del sueño.
“Juicios precipitados”, “evidencias no conclusivas”, “imposible comparar la reacción de un roedor o un primate con la de un ser humano”, “no es lo mismo una sobredosis intravenosa que la ingestión mínima activa bajo condiciones controladas”, “falta [que den] tiempo, estudios más rigurosos”, “la mano dura e irracional antidrogas es la culpable del crimen en su tráfico y la proliferación en su consumo, se ha demostrado una y otra vez”; “tienen miedo de la empatía y la claridad emocional que puede generar, crueles” (Opium de Cocteau una vez más, aderezado con De Quincey), “reaccionarios, ‘doble-moralinos’ y miopes” (ibid. Huxley). Todos estos comentarios y muchos más en ese tenor se escucharon del otro bando.
“Con esos riesgos no se juega”, exclamaron durante todo el verano de hace veinte años los funcionarios y especialistas de la DEA (que peligrosamente parecía desempeñar el papel de juez y parte) y cientos de miles de padres de familia aún en posibilidades de ejercer. Y no jugaron. La producción, el tráfico, la posesión y el consumo de MDMA fueron severamente penalizados, y la posibilidad de experimentar su potencial benéfico quedó cancelada. “El éxtasis es neurotóxico y no tiene aplicación terapéutica alguna”, determinó el gobierno de Reagan.
Pasaron dieciocho años y llegó otro septiembre —septiembre y el éxtasis de nuevo—, el de 2003. Dieciocho años desde que ese polvo blanco de apariencia intrascendente, pero para muchos fascinante —ya a guisa de comprimidos— había traspasado las confraternidades pospsicodélicas californianas, y las puertas de los divanes de la Costa Este, para comenzar a dar palos de ciego por las calles y acercarse a las discotecas, desde que esa sustancia —a un tiempo glorificada y satanizada en todos los medios— apenas veía trastocado el uso terapéutico que la había sacado del limbo de una inútil patente farmacéutica, y por el que muchos de sus abogados serios y responsables se habían rifado el prestigio y la carrera. Casi veinte años en los que había seguido el camino exacto al que sus proscriptores (voluntaria e involuntariamente) la sentenciaron.3 Dieciocho años, se decía, desde aquel otro septiembre hasta llegar al de 2003, cuando, para azoro, cólera, euforia y vergüenza de tirios y troyanos, la revista Science (publicación científica referencial en todo el mundo) escribió una página más de la novela Doblin / Ricaurte y le dio un giro al asunto que lo llevó a la mismísima primera página del New York Times.
Nuestros dos protagonistas volvieron a enfrentarse acremente en los albores del milenio. El terco Doblin, a través de su proyecto MAPS (Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos), estaba cerca de lograr la autorización gubernamental para echar a andar un protocolo de investigación con MDMA para pacientes con shock postraumático y otro para pacientes terminales de cáncer con ansiedad y dolor (este último proyecto en colaboración con la Harvard Medical School). Ricaurte, su inevitable y cada vez más radical pesadilla, le salió al paso de inmediato. Segundo round. Ricaurte tuvo que rehacer con mayor rigor y metodología los estudios con que había aterrorizado a la DEA y al NIDA (los únicos —entre cientos que con prudencia se han limitado a hablar de “indicios” o “probabilidades”— que afirmaban haber demostrado la neurotoxicidad instantánea del MDMA incluso en las llamadas dosis recreativas). Con ese fin recibió la nada despreciable cantidad de 1.3 millones de dólares (lo que elevó el monto que había obtenido el NIDA para investigar el éxtasis a diez millones de dólares) y realizó sus investigaciones en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins. Sus resultados fueron cientos de veces más aterradores. Una sola dosis (recreativa, como se llama a aquélla mínima en la que la sustancia adquiere psicoactividad) había hecho que dos de los diez mandriles murieran casi en el acto, y que prácticamente todo el resto presentara severísimos daños cerebrales de inmediato o muriera al poco tiempo. Por supuesto que Ricaurte se impuso por knock-out fulminante. Y no sólo eso: una serie de imágenes cerebrales de seres humanos que mostraban serios daños, procuradas por él mismo, fueron distribuidas masivamente en las discotecas por los organismos e institutos antidrogas estadounidenses con la siguiente leyenda: “Your brain under ecstasy.” Todo indicaba, hasta ese septiembre extático, que Doblin podía darse por muerto.
Science y el New York Times lo levantaron de la lona y sumieron de un solo golpe a Ricaurte en un desprestigio del que difícilmente un científico puede recuperarse. El neurólogo no sólo debió admitir que inyectó a sus “conejillos de indias” metanfetamina (uno de los estimulante más poderosos y tóxicos existentes) en vez de éxtasis (adujo un error en el proveedor de la sustancia), sino que les administró una sobredosis; tuvo también que reconocer que las fotografías cerebrales habían sido “retocadas”. Hasta aquí esta historia.
Dos septiembres, pues, contrastantes y en su momento determinantes, que muestran la compleja cara de una sustancia hallada por accidente en 1912 por científicos de los laboratorios Merck, en su búsqueda de supresores del hambre y agentes coagulantes, y que tras casi cuarenta años de sueño (por no habérsele hallado utilidad comercial) despertó brevemente en 1953 para ser experimentada sin éxito como “suero de la verdad” durante la Guerra de Vietnam. Se dice que de ese periodo queda un archivo inaccesible (el EA-1473) en el Army Chemichal Center de Michigan.
Otra década transcurrió antes de que en diversos laboratorios clandestinos californianos, que trabajaban para el movimiento uderground y el furor psicodélico, se sintetizara MDMA entre decenas de otras sustancias. Seguramente lo menos agresivo de sus efectos y su prácticamente nula capacidad alucinógena le hicieron reprobar ante el “examen organoléptico” de sus “experimentadores”. Seguramente por eso, también, fue pasando inadvertido ante el escrutinio de los organismos e investigadores antidrogas estadounidenses que en aquellos años proscribían el LSD y muchas otras sustancias alucinógenas.
Se llega así a mediados de los años setenta y al nombre clave en esta historia: el de Alexander Shulgin. Bioquímico estadounidense nacido en 1925 y graduado de Berkeley, asesor actualmente de organismos como la propia DEA y la NASA. Este hombre y su mujer y colega Ana han dedicado su vida entera —con todo el rigor que puede caber en este terreno— a la síntesis y análisis químico de sustancias psicoactivas, así como a la experimentación en carne propia de todas y cada una de ellas. En su abultadísimo y más bien árido libro Pihkal: A Chemical Love Story, dan cuenta con honestidad y seriedad de toda esta aventura, cuyo capítulo acaso más influyente haya sido el de la divulgación de los efectos piscoactivos que, en ciertas circunstancias —precisan—, el MDMA puede aparear a su capacidad estimulante y euforizante: inusual apertura emocional, reforzamiento blando (valga el oxímoron) del ego, supresión de miedos y ansiedad, claridad emocional, capacidad de revivir episodios traumáticos sin pánico, serenidad, intensa felicidad, bienestar, paz y —sobre todo lo demás— empatía, afecto profundo por el otro; de ahí el término de “sustancia empatógena” acuñado por Ralph Metzner.4 Todos los informes serios y confiables, científicos y no científicos, indican que el MDMA no es alucinógeno y que sólo puede llegar a serlo a dosis extremas.
A partir de esos momentos la historia de la sustancia adquiere una velocidad vertiginosa. Y acaso sean los distintos nombres que recibe el MDMA en esos años de su consumo inicial y difusión los que dan cuenta sinóptica de sus avatares. Primero, jugando con las iniciales y con la búsqueda de ese eterno paraíso perdido que es la condición humana, se le llamó Adam (Adán). De esa miltoniana búsqueda de lo arcádico, de la supuesta condición primigenia del ser humano (evidentemente fruto del uso new age) salta (todavía dentro de ese ámbito) al de essence. Luego (y aquí se percibe de inmediato la influencia psicoterapéutica) será clarity y después empathy (según todos sus abogados iniciales la denominación más precisa). Así nombrado sale a la calle. ¿Cómo? Por infidencias de los cofrades iniciales y de algunos de los miles de pacientes a los que sus terapeutas se lo suministran en sesiones, por el agotamiento de los alucinógenos y de otras drogas, y por la necesidad de lo nuevo en una sociedad bombardeada por una mercadotecnia que la convence de necesitar lo que no necesita y de buscar compulsivamente “otra cosa”; por aparejar su consumo a prácticas de culturas emergentes y contraculturas como las del acid-house, el rave, la música electrónica, el bakalao,5 y —evidentemente— por la avidez de lucro de muchos, los intereses criminales de otros y las adicciones de los más desdichados.
Sin embargo, para decirlo con las palabras de un “creativo” de agencia publicitaria actual (fábrica de drogas en serie), el nombre “no pega”, imposible colocarlo así como “top of the mind“. Obligado, pues, por la necesidad comercial de su tráfico, alguien halla la palabra mágica: éxtasis. Y ahí termina o empieza la historia. El furor es inmediato. Time, Newsweek, Phil Donahue, hablan de la “droga del amor”, de “la droga que el mundo esperaba”, de una droga “segura, inocua, de breve duración y sin resaca” (justo la receta ideal con la que Aldous Huxley sueña en The Doors of Perception), “una minivacación química necesaria y disponible en cualquier momento”, una droga “que lo mismo resolverá en un segundo su crisis matrimonial, que terminará con sus fobias, que le permitirá bailar diez horas seguidas, que le hará experimentar como nunca la sensualidad”. Recetas instantáneas, promesas del edén, irresponsabilidad, mercadotecnia pura para una sociedad aburrida, próspera y vacua.
Y en medio de todo esto, los ciento veinte miligramos de 2-4 metilén-dioxi-metanfetamina encapsulada o prensada en forma de comprimido. El potencial terapéutico real de una sustancia apabullado por la necesidad (igualmente real) de una sociedad por drogarse. Y entonces, tras la prohibición estadounidense llega la emigración a Europa —vía Ibiza—, y ahí es el colmo de su comercialización. El éxtasis será, entonces, ante todo un producto que jugará con la idea de la libertad del consumidor para elegir, del prestigio de las marcas, de la seguridad de un producto supuestamente estandarizado. De allí las pastillitas de colores con diversas figuritas. Y de allí, obviamente, el lucro desatado, la criminalidad, la adulteración, el incremento de los riesgos que no le han sido escamoteados a esta sustancia ni por sus mayores defensores: agresión hacia la zona de nuestro cerebro productora de serotonina (y, por ende, la posibilidad de generar con su abuso una depresión incurable), elevación de la presión arterial y del pulso, deshidratación, hipertermia, y el grave síndrome de serotonina, entre otros. Por supuesto que hay muertes asociadas con sobredosis de MDMA (sorprendentemente pocas, debe admitirse). Y por supuesto que hay adicción compulsiva a ella (aunque también con índices notablemente bajos).6 Un factor más, capital, en esta espiral ascendente será el decremento sustancial en el consumo de heroína por efecto del temor al sida, y el “poco prestigio” con que nacen nuevas aplicaciones de drogas viejas (v.gr. el crack). El éxtasis es en cambio —afirman sus partidarios— una droga “limpia”, “suave”, yuppie y nice, ideal para “la gente bonita”, no incapacitante y de relativamente corta duración (ideal también para los también adictos al trabajo).
Septiembre y el éxtasis. ¿Y qué con este septiembre durante el cual aparece este texto? Dos verdades contrastantes: por un lado se han reanudado —discretamente, contra viento y marea, y para pesar de los sectores ultraconservadores internacionales— las investigaciones terapéuticas serias y controladas con el MDMA en Estados Unidos (Doblin en relación con enfermos terminales) y en España (Bouso con mujeres violadas). Seguramente pronto vendrán otras cuyos resultados mucha gente en desventura deseará positivos. Y, por el otro, el World Drug Report 2005 de la ONU afirma que, tras un incremento sostenido entre 1993 y 2001, el consumo de éxtasis a nivel mundial ha descendido (camino opuesto al que han seguido las metanfetaminas, la marihuana y el alcohol).7
Y de vuelta al principio. Imaginemos ahora a los señores Doblin y Ricaurte contemplando su amistad rota, la certeza agridulce de su irreconciliabilidad, sus intenciones más profundas y verdaderas, el estigma de “lo psicotrópico”, la complejísima, resbaladiza y diluible frontera que separa una droga (entendida como sustancia ilegal adictiva) de un medicamento, a dos individuos que necesitan ayuda por igual (el paciente y el adicto). Veámoslos ahora mismo sintiéndose contradictorios (como todo aquel que con honestidad reflexione al respecto), entendiendo que el problema tiene acaso como esencia la contradicción misma, su insolubilidad. Supongámoslos reparando —o no— en cuán pocos reparan, reparamos, en lo obvio: que las drogas legales matan directa e indirectamente más de veinte veces más gente que todas las drogas ilegales juntas (ONU dixit), sin contar a todas aquellas personas a las que (exactamente como las ilegales) dejan en condiciones físicas, familiares y espirituales deplorables. Finalmente pensémoslos pensando con ese mismo órgano que intentan escudriñar y que les juega malas pasadas, que a un tiempo les permite y les impide acercarse a la sustancia del problema: entenderlo, aceptarlo.
Imaginémoslos así. Durante este septiembre. –
(ciudad de México, 1964) es promotor y crítico musical. Ha sido director artístico de la Compañía Nacional de Ópera de México, de la Casa del Lago y del Festival Internacional Cervantino.