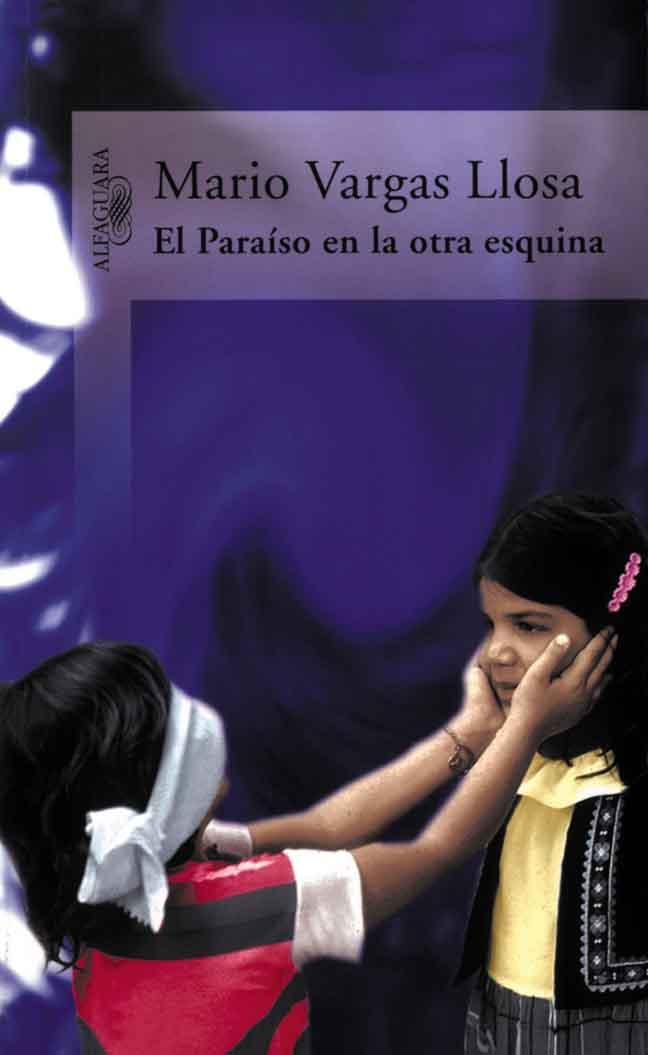La película, esa gran metáfora de quien la hace. Un Felipe Cazals más desencantado que fatigado declaró hace una década que se retiraba del cine. En veintitantos años probó desde las mieles más dulces del aplauso de crítica, público y poder (no necesariamente en ese orden ni simultáneamente) hasta el amargo sabor del chambismo (Burbujas de amor, Desvestidas y alborotadas), para terminar en el fracaso de una obra ambiciosa y lamentable (Kino) que le llevó a declarar cerrado su trato con el cine… hasta el año pasado y una de sus películas más personales y características, Su Alteza Serenísima. Se trataba de volver por sus fueros con un registro de los últimos tres días de uno de los caudillos más recalcitrantes e insistentes en su manía de volver por los suyos, Antonio López de Santa Anna. Se trataba de contar cómo, en su agonía, un viejo guerrero atrabancado cree en una gloria ya extinta y en un futuro que ya le ha arrebatado la Historia misma. Cualquier semejanza con la relación entre éste y otros cineastas de la guardia echeverrista y las nuevas condiciones del cine mexicano, quizá sea coincidencia.
A Felipe Cazals lo distingue aprender de sus errores, lo que no quiere decir que cada vez filme mejor, sino que, a estas alturas, ha aprendido mucho. Lo ha hecho desde su trato con esa planta carnívora que es el cine histórico, al que dejan inerte los elementos de producción y los caprichos del patrón, sea un charro megalómano (Emiliano Zapata), un presidente megalómano (Aquellos años) o la hermana megalómana de un presidente (La Güera Rodríguez). La magnitud de los tres fiascos, la manera como cada vez se borraban más los rasgos de la personalidad del cineasta tras una impersonalidad institucionalmente impuesta, no le mataron una afición por los personajes históricos única en su generación. Su mejor cine fue, siempre, el más pobre y directo, donde podía estallar la violencia como rostro de la política (Canoa, Bajo la metralla) o de una miseria espiritual generalizada (La manzana de la discordia, El apando, Los motivos de Luz, Las inocentes).
Su Alteza Serenísima concilia los dos extremos de Cazals en un hábil recurso narrativo: que la Historia Patria desfile ante el ex dictador resplandeciente durante sus últimos tres días de vida, encerrado en su casa. Adiós monsergas del cine épico: todos los elementos de producción se concentran en decorar con minucia obsesiva un caserón que, insólitamente en el cine mexicano, parece realmente habitado por sus personajes. Y ahí está, como un fardo agónico y pilar del relato y el espacio, un Santa Anna convertido en Alejandro Parodi. Quién sabe si hace a un gran Santa Anna o sólo hace a un gran Parodi declamando con amargura las viejas glorias del dictador, que podrían ser las de un actor veterano, toda vez que los registros fílmicos del dictador son más bien escasos y hay que buscarlos en Hollywood (Carlos Arruza en El Álamo, una película sobre la que nadie se ha molestado en levantar la prohibición que le impuso Gobernación hace cuarenta años, y Edward James Olmos en Seguin) y en una fugaz aparición (Salvador Quiroz, el infalible actor de Ismael Rodríguez) en Mexicanos al grito de guerra.
Encerrar a la Historia, hacerla una evocación doméstica, no es nada fácil: Han Jurgen Syberberg hizo con Theodore Hierneis, el cocinero de Ludwig (1972), la hazaña de contar la intimidad última del rey de Baviera desde las indiscretas memorias del cocinero de la corte, pero aquí se trata de una apuesta dramática que está perdida de antemano: el ex dictador agoniza sin saberlo; afuera, inmediatamente debajo de sus aposentos, se amontona una turba que todavía espera sacarle algo pero que sirve a la esposa de Santa Anna, Dolores Tosta (Ana Berta Espín), para crearle al viejo la ilusión de un partido, de fieles seguidores. Pero Cazals hace dos movimientos fatales: anuncia desde el principio que estamos en "el antepenúltimo día", para que el espectador sepa de inmediato en qué va a terminar aquello, sobre todo cuando, una hora después, aparezca el fatídico "el último día". Cancelada cualquier tensión convencional (¿en qué irá a acabar la película?), se debe sostener en el juego interno de cada escena, y lo mismo tiene momentos fulgurantes en su discreción (la exposición de la colección de prótesis del viejo, los métodos curativos de La Salamandra palpándole los testículos) que un desfile nunca bien resuelto de veteranos amigos del dictador (y del director) que le visitan con una misión infernal: contarle su propia vida, sus propias bajezas y triunfos, para beneficio, se supone, del espectador que no tenga idea de quién era Santa Anna. Misión de Parodi durante esas escenas: estar sentado asintiendo (ni modo) a toda la información histórica surtida por Pedro Armendáriz, Blanca Guerra en plan de agraviada, José Carlos Ruiz (su inmortal agente infiltrado en la guerrilla de Bajo la metralla) y Salvador Sánchez (el genial narrador de Canoa). Eso basta para aniquilar películas de mucho más vuelo que esta: ante la mirada de Cazals, pese a los empeños unificadores de la notable fotografía de Lorena Campbell, los elementos dramáticos chocan y se neutralizan sistemáticamente y cada episodio se acumula al anterior sin conseguir un progreso; de hecho, podría estar en otro orden sin alterar el producto.
Al final, Cazals ha desplegado su oficio para ofrecer un retrato paradójicamente contenido de una demencia política que se retroalimenta de la masa al caudillo y viceversa; pero, como su personaje, cuando pudo alcanzar la grandeza se enredó con sus ejércitos de ideas, datos, personajes, posibilidades, y acabó cediendo terreno a ese enemigo al que ha visto tan de cerca tantas veces, el fracaso por desmesura. Pero sigue aprendiendo y ya volverá a pretender el poder. –