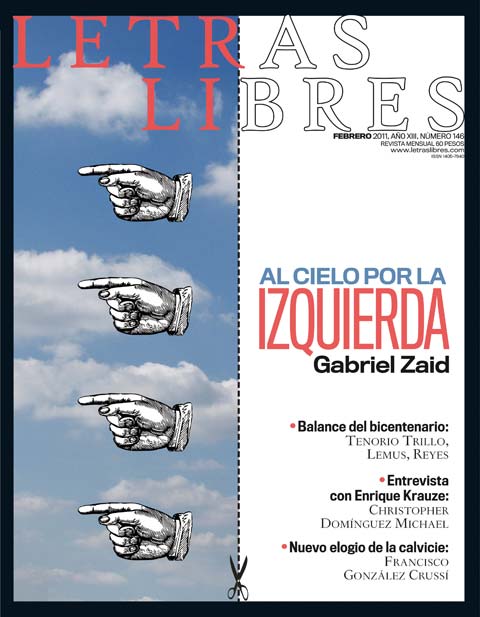Diez ideas entresacadas de una miríada de reflexiones acerca del suicidio. Diez notas alejadas de todo maniqueísmo: como preámbulo, como pretexto, como muestra de los complicados intríngulis de una discusión sin final. Diez alegatos para aseverar que en relación al suicidio no es posible ni tampoco es necesario concordar en cuanto a la validez o no del acto. Lo que sí es en cambio prudente es discutir arropados por la tolerancia que permite discrepar. No podría de ser de otra forma. La historia de la humanidad es la historia de la suma de discrepancias en torno a la razón, a la sinrazón y al disenso como sustrato de intolerancia o de tolerancia.
1. “Mi padre se quitó la vida un viernes por la tarde. Tenía 33 años. El cuarto viernes del mes próximo yo tendré la misma edad.”
Así empieza la novela Los suicidas, de Antonio Di Benedetto, publicada en 1969.
2. “El suicidio es un hecho que forma parte de la naturaleza humana. A pesar de lo mucho que se ha dicho y hecho acerca de él en el pasado, cada uno debe enfrentarse a él desde el principio y en cada época debe repensarlo.”
Eso escribió Goethe, quien vivió entre 1749 y 1832.
3. Aristóteles no estaba de acuerdo con el suicidio. En la Ética a Nicómaco dedicó algunas páginas al tema. Pensaba que el suicida era un cobarde que huía de sus problemas, sobre todo, de la pobreza y del dolor. Quien se quita la vida actúa contra la ley, es decir, no tanto contra sí mismo sino contra la polis. Esa era la razón por la cual los suicidas perdían algunos de sus derechos civiles.
Aristóteles vivió entre 384 y 322 antes de nuestra.
4. En la antigüedad, tanto los griegos como los romanos aceptaban el suicidio; sin embargo –y es un sin embargo muy complicado–, no reconocían en las mujeres, en los esclavos y en los niños el derecho a disponer de sus vidas, ya que consideraban el acto como un atentado contra la propiedad del amo. En la actualidad, en Afganistán, muchas mujeres –una es muchas– se prenden fuego porque creen que el suicidio es la única manera de escapar de un matrimonio opresivo, del abuso de los familiares, de la pobreza o del estrés de las guerras. Se calcula que 2,300 mujeres o niñas intentan suicidarse cada año.
5. Las religiones han gastado incontables páginas y discursos para reflexionar acerca del suicidio. La judía, como la inmensa mayoría, lo prohíbe: el cuerpo le pertenece a Dios. Queda prohibido suicidarse o contribuir al acto: quien lo haga será considerado asesino. Al suicida se le entierra cerca de las paredes del cementerio, es decir, se le castiga, se le excluye. En el hinduismo el suicidio es mal visto, aunque se acepta que las personas con una preparación espiritual avanzada cometan eutanasia voluntaria. Para los musulmanes la vida es sagrada: Dios es origen y destino. La muerte solo sucede por voluntad de Dios. Tanto el suicidio como la eutanasia quedan proscritos.
Los teólogos y filósofos cristianos no encuentran ninguna razón atenuante a favor del suicidio. Es un acto personal y egoísta. San Agustín lo resume con brillantez: “el que se mata a sí mismo es un homicida”. Es decir, el suicidio es un hecho ominoso que conlleva la misma responsabilidad que matar al prójimo.
Las religiones siempre han cohabitado con el ser humano. Su mirada y su acercamiento al problema no han variado. Siempre lo han prohibido.
6. Filósofos como Kant se oponen al suicidio por razones morales. Su manifiesto a favor de la dignidad del ser humano es el core de su argumento: la dignidad suprema de la persona representa un fin en sí y es fuente y razón de sus actos morales. De acuerdo a ese principio, el suicidio atenta contra la dignidad del ser humano; Kant agrega que los individuos están obligados a preservar sus vidas.
7. Otro gran pensador, Montesquieu, difiere de Kant, ya que aprueba el suicidio. En las Cartas persas, Usbek, quien habla en voz del autor, le escribe a Ibben para comentarle acerca de las “furiosas leyes” que prevalecen en Europa contra los suicidas, a quienes se les hace “sufrir una segunda muerte” negándoles sus derechos y confiscándoles sus bienes. Escribe Usbek: “La vida me ha sido dada como un favor; puedo, por tanto, devolverla cuando ya no hay tal favor. La causa cesa; el efecto debe cesar también.”
8. Algunos suicidas dejan notas. Una paciente que nunca logró salir de un cuadro depresivo dejó, antes de colgarse en la escalera de la casa de sus padres, el mensaje siguiente:
Una noche más,
una mañana más,
un día más.
Ya no puedo.
P tenía 55 años cuando se suicidó. Los últimos veinte años cohabitó con su depresión. Visitó a muchos psiquiatras y médicos. Fue imposible ayudarla.
9. Virginia Woolf le dejó a su marido, antes de sumergirse en el río Ouse, cargada de piedras en su abrigo, la siguiente carta:
Muy querido:
Estoy segura que pronto sufriré otro episodio de locura. Siento que no podemos sortear nuevamente esos tiempos tan difíciles. Esta vez no me recuperaré. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Por lo tanto, haré lo que pare-
ce ser lo más apropiado… No pienso que dos personas podrían ser más felices de lo que nosotros hemos sido.
Woolf escribió la carta en 1941. Había tenido tres depresiones muy profundas. Al empezar un nuevo cuadro depresivo consideró que no tenía la fuerza suficiente para afrontarlo. Cuando se suicidó tenía 59 años.
10. Dentro de los seis principios fundamentales de la ética médica destaca el de la autonomía. La autonomía se refiere a la libertad del individuo para ejercer alguna acción de acuerdo a su forma de pensar. H. Tristram Engelhardt acuñó el término “principio de autoridad moral” en vez de autonomía, idea que sostiene que la autonomía debe estar apoyada en bases morales y no solo individuales.
La autonomía tiene dos componentes. El primero implica la capacidad para deliberar y reflexionar acerca de determinada acción y distinguir entre las diferentes alternativas que existen antes de llevarla cabo. El segundo sugiere que el sujeto debe tener la capacidad de llevar a cabo la acción.
La autonomía “bien ejercida” subraya que el individuo es absolutamente responsable de sus actos y que, “de preferencia”, estos no deben dañar a terceros. La autonomía confirma la importancia del individuo como ser independiente, pero sostiene a la vez que de ninguna forma las acciones realizadas por la persona pueden ejercerse sin pensar en las consecuen-cias en el entorno familiar o comunitario, sobre todo cuando estas puedan acarrear daños a terceros.
La autonomía es un principio que afirma la potestad moral de los individuos. El “Principio de autonomía”, tomado del libro Sobre la libertad de John Stuart Mill, ilustra bien la idea:
Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar o abstenerse de hacerlo porque de esa actuación o abstención haya de derivarse un bien para él, porque ello le ha de hacer más dichoso, o porque, en opinión de los demás, hacerlo sea prudente o justo. Estas son buenas razones para discutir con él, para convencerle o para suplicarle, pero no para obligarle o para causarle daño alguno si obra de modo diferente a nuestros deseos. Para que esa coacción fuese justificable, sería necesario que la conducta de este hombre tuviese por objeto el perjuicio de otro. Para aquello que no le atañe más que a él, su independencia es, de hecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y espíritu, el individuo es soberano.
•
Entre cada una de las diez notas y alegatos que preceden a las siguientes notas y alegatos dejé un espacio en blanco. Un pequeño respiro para cavilar unos segundos acerca de lo escrito. Un pequeño respiro, seguido de otro igual de pequeño, y de uno más hasta llenar el cuerpo del aire necesario para detenerse y reflexionar acerca del suicidio. Cuando se piensa en el suicidio es fundamental cobijarse por la sabiduría del tiempo; meditar, sin prisa, es indispensable. El embrollo es colosal. Ya lo dijo Albert Camus en El mito de Sísifo: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio.”
Aunque Camus exageró un poco, el suicidio siempre es, y será, un tema complejo; el aborto y la sombra malévola de la “eutanasia” nazi ya eran bretes filosóficos que merecían discutirse, en los tiempos del Nobel de literatura francés, junto con el suicidio. La incapacidad para seguir viviendo, la urgencia de huir del mundo, la asfixiante necesidad de sepultar la memoria, la idea de dignificar la vida y la muerte y la obligación de ceñirse a la autonomía como última manifestación de vida son algunas de las razones por las cuales el suicidio es un tema siempre vigente y de reflexión indispensable.
La intención de exponer, dentro de una miríada de ideas, posturas divergentes y distintas tiene dos intenciones: La primera, mostrar unos pequeños fragmentos del amplio y contrastado universo en torno al complejo mundo del suicidio: voces viejas, voces nuevas, notas personales, ideas filosóficas, principios religiosos, acercamientos desde la perspectiva de la ética laica. El telar que se construye desde una óptica tan variada invita a tejer y destejer los significados del suicidio. Invita también a cavilar: “el suicidio es válido cuando la vida termina”, apunté, en una historia clínica, tras escuchar a un enfermo terminal. Y en segundo lugar, la amplitud de las voces, su vieja vigencia –que nunca es vieja por la atemporalidad del tema– y el contraste de las ideas, cuyo objetivo es ofrecer un panorama libre de maniqueísmo, intenta ser neutral. La visión que pregono es laica, lo cual, por supuesto, conlleva sesgos; sin embargo, este texto contiene algunas citas de índole religiosa. A pesar de la naturaleza del suicidio y de la afrenta implícita que supone el acto, opinar desde una perspectiva fría y objetiva, es deseable. Temas tan conspicuos como el suicidio merecen ese trato.
“Dios da la vida y solo él tiene el derecho de quitarla” es el dictum inamovible de la mayoría de las religiones. Aunque esa noción impide la aceptación del acto y entorpece el diálogo, la reflexión libre no debe coartarse.
Dentro de las diez notas y alegatos, la última, la que examina la autonomía, es el argumento más importante para penetrar en las disquisiciones acerca del suicidio.
La idea de la autonomía es una cuestión vieja que adquiere cada vez más importancia. Es un concepto que se lee bien en la letra pero que se ejerce muy mal en la vida. Como en tantos otros temas de bioética la autonomía divide a la población en dos: quienes la aceptan y quienes la rechazan. Las diferencias, como sucede también con otros tópicos como el aborto, con los matrimonios entre homosexuales, con la fecundación in vitro y con la selección de embriones para salvar hermanos enfermos o simplemente por el gusto de escoger el sexo, sirven para nutrir la discusión y para ampliar los horizontes; en ese tinglado se inscribe el suicidio.
El suicidio es una decisión personal –autónoma–, que no debería ser calificada como “mala o buena”; tampoco es pertinente la discusión acerca de la añeja diatriba que pregunta, “el suicidio, ¿es un acto de cobardía o de valentía?” Estos avatares sirven también para exponer las complejidades de la cuestión. Es interesante rescatar algunas reflexiones de Durkheim.
Émile Durkheim, filósofo y sociólogo, nacido en Francia en 1858, pensaba que era menester aplicar el método científico a las ciencias sociales. En su libro El suicidio: un estudio sociológico (1897) analiza los fundamentos de la estabilidad social a partir de los valores compartidos en la sociedad, como la religión y la moralidad. Aunque explica el suicidio como el fracaso del individuo para integrarse en la sociedad, ofrece algunas razones para aceptarlo. “El estado actual del suicidio –dice Durkheim– en los pueblos civilizados, ¿debe considerarse normal o anormal? En efecto, conforme a la solución que uno adopte, se verá que son necesarias y posibles algunas reformas con miras a refrenarlo, o bien, por el contrario, que conviene aceptarlo tal como es, aun cuando se le vitupere.” En otro capítulo escribe: “Estamos acostumbrados a considerar anormal todo lo que es inmoral. Si el suicidio lastima la conciencia moral, parece imposible no ver en él un fenómeno de patología social.” Escribe también acerca del concepto de dignidad: “En las sociedades y en los medios en que la dignidad de la persona es el fin supremo de la conducta, en que el hombre es un Dios para el hombre”, y subraya la validez del acto: “el hombre que se mata no daña más que a sí mismo, y la sociedad no tiene por qué intervenir”.
•
Algunos pensadores sugieren que, al ejercerse la autonomía, cuando sea posible, no debería dañarse a terceros –en el “Principio de autonomía” de Mill se aclara que el ejercicio de la autonomía es inadecuado si “la conducta de este hombre tuviese por objeto el perjuicio de otro”. Sin embargo, el suicidio tiene la posibilidad, en ocasiones muy alta, de afectar a las personas cercanas al actor y de generar culpa. Incluso en los casos en que el acto se debe a problemas relacionados con “locura”, el deudo suele autoculparse por no haberlo impedido, por no haber estado presente “lo suficiente”, por no haber aclarado determinados tópicos.
Esa culpa suele permanecer mucho tiempo y ser causa de agobio. Desde esa perspectiva, muchos opinan que el suicidio y la autonomía expresada en el acto atentan contra la moral porque dañan a terceros. Otros opinan distinto. Sugieren que el suceso, aunque sea muy doloroso para los seres cercanos, es lícito, ya que la persona lo hace siguiendo sus propios intereses y supone un bien para él. Es decir, se adueña de su vida. Adueñarse de la vida debería ser sinónimo de adueñarse de la muerte y debería significar, asimismo, el fin de una existencia destrozada, donde el dolor y el sufrimiento, propio y ajeno, sepultan la paz, propia y ajena.
Comparto dos historias. Un paciente comentó que su hermano y su esposa, ambos octogenarios, decidieron suicidarse juntos. Aunque ninguno padecía una enfermedad terminal, la salud de ambos estaba muy deteriorada; poco gozaban de la vida, pocas alegrías les deparaba el futuro. Los pronósticos médicos eran malos: no había cómo mejorar sus condiciones de salud. El tema central se resumía en la palabra dignidad. Poco a poco la enfermedad mermaba la calidad de vida, incrementaba la dependencia hacia otras personas y disminuía la autonomía. Los dos concluyeron que su vida era indigna y que no había ninguna razón para continuar luchando –algunos enfermos sostienen que no es la vida la que se alarga sino el proceso de morir. Tras arreglar lo indispensable se suicidaron por medio de barbitúricos.
–Me parece que su acto es digno de la mayor admiración. Dignificaron su muerte y enaltecieron su existencia –le dije al paciente.
–¿Usted cree? –dijo, con un tono retador.
–Sí, respondí. Me imagino que consideraron las razones propias de una decisión tan compleja. Filósofos y pacientes muy enfermos, que han cavilado acerca de su muerte, suelen decir que la vida no es una obligación. Aducen también que es lícito adueñarse del proceso de morir. ¿Usted no está de acuerdo?
–No lo sé. Durante algún tiempo mi hermano me dijo que le era difícil seguir viviendo. Su existencia empezaba a ser indigna. El suicidio de ambos les causó mucho dolor a los hijos y a sus seres cercanos.
–Cada persona es dueña de su vida. Aunque el acto es brutal se tiene el derecho de ejercerlo. Desde la frialdad de la distancia creo que ese tipo de decisiones deberían respetarse.
Casos como el previo demuestran algunas de las vertientes del suicidio. En Oregon, Estados Unidos, desde 1999 se permite, tras arduas discusiones, el suicidio asistido. En el suicidio asistido los médicos que comulguen con la práctica de la eutanasia tienen la opción de suministrar a enfermos terminales, o a pacientes carentes de la posibilidad de curar, los fármacos adecuados para que el interesado se suicide cuando lo considere pertinente, en el lugar de su elección y acompañado por sus seres cercanos.
Existen, por supuesto, códigos muy estrictos e infranqueables en cuanto a las definiciones de pacientes terminales o incurables a los cuales se deben ajustar los doctores cuya conciencia les permita acompañar a estos enfermos. La experiencia en Oregon –Death with Dignity Act– ha sido exitosa. Cada inicio de año publican, puntualmente, aupados por códigos éticos y científicos, en The New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más influyentes, la experiencia del año previo. En contra de los argumentos que aseguraban que el número de suicidios asistidos se dispararía, la tasa de solicitudes, año tras año, ha permanecido estable, lo cual demuestra que la aprobación del acto no incrementó ni la cantidad ni las “facilidades” para morir.
En Oregon el suicidio asistido logró otros propósitos: mejoró la atención médica hacia el final de la vida, se incrementó la prescripción de morfina y otros fármacos para controlar el dolor y se generaron nuevas expectativas en los galenos para acompañar a ese grupo de enfermos. Muchos pacientes no ingirieron el medicamento y fallecieron como consecuencia de la enfermedad. Sin embargo, sintieron la protección por contar con los fármacos adecuados para ejercer su voluntad y suicidarse cuando lo considerasen pertinente. De acuerdo a los familiares, se sentían protegidos.
La experiencia de Oregon viene a colación porque, desde su aprobación, son tres las constantes que se repiten cada año cuando se analiza la situación. Los pacientes solicitan el suicidio asistido por 1) Miedo de perder la autonomía, 2) Pérdida de la dignidad y 3) Incapacidad para gozar la vida. Es probable que algunos suicidas, quizás la mayoría, comulguen con esos puntos.
•
La segunda historia plantea un panorama distinto. Recuerdo bien las palabras de un paciente que recientemente había enviudado: “A pesar de la brutalidad del acto y del dolor, por lo menos ahora mis tres hijas y yo viviremos tranquilos.” Su esposa tenía cuarenta años de edad y veinte de padecer anorexia nervosa, enfermedad de la que nunca logró librarse. Fueron múltiples las advertencias de la cónyuge en relación a la idea de suicidarse y tres los intentos fallidos. Fueron incontables las visitas con médicos y con psiquiatras, innumerables los acercamientos de la familia e inenarrable el sufrimiento de los seres cercanos cuando la enferma se ausentaba o se encerraba en algún cuarto de la casa. La paciente fue hospitalizada en cinco o seis ocasiones. La tensión era constante en el hogar. Las hijas jóvenes y el marido vivían asediados y perseguidos por la idea suicida de la esposa y madre. Finalmente, la paciente se suicidó. Encerrada en su coche ingirió varios somníferos, se cortó las venas de una mano y se dio un balazo en la cabeza.
La historia previa ilustra muchos de los vericuetos del suicidio y de la autonomía. Un algoritmo que permite estudiar el caso es el siguiente:
1. La paciente padece anorexia nervosa durante veinte años. Todos los tratamientos fracasaron. En una consulta resumió su mal y desmenuzó su existencia: “Yo no le sé a eso de la vida.”
2. Se casa y tiene tres hijas. La familia sufre continuamente por la enfermedad, sobre todo por las depresiones, las fluctuaciones de su peso que mermaban su salud y la idea del suicidio. Durante muchos años la familia requirió apoyo psicoterapéutico.
3. Tanto el esposo como los médicos intentaron disuadirla innumerables veces. Se le hospitalizaba en contra de su voluntad para vigilarla y para hacerle lavados gástricos tras la ingesta de medicamentos. Los médicos se adjudicaban el derecho y la obligación de salvarla actuando contra la voluntad de la paciente.
4. Finalmente la paciente se suicida.
Surgen las siguientes preguntas: ¿Tenían derecho los médicos de actuar y tratar a la enferma en contra de su voluntad o debían abstenerse? ¿Tenía derecho la paciente de suicidarse a pesar del daño causado a la familia? Al suicidarse ejerció su autonomía pero actuó en contra de la moral religiosa que prohíbe el acto, ¿cómo afrontar esa contradicción? Los signos de interrogación, cuando se confrontan temas ríspidos, siempre son bienhechores: Entre ellos quedan las opiniones de quienes leen y de quien escribe.
Queda también la certeza de que no existen respuestas unívocas, y una invitación abierta para continuar el diálogo. La ética médica es una disciplina que pregona el disenso; es fascinante porque la reflexión y las preguntas son infinitas. Conforme avanza la ciencia –clonación, ingeniería genética, “bebés a la carta”–, y conforme la gente la cuestiona –“¿es lícito investigar todo?”–, las preguntas y las dudas se incrementan.
•
Quienes aceptan el suicidio aseveran que el individuo es dueño de su vida; por tanto, si lo desea, puede ser partícipe en el proceso de su muerte. El suicidio y la eutanasia son bretes distintos, aunque, como expliqué líneas arriba, el suicidio asistido es parte del universo de la eutanasia. Existen dos formas de eutanasia: pasiva y activa. En la primera “se deja de hacer”: se retiran paulatinamente los apoyos técnicos y farmacológicos para permitirle al enfermo fallecer “más rápido”. En la eutanasia activa el doctor, tras escuchar en más de una ocasión la solicitud del enfermo para precipitar su muerte, y después de obtener consenso con un colega que avale la condición terminal, usualmente por cáncer, le suministra al enfermo medicamentos para finalizar su vida (otro tipo de enfermedades motivo de eutanasia son las pulmonares muy avanzadas o condiciones devastadoras como la esclerosis lateral amiotrófica). En el suicidio asistido y en la eutanasia activa el leitmotiv es terminar con la vida lo antes posible; la diferencia primordial estriba en que la persona que decide suicidarse no requiere, en el momento del acto, la participación de algún doctor.
Los límites de la vida, los límites de la medicina y la dignidad de la persona son temas fundamentales en ambas instancias. El imparable ascenso de la tecnología –las personas no pueden permitir que los aparatos decidan por ellos– y la magra reflexión en Occidente acerca de la muerte son algunos de los escollos que impiden reflexionar sobre la eutanasia.
En ese tamiz, el que vincula los límites de la vida y de la medicina con la dignidad, se inscriben muchas de las razones de los suicidas. Las personas libres tienen el derecho, e incluso la obligación, de tejer y destejer el telar de sus vidas de acuerdo a sus tiempos, a su salud, a sus metas, a sus conceptos de entereza y a su definición de ética. Bien lo dicen Hans Küng y Walter Jens en Morir con dignidad / Un alegato a favor de la responsabilidad: “reivindicamos la responsabilidad individual de cada persona no solo en su vida sino también en su muerte”.
Si bien el libro se aboca a discutir los vericuetos de la eutanasia, las siguientes reflexiones son válidas también para el tema del suicidio, sobre todo porque fueron escritas por un teólogo tan eminente como Küng, para quien la presencia de Dios es fundamental: “Claro que no debemos reducir la cuestión de la muerte humanamente digna a la pregunta por la eutanasia activa, pero tampoco podemos seguir prescindiendo de ella. Una responsabilidad digna de seres humanos sobre el morir forma parte de una muerte digna, y esta afirmación no implica desconfianza o soberbia ante Dios, antes bien, una inquebrantable confianza en Dios, que no es un sádico sino el Dios misericordioso cuya gracia es eterna.” Leer a Küng es reconfortante: es posible hablar de temas crudos, arropados –para quienes sea fundamental– por la figura de Dios.
El embrollo que plantea el tema del suicidio no es sencillo. En Occidente, ni la muerte se entiende como la continuidad de la vida, ni se reflexiona suficiente acerca de la autonomía. No solo no se cavila en la muerte, se le repele. A los niños se les aleja de los viejos enfermos, a los muy enfermos se les miente en cuanto a la gravedad de su enfermedad y se les condena al ostracismo más absurdo. En lugar de acompañarlos, de tocarlos y de permitirles hablar y despedirse, que es lo que desea todo paciente moribundo, se les engaña. En su extraordinario libro, La soledad de los moribundos, Norbert
Elias escribe:
En la actualidad, las personas allegadas o vinculadas con los moribundos se ven muchas veces imposibilitadas de ofrecerles apoyo y consuelo mostrándoles su ternura y su afecto. Les resulta difícil cogerles la mano o acariciarlos a fin de hacerles sentir una sensación de cobijo y de que siguen perteneciendo al mundo de los vivos. El excesivo tabú que la civilización impone a la expresión de sentimientos espontáneos les ata muchas veces manos y lengua.
El alejamiento y el silencio suceden porque la muerte de los seres queridos expone la propia vulnerabilidad. Con el alejamiento se “esteriliza” el proceso de morir: no hablar parece ser la consigna. Bajo esa óptica, en Occidente, para no “contaminarse” con los muertos, a los moribundos se les lleva al hospital para que ahí fenezcan, lejos de la casa y atendidos por personas cuyo cuidado humano nunca podrá ser como el de los seres cercanos.
Esa conducta incrementa la distancia con los seres queridos y le coarta al moribundo la última posibilidad de hablar y de despedirse. No huelga recordar que hace dos o tres décadas la mayoría de los enfermos fallecían en casa cobijados por la familia. La arrogancia de la medicina, y las crecientes distancias entre los seres humanos, son las responsables de esa actitud. Hervé Guibert, en Al amigo que no me salvó la vida, destruido por el dolor ante la inminencia de su muerte, escribe: “me contó luego hasta qué punto el cuerpo, cosa que había olvidado, pierde toda identidad cuando se encuentra en unos circuitos médicos: queda reducido a una masa de carne involuntaria bamboleada de aquí para allá, apenas a un número de registro, a un nombre pasado por el triturador administrativo, vaciado de su historia y de su dignidad”.
La distancia entorpece la comunicación. Las reflexiones a propósito de la dignidad y de los límites de la vida y de la medicina quedan en el limbo. Hay quienes piensan, como Thomas Szasz, que eso se debe, entre otras razones, a la medicalización de la vida.
Szasz (Budapest, Hungría, 1920) es profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Es uno de los grandes críticos de los fundamentos morales y científicos de la psiquiatría y uno de los referentes obligados de la antipsiquiatría. Desde su perspectiva, el ejercicio de la medicina debe siempre vincularse con la opinión del enfermo, y agrega que el uso de fármacos depende del consentimiento del afectado. Para él, el suicidio es un derecho fundamental.
Szasz ha criticado la influencia de la medicina moderna en la sociedad y la ha denunciado al hablar de la medicalización de la vida. Escribe en Teología de la medicina: “Durante siglos, los hombres y las mujeres creyeron poder librarse del sentimiento de culpa, haciendo de la moral un problema teológico que, en nuestros días, se ha convertido en un problema médico.” Su desprecio por la medicina moderna es amplio. El problema de la medicalización de la vida lo resume de la forma siguiente: “Teocracia es la regla de Dios, democracia la regla de las mayorías y farmacracia la regla de la medicina y de los doctores.”
Michel Thévoz y Roland Jaccard, en un pequeño y delicioso libro, Manifiesto por una muerte digna (1993), abordan el problema desde otra perspectiva: “El relevo del poder eclesiástico […] se ha limitado a desplazar el suicidio hacia un registro patológico, sin modificar los fundamentos de su definición: continúa siendo un mal, síntoma de un trastorno mental o de una disfunción social. Pasa entonces a depender de la competencia médica y obedece en eso a un proceso general de medicalización.”
Los mismos autores agregan:
Decía Cocteau que todo lo que hacemos en la vida, incluso el amor, lo hacemos en un expreso que corre hacia la muerte. Quien no haya entendido esto no ha entendido nada. Quien no haya sentido el deseo irresistible de saltar del tren en marcha, no merece vivir. Vivir, en último término, es elegir los medios para desaparecer que correspondan a nuestro estilo. Sin esta decisión, chapoteamos en las marismas insalubres de la existencia. Sin esta elección, el pintor no es más que un embadurnador, el escritor un escriba, el místico un gritón sectario y el hombre un animal espermático.
Su crítica, áspera y acre, es correcta: el poder, religioso, político o médico no debe pesar más que la voluntad de las personas. De manera similar se expresaba Rainer Maria Rilke: “Quiero morir de muerte propia, no de la muerte de los médicos.”
En su libro Fatal freedom (1999), Szasz analiza con sobriedad los qués, los cómos y los cuándos acerca del derecho de las personas para inmiscuirse en su propia muerte. Para este detractor de los cánones de la medicina moderna no hay duda: el suicidio es un aspecto más de la condición humana que se inscribe en el derecho de las personas para elegir las circunstancias de su propia muerte. El autor sostiene que el poder de la medicina ha enajenado la libertad y la voluntad de los seres humanos condicionando su muerte a su antojo y violando la autonomía de los individuos. El problema no es fácil: la tecnología médica es una gran seductora y los médicos suelen ceñirse a ese glamour: son minoría los que cuestionan su uso excesivo. Ceñirse implica, además, grandes ganancias económicas.
En el mismo libro Szasz defiende el derecho de las personas a quitarse la vida. Apoya su argumentación en algunos cambios de la sociedad, cuyas modificaciones, a pesar de haber sido lentas, podrían ser el preámbulo de lo que él espera que suceda con el suicidio. Así como antes se condenaba la homosexualidad, el control de la natalidad y la masturbación, hoy, aunque lentamente, las discusiones acerca de la eutanasia activa empiezan a ventilarse en muchos sitios; quizás pronto suceda lo mismo con el suicidio.
Las conductas anteriores comenzaron siendo pecado, después se transformaron en delito y más tarde se convirtieron en enfermedad; en la actualidad, en Occidente, el control de la natalidad, la fecundación in vitro y el aborto son cada vez más aceptados. Szasz considera que la sociedad debe ganarle la batalla a la medicina y a sus actores para que dejen de dictar las formas y los tiempos de la muerte. La sociedad no será libre si no se le permite al individuo decidir acerca de su propia muerte:
La muerte voluntaria –escribe Szasz en Fatal freedom– es una elección intrínseca a la existencia humana. Es nuestra última y definitiva libertad. Pero hoy los ciudadanos de a pie no ven así la muerte voluntaria: creen que nadie en su sano juicio se quita la vida, que el suicidio es un problema de salud mental. Tras esa creencia se encuentra una evasión explícita que consiste en apoyarse en los médicos para la prevención, prescripción y provisión del suicidio y así evitar el tema. Es una evasión letal para la libertad.
En otro capítulo, dice:
No somos responsables de haber nacido, pero desde el momento en que adquirimos la capacidad de la reflexión deberíamos serlo, sobre todo, cuando envejecemos. Responsables de nuestra propia vida y nuestra propia muerte. La opción del suicidio siempre está presente en la vida humana (excepto en los muy pequeños y en los viejos cuya enfermedad les impide maniobrar). Nacemos involuntariamente y la religión, la psiquiatría y el Estado insisten en que debemos morir de la misma manera. Esto es lo que hace de la muerte voluntaria la libertad definitiva. Tenemos el mismo derecho y la misma responsabilidad de regular nuestra vida que nuestra muerte.
Transcribo las palabras de un enfermo: “He decidido ya no maquillar mi vida. Se acabó el maquillaje. Se terminaron los colores. Me quedo con los grises y los negros. Así es mi vida. Veo gris, me miran negro. No hay interludios: la vida oscila entre el dolor insoportable y el deseo de morir. Ahora yo soy mi enfermedad y mi final. Hasta pronto.”
Para los librepensadores el individuo es responsable de su vida y de su muerte. No es la medicina ni la religión las que deben decidir. La autonomía supone el ejercicio de nuestras capacidades de acuerdo a la propia voluntad. Para John Stuart Mill, la autonomía es “amor propio”. El “amor propio” que pregona Mill es buen corolario para comprender y aceptar el derecho de las personas para ejercer su autonomía. “Amor propio” implica la libertad de decidir y de dignificar el valor que cada individuo le da a sus acciones; implica también respetar la voluntad y la responsabilidad de las personas en cuanto a la mirada personal del binomio vida-muerte. Releo las notas de otro enfermo: “Mi enfermedad parece no tener fin. Cada día una nueva herida, cada noche un nuevo dolor. Imposible huir. La esperanza se desvanece, se deshace antes de convertirse en palabras. Y lo peor es que hoy es lunes. Falta el martes y luego el miércoles. Y, ¿cuándo la muerte?”
•
El enjambre de las diez ideas presentado al inicio del artículo está vivo. Ese tejido no tiene fin. Incontables palabras se han vertido en relación al suicidio. La literatura del suicidio es infinita. Está tan viva como la vida misma.
El suicidio es proteico. Se plasma en la novela: “Mi padre se quitó la vida un viernes por la tarde.” Se vierte en las notas que dejan algunos suicidas: “Hablábamos de la muerte y eso era vida para nosotras”, escribió la poeta Anne Sexton, quien se quitó la vida al igual que su interlocutora, Sylvia Plath. Se lee en la nota póstuma del novelista Jerzy Kosinski: “Me he ido a dormir por un rato mayor de lo habitual. Llamad Eternidad a ese rato.” Se vive en el diario de un enfermo: “Sueño que mi madre me llama y aunque no me quiero ir, no hay otra opción. Todo está acabado. No es difícil saberlo; lo difícil es admitirlo: nada me queda en la Tierra.” Se analiza desde la perspectiva de género: los hombres tienen derecho de suicidarse, las mujeres no por pertenecer al amo. Se rechaza por algunos filósofos porque atenta contra la vida misma y se aprueba por quienes defienden la autonomía. Lo reprueban las religiones, lo aceptan los librepensadores. El enjambre de las diez ideas es un mosaico vivo que ofrece muchos argumentos para la reflexión.
•
Algunos suicidas comparten su decisión. Otros no. Quienes la comparten lo hacen en forma abierta o disfrazada, muchos sotto voce, algunos como amenaza y no pocos como un grito desesperado para pedir ayuda o para buscar “autorización”; entre quienes lo comentan algunos buscan a sus seres cercanos y otros a sus médicos. Es poco frecuente que los suicidas hagan su último viaje completamente solos. La soledad “en exceso” es insoportable. Al menos una palabra, cuando menos un guiño. Algo, lo que sea. Algo que humanice un poco la soledad.
Muchos fracasan en la primera acción y otros se suicidan en el primer intento. Hace algunos años escribí un pequeño texto intitulado “¿Qué palabras decir a un suicida frustrado?” donde reflexionaba acerca de la imposibilidad del lenguaje y la muy compleja decisión que deben afrontar tanto médicos como familiares: ¿es su obligación salvarlos o permitir que el procedimiento siga su curso? Recibí más de una llamada. El tenor era el respeto: nadie, decían, tiene derecho a oponerse a la decisión de un suicida.
Algunos suicidas lo hacen porque no logran salir de cuadros depresivos y otros se quitan la vida como consecuencia de alteraciones psiquiátricas profundas. Hay quienes lo llevan a cabo por algún tipo de culpa –como Paul Celan o Primo Levi, supervivientes del Holocausto– y unos más como protesta contra regímenes despóticos –como Jan Palach, quien se prendió fuego en Praga, en 1969, tras la invasión rusa. Ciertos escritores lo hacen por razones personales imposibles de juzgar: suficiente motivo es su decisión: Stefan Zweig, Dylan Thomas, Cesare Pavese, Ernest Hemingway, inter alia. Yukio Mishima fue sui generis: intentó arengar a sus compañeros milicianos contra sus superiores para dar un golpe de Estado. Al fracasar –muchos piensan que la arenga solo fue un pretexto– acabó con su vida por medio de un suicidio ritual por desentrañamiento (seppuku). Hay quienes lo hacen con su pareja, ya sea porque consideraron que la existencia sin el otro o la otra no valía la pena, o bien, como un homenaje a la vida.
Ejemplo paradigmático de suicidio de parejas es el de Arthur Koestler y su esposa Cynthia. Koestler, novelista, filósofo social, activista político, afectado por leucemia y Parkinson, decidió poner fin a su vida ingiriendo alcohol y barbitúricos; con frecuencia comentaba que no temía a la muerte pero sí al proceso de morir. Luchador en pro de la eutanasia –fue uno de los fundadores en Inglaterra de la Voluntary Euthanasia Society, después rebautizada exit–, escribió un texto a favor del suicidio en donde reflexionaba acerca del derecho de las personas a quitarse la vida. En muchas ocasiones habló de su deseo en contra de la indignidad de perder el control sobre su cuerpo y su mente. Cynthia, su esposa y colaboradora durante 34 años, se suicidó junto con él tras aseverar que le sería imposible continuar viviendo sin su esposo. Ambos dejaron sendas cartas de despedida.
Algunos lo hacen por la sabiduría que encierra la frase: “La vida no es una obligación, es un derecho.” A lo que agrego: “La muerte es parte de la vida; el tiempo y la forma del morir es derecho de los seres humanos cuyo ideario considere la autonomía como un bien supremo y la libertad como un derecho inalienable.”
•
No hay quien considere el aborto como una vía para el control de la natalidad ni médicos que hagan campañas a favor de ese procedimiento; tampoco los galenos tienen derecho de sugerir la eutanasia activa, ni las personas autoridad moral para presionar a algún familiar para que se convierta en donador de órganos en contra de su voluntad, ni las compañías farmacéuticas, ni los doctores, deben engañar a los enfermos con tal de atraer candidatos para sus investigaciones. Las decisiones relacionadas con el aborto, la eutanasia y la donación de órganos pertenecen al mundo íntimo de las personas. Esas acciones, de preferencia, deben ser actos meditados profundamente. Avatares tan crudos y comple-jos tienen que confrontarse bajo el escrutinio de conceptos éticos. La voluntad de los implicados es la base de esos actos. La coerción o la sugerencia no tienen lugar. Lo mismo sucede con el suicidio.
El respeto a las decisiones de las personas tampoco es dato distintivo de nuestra especie. Respetar el disenso debería ser virtud. El suicidio es una decisión personal. No hay quien tenga la autoridad para sugerirlo. En algunas circunstancias sí existe el derecho y la obligación de dialogar: J. S. Mill lo dice en el “Principio de autonomía”; por ejemplo, cuando la idea de quitarse la vida se deba a un cuadro depresivo que tenga visos de resolución. El suicidio es (casi) la decisión más compleja que puede afrontar un ser humano (matar a una persona debería ser más complejo). Es una elección a la cual tienen opción las personas cuya autonomía es leitmotiv y cuyo diccionario entiende que la autonomía, como escribió Mill, es sinónimo de “amor propio”. Quienes piensan que “Dios da la vida y solo él tiene derecho de quitarla” aseguran que el suicidio no tiene lugar. Su punto de vista y su moral no debe entrometerse en la vida de otros; quienes comulguen con ese ideario merecen respeto.
Luis Cernuda aseguraba que don Quijote nunca se cansaba de vivir. Solo hacia el final, cuando enferma de ese terrible mal que es la cordura, muestra un poco de cansancio. Don Quijote reinventaba, sin cesar, el oficio inagotable de vivir. Cuando ese empeño se achica o desaparece, cuando las fuerzas de la vida se esfuman, cuando el dolor pesa más que la libido, las personas son libres de mirar hacia atrás y hacia adelante, deteniéndose en los significados de hoy. En el hoy que no es ni ayer ni mañana sino el instante fugaz de la existencia que mueve y reacomoda, que revive lo viejo y pregunta: ¿vale la pena seguir hoy? Quienes no desean que sea la muerte o los médicos los que determinen la forma y el tiempo de morir tienen derecho de quitarse la vida. ~
(ciudad de México, 1951) es médico clínico, escritor y profesor de la UNAM. Sus libros más recientes son Apología del lápiz (con Vicente Rojo) y Cuando la muerte se aproxima.